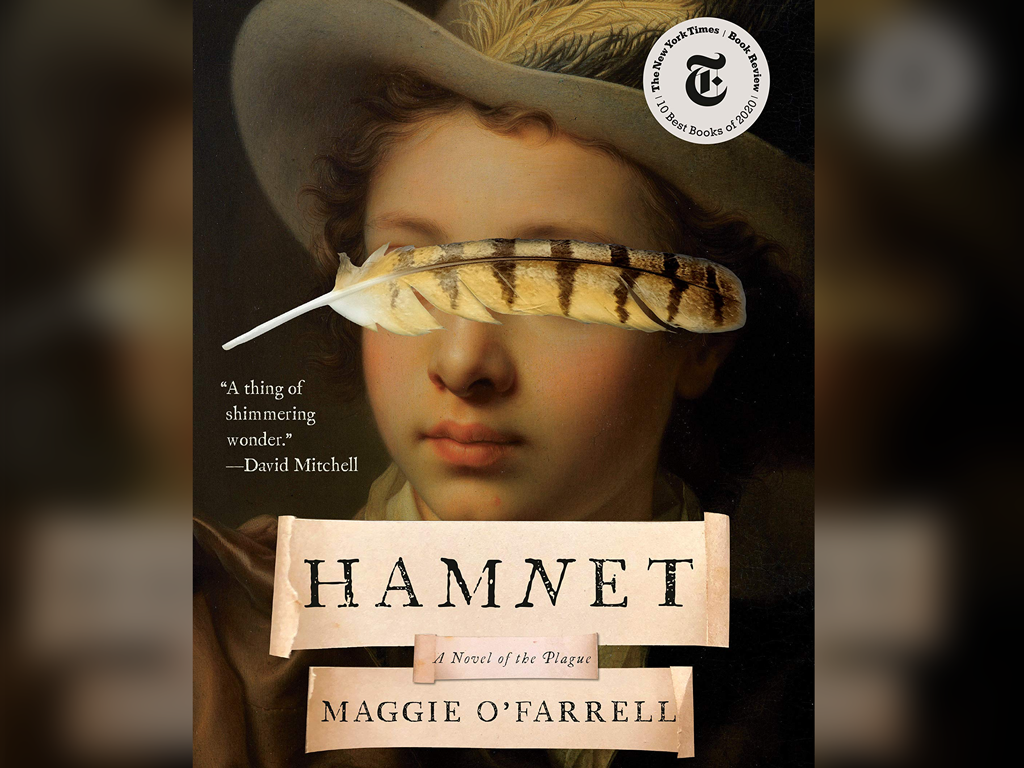SENTIR O NO SENTIR
Una novela sobre el hijo malogrado de Shakespeare conduce a la pregunta: ¿qué hacer con el dolor?
Días atrás terminé de leer una novela que me gustó mucho. Se llama Hamnet. Parece un error, y sin embargo no lo es: se escribe como Hamlet, pero con ene de niño en vez de la ele tradicional. De todos modos la diferencia se esfuma cuando uno aprende que, en tiempos de Shakespeare, Hamnet y Hamlet eran nombres intercambiables, que incluso admitían otras grafías. Esa diferencia que en realidad no es tal esconde una historia fascinante de la que me enteré hace mucho, de puro enfermo que soy. (¿Cuánta gente conocen que admire a Shakespeare desde la primaria? Recuerdo haber hecho una "adaptación" —léase mutilación— de Hamlet cuando tenía ocho años, con la idea de convertir parte del patio, el espacio que quedaba entre el sucucho donde guardaban las escobas y el lavarropas Eslabón de Lujo, en un escenario.) Pero la mayor parte de la gente desconoce la historia a que me refiero.
Shakespeare era un péndex —18 años— cuando se casó en su ciudad natal, Stratford-upon-Avon, con Anne Hathaway, de 26, quien estaba embarazada, según indica la más básica de las matemáticas: Susanna, primera hija del matrimonio, nació a los seis meses de las nupcias. Dos años más tarde, en 1585, los Shakespeare tuvieron mellizos, a quienes bautizaron con los nombres de una pareja de amigos: Hamnet y Judith Sadler. No hay precisiones sobre la fecha y las razones de la movida, pero lo indiscutible es que Shakespeare abandonó Stratford poco tiempo después, y solo: su familia permaneció en el lugar natal. Existen documentos que revelan que en 1590 ya estaba en Londres, escribiendo para una compañía teatral en la que hacía doblete como actor. Se presume que volvía a Stratford para visitar a su esposa e hijos, con cuyo bienestar económico seguía colaborando; probablemente una vez al año, cuando la compañía entera bajaba el telón. También sabemos que ya había escrito algunas de las obras que conocemos, como Ricardo III, Enrique V y La comedia de los errores, cuando un laburante del cementerio Holy Trinity de Stratford dejó asentado el hecho que partió en dos la vida del autor.
Hamnet filius William Shakspere, dice el registro del osario, en la columna correspondiente al 11 de agosto de 1596. El único hijo varón del dramaturgo y poeta había muerto a los 11 años, por causas que desconocemos.

No recuerdo cuándo me enteré de esto, pero sí tengo presente —porque de algún modo sigo sintiendo igual— la impresión que me causó el dato. De repente el personaje más celebrado del más sublime dramaturgo, la criatura que encarna la excelencia a que puede aspirar un especimen humano, se volvía algo más que una criatura de ficción. Hasta entonces yo creía, como tantos, que Hamlet había sido inspirada por una leyenda que recogió el historiador Saxo Grammaticus —qué quieren que haga, le decían así— en su libro Gesta Danorum, cuyo protagonista era un príncipe llamado Amleth. (Otra grafía que se toleraba en esa época, en este caso desplazando la hache del principio al final del nombre.) También se sabe que por entonces existía una pieza teatral que se conoce como Ur-Hamlet. (En alemán, el prefijo ur significa original o primitivo: el Ur-Hamlet sería el Proto-Hamlet.) Una versión dice que pudo haberla escrito otro dramaturgo de la época, Thomas Kyd, en cuyo caso Shakespeare habría tomado la anécdota para reinventarla; según otra teoría, el mismo William escribió el Ur-Hamlet y años más tarde recreó el texto por completo para darle la forma que estrenó en el 1600, mes más o menos.
Lo indiscutible es que Hamnet Shakespeare murió en 1596, y que cuatro años más tarde su padre mostró al mundo una tragedia que llevaba su nombre a modo de título. A primera vista, no parece haber nada en común entre el crío malogrado y el Príncipe de Dinamarca. El argumento sigue la anécdota difundida por don Grammaticus, que seguramente Shakespeare recogió de la versión del francés Belleforest en el quinto volumen de sus Historias trágicas. Hamlet era el joven heredero que descubre que su tío asesinó a su padre para quedarse con el poder... y con su madre. Que finge ser imbécil para que su tío no se lo cargue también. Que mata a quien lo espía en la habitación de su madre, como le ocurre a Polonio en la obra que conocemos. Que es despachado lejos de su tierra, para ser asesinado por los dos soretes que el rey le puso de acompañantes. (Como los Rosencrantz y Guildenstern del texto de Shakespeare. Sí, dije Rosencrantz. Qué cosa, las leyes de la herencia.) Y que finalmente regresa al terruño para consumar su venganza.
El pobre Shakespirito no podía compararse con su homónimo. Hamnet no salió nunca de Stratford, apenas fue hijo, niño, alumno... y se murió. Pero cuando uno recuerda que Hamlet es además una historia de fantasmas, y que William interpretaba en el escenario al espectro del padre del príncipe —ese que aparece al principio, pide a Hamlet que lo vengue y le ruega remember me: o sea, no me olvides—, da para pensarlo un poco mejor.

Para empezar, no hay modo de que escribas una obra que se llama como tu hijo muerto y que eso no te remueva nada, aunque las historias sean distintas. Shakespeare creó el personaje del Fantasma y propuso —o aceptó— interpretarlo, o sea que se obligó cada noche a pronunciar el nombre amado más de una vez, a decir cosas como: "Ahora, Hamlet, ¡escúchame!" (Permítanme imaginar, ya que estamos, que don William tenía un lindo vozarrón. En aquellos tiempos no había amplificación ni efectos espectaculares, y para lograr que el público se pegase el cagazo buscado no quedaba otra que tener fuelles poderosos y una garganta que se expresaba con autoridad.) Ya sé que el cliché sugiere que los ingleses tradicionales eran insensibles —flemáticos, se dice para que quede elegante—, pero yo encuentro inverosímil que un tipo con la familiaridad que Shakespeare exhibe con el repertorio de las emociones humanas haya pensado que podía vociferar Hamlet, Hamlet sin que se le frunciese el upite.
El tiempo transcurrido entre la muerte del niño y el estreno de la obra tampoco puede ser casual. Esos cuatro años sugieren un lapso generoso durante el cual atravesar las fases de la pena. Pero tampoco suena casual el hecho de que Hamlet constituya una obra de madurez, la cima del arte shakesperiano. (Y que sea su obra más larga, dicho sea de paso: la anomalía en su canon, como dice Harold Bloom.) Una vez que descubriste que Shakespeare tuvo un pibito que se llamaba Hamnet y que murió antes de tiempo, cuando su padre estaba lejos (es lo más probable, me temo), no podés volver a ver / leer la obra del mismo modo; y entendés mejor que nunca que el personaje represente el non plus ultra del arte shakesperiano, la criatura mejor escrita y pensada; que sea el tipo más lúcido, más elocuente, más omnicomprensivo de la literatura occidental. Porque Shakespeare concibió a otros personajes prodigiosos, inalcanzables para el talento promedio, como Falstaff y Lear; pero acá se le nota el plus de esfuerzo, la energía puesta en presentar a su hijo imaginario (¡su hijo ideal!) bajo la mejor luz concebible. Y también se evidencia —acá corro el riesgo de caer en un freudianismo for dummies, pero déjenme esbozar la idea— cierta carga que, de no saber lo del pibito muerto, permanecería invisible.
Porque Hamlet el personaje es "la consciencia más exhaustiva, más vasta, de toda la literatura", como dice Bloom; y en consecuencia representa una suerte de anticipo del hombre moderno en los albores del siglo XVII. Pero en la obra, Hamlet padre —o sea, el Fantasma— es el hombre prototípico de su tiempo: un soldado sediento de sangre, cultor del ojo por ojo que la Ley del Talión reclamaba desde el amanecer de la cultura occidental. Y como tal, se convierte en el responsable de la tragedia de Hamlet junior, en tanto demanda algo totalmente inapropiado de su hijo — el guerrero le pide al intelectual que practique violencia.
Porque el Fantasma no le pide justicia a Hamlet: le pide venganza. Y esa misión retorcida, razonable en sus fines pero chingada en sus medios, determina que Hamlet sucumba y muera antes de llevar a fruición la promesa que encarnaba para su reino y por extensión para la especie humana. O sea que Shakespeare hace que —algo que no estaba en Grammaticus ni en Belleforest— Hamlet sea un tipazo que al final la caga, en el intento de complacer a su padre. Los detalles de la muerte de Hamnet seguirán esquivándonos, pero cabe especular que el niño se haya estrolado haciendo algo para impresionar a su padre, o al menos cumplir con él; y aun cuando no hubiese sido exactamente así, ¿qué padre no sentiría culpa si su crío muere cuando le prestaba su atención a otros menesteres — cuando estaba tan lejos de sus brazos?
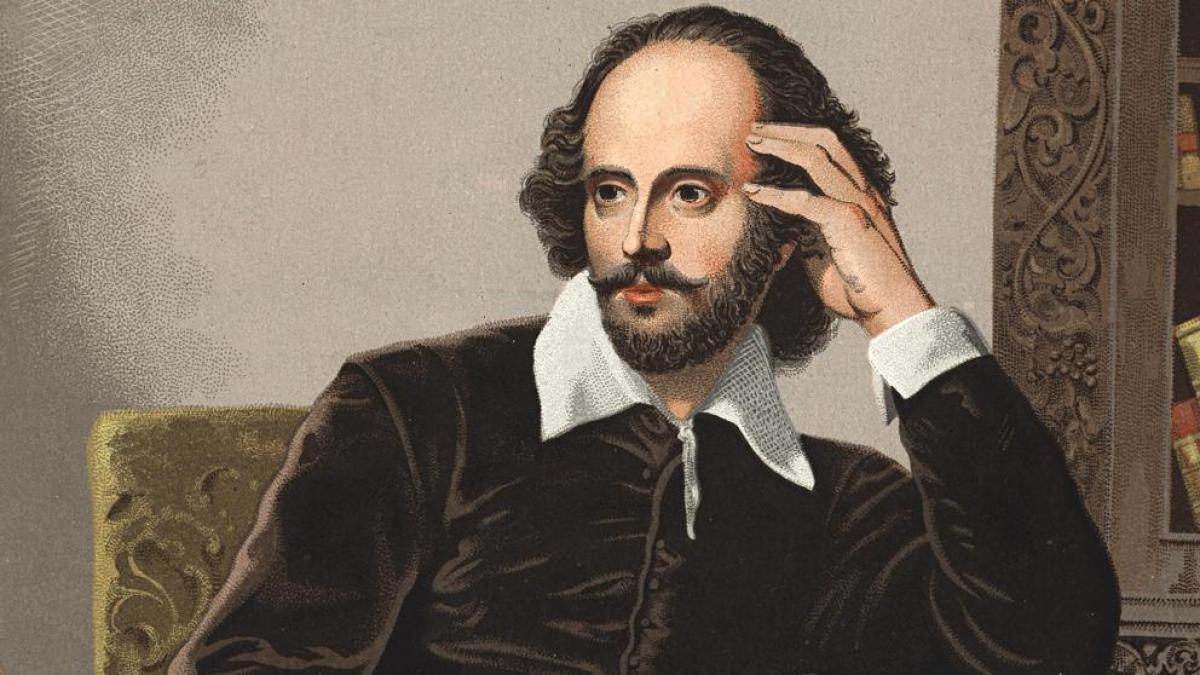
Lo indiscutible es que, a través de La tragedia de Hamlet, Príncipe de Dinamarca, Shakespeare consiguió dos cosas que, estimo, no le eran indiferentes: hacer un mea culpa como padre y conferirle a su hijo muerto lo más parecido a una vida eterna que existe en este mundo.
Intrusos, Edición Shakespeare
En tiempos de Shakespeare, perder hijos era la cosa más común. Un tercio del piberío no llegaba a los 10 años en Inglaterra. Shakespeare mismo era el tercer hijo de sus padres, pero el primero que había sobrevivido. Que se te muriese un hijo, o dos, o tres, formaba parte del menú de lo muy probable. Algo que, por cierto, no equivale a decir que muertes como esas no afectaban a los padres y madres de la época. En todo caso estaban avisados, sabrían que el tema era un albur, que la vida de los críos estaba en manos de Dios. (O de la suerte, que en la práctica era lo mismo.) Pero la información no moderaba la aflicción, la dureza del golpe. Esa es una de las razones por las cuales me gustó la novela Hamnet, de Maggie O'Farrell: porque pone la lupa sobre la mamá del crío, el personaje menos visitado de esta historia.

De Anne Hathaway se sabe lo que ya conté y poco más. Que creció en una granja en las afueras de Stratford y que, al morir, su padre dejó una dote a hacerse efectiva el día de su matrimonio; que en ese testamento hablaba de su propia hija como Agnes, otros dos nombres —Agnes, Anne— que eran tan intercambiables como Hamnet y Hamlet, en aquel tiempo donde cada cual escribía no como se debía, sino como podía. La tradición asume que Shakespeare la toleraba apenas, porque vivió lejos la mayor parte de su vida y en su testamento la ignoró, salvo para cederle "de mis mejores camas, la segunda". Pero la escritora Maggie O'Farrell la rescata y la eleva.
En la novela, Agnes carece de formación académica —hablamos de tiempos en los que a las mujeres no se les enseñaba formalmente ni a escribir— pero es muy inteligente y tiene una personalidad deslumbrante. O'Farrell aprovecha lo que debe haber sido su crianza en la campiña y la transforma en una sanadora natural, experta en el poder curativo de las hierbas a su alcance. La muerte de Hamnet adquiere así una crueldad extra (en el relato de O'Farrell, lo que se carga al crío es la peste), porque Agnes se culpa por no haberlo salvado, dada la ineficacia de las pócimas que creía tan útiles. Y así deviene, en la novela, el retrato desgarrador de una madre que acaba de perder a uno a quien amaba más que a su propia vida.

Del dolor de Shakespeare podemos inferir mil cosas, a partir del espejo deformante de la tragedia que escribió. Del dolor de Agnes/Anne no sabemos nada, pero Maggie O'Farrell llena ese vacío. En sus manos, Agnes pierde la forma humana: deja de ser la mujer centrada, sensible y se convierte en un animal, una criatura desmelenada, rota, inarticulada. O mejor en una cosa, un mineral con la forma de la criatura que Edvard Münch esbozó en El grito. Y así sigue durante años, reprochándole a su marido la ausencia y lo que toma por insensibilidad, el hecho de que su compañero privilegió otras cosas antes que la familia — por ejemplo, que decidió retornar a Londres para no complicar la rutina de la compañía teatral, en vez de afincarse para siempre en el solar donde habían sido depositados los restos de su niño.
También me gusta el modo en que Maggie O'Farrell se caga en esa tradición de Anne Hathaway como la campesina que le colgó a Shakespeare su embarazo, y a la que el dramaturgo sólo habría conservado como esposa en los papeles. La escritora remarca que esa leyenda no cuaja con la realidad del tipo que mandaba guita a Stratford todo el tiempo, mientras seguía viviendo en un cuartucho, en un rincón de Londres propio de marginales; que poco después de la muerte de Hamnet compró la segunda casa más grande y señorial del pueblo (que se llamaba New Place, nada menos: o sea Nuevo Lugar, con todas sus implicancias) y eventualmente volvió a vivir a Stratford y allí murió. Si Anne y sus hijas eran tan sólo un peso formal, podría haber acallado el escándalo con dinero y establecido que sus deberes como autor, actor y empresario seguían atándolo a Londres. Tenía todo el poder para hacerlo —el de la fortuna, el del prestigio, el de la condición de hombre— en sus manos. Y sin embargo, una vez que obtuvo la seguridad que siempre había perseguido, dado que era hijo de un hombre poderoso que había caído en desgracia y por ende creció en un tembladeral económico y afectivo, retornó definitivamente a casa — al hogar.

Por eso O'Farrell se permite imaginar una bella historia de amor entre William el concheto —el pibe había sido educado como parte de la elite de Stratford, hasta que su padre, John Shakespeare, metió la gamba y se endeudó y manchó su honra— y la chica del campo que era una fuerza de la naturaleza. Un amor que incluso sobrevive al dolor de la pérdida de Hamnet y los inevitables reproches, victoria que O'Farrell cifra en dos detalles. Primero, el de la célebre segunda cama. Agnes/Anne era la heredera natural de los bienes de Shakespeare, razón por la cual no necesitaba mencionarla en su testamento: la ley era así, casa y camas incluídas. Pero O'Farrell conjetura que el dramaturgo le cede esa cama no porque sea berreta, la usada y descartada, sino porque se trata del lecho donde consumaron su unión y fueron concebidos sus hijos. Esto invierte el signo del documento, que pasa de sugerir desprecio a sugerir delicadeza: Shakespeare deposita al cuidado de su mujer el escenario de su amor. El otro detalle concierne a lo que le ocurre a Agnes cuando descubre —porque William no le ha dicho nada— que su marido escribió una obra que lleva por título el nombre del hijo en común. (No quiero spoilear, pero déjenme decir esto: al menos al principio, no le cae muy bien que digamos.)
En Hamnet, la protagonista es Agnes. Hamlet, en cambio, es un diálogo de ultratumba entre un padre y su hijo, con el signo también invertido, porque allí es el padre quien se confiesa muerto y establece que quien debería vivir para siempre es el hijo.

A nosotros nos queda la posibilidad de especular sobre la naturaleza de ese duelo. Harold Bloom está entre quienes creían que Shakespeare era el autor del Ur-Hamlet, y que había trabajado en ese texto durante diez años. De ser cierto, esto supondría que Shakespeare comenzó a trabajar en la obra mientras Hamnet vivía aún. Belleforest publicó el quinto volumen de sus Historias trágicas —aquel que incluye la de Amleth— en 1570. Hamnet nació en 1585. En esa época no existía Amazon (cosa de no creer), razón por la cual los libros circulaban a otro ritmo por el mundo. Y si Hamlet se estrenó en el 1600 y le descontamos el tiempo de escritura de su versión final, habría que irse para atrás como doce años para ubicar el arranque del Ur-Hamlet. Esto permite imaginar que Shakespeare reparó en (o volvió a) ese capítulo de Belleforest porque el protagonista se llamaba igual que su pibe; que la historia le pareció melodramática y llena de sorpresas, materia prima para una obra entretenida; y que pensó que un día le diría al crío: "Mirá, enano. ¡Estoy escribiendo una obra con un héroe que se llama como vos!" (Es posible, ay, que hasta haya llegado a hacerlo.) En ese caso, también es posible que haya escrito muchas páginas del Ur-Hamlet que se vio obligado a releer con horror, o que tal vez quemó por completo, después de la muerte de Hamnet.
En fin, juegos de la mente. (De mi mente de escritor, al menos. No soy el primero ni en mejor en hacerlo, claro. En el Ulysses de Joyce, Stephen Dedalus expresa la hipótesis de que Anne cagó a Shakespeare con uno de sus hermanos, lo cual explicaría por qué William usa el nombre de su brother Edmund para el villano de El rey Lear. Bienvenidos a Intrusos: Edición Shakespeare.) Dejando de lado las bromas, lo que hoy querría transmitir es que Hamlet, ese monumento a la belleza de la que es capaz nuestra especie cuando se aplica a ello, tiene un subtexto que la mayoría no conoce y que sin embargo es tan importante, tan esencial para la experiencia humana, como el to be or not to be. Porque por supuesto, la cuestión primera es decidir si estamos dispuestos a ser —pero a ser en plenitud, a explorar las potencias que ofrece este envase vital dentro del que fuimos embotellados— o si vamos a declinar la oferta. Pero si optamos por sacarle el jugo a la bendición de la vida, ahí aparece la otra pregunta: la cuestión que no te deja otra que resolverla bien, porque de no hacerlo así, más vale que el tiro del final te salga bien. Y esa pregunta es la siguiente.
¿Qué hacer con el dolor inexorable — con el dolor del que nadie, pero nadie se salva, porque es parte inseparable de la existencia?

Motivos para amar el dolor
Si de Shakespeare se trata, la respuesta a qué hacer con los dolores de la vida es relativamente simple: escribís Hamlet, sublimás el sufrimiento y lo convertís en una belleza que termina durando más que tu vida. ¿Pero qué pasa con los demás, con el común de los mortales que no somos Shakespeare?
Se pueden hacer muchas cosas con el dolor. En general tendemos a escapar. Ignoramos el penar, o lo relativizamos. Voy al ejemplo que tenemos más a mano: en un año y monedas, nuestra peste moderna se cobró la vida de casi 90.000 argentinos. Para usar un número simbólico a modo de parámetro, esos 90.000 equivalen a tres (3) genocidios como el de los años '70. Pensemos que hace cuatro décadas que tratamos de metabolizar el horror que supuso esa masacre y que todavía no logramos cerrar ese ciclo. (Digo metabolizar en el sentido de asimilar positivamente; de que ese dolor conduzca a una conciencia más elevada y una vida virtuosa, en vez de mancarnos y condenar a la eterna repetición del error.) ¿Y de repente aparece este bichito y nos sacude a lo bestia, como si fuese tres dictaduras comprimidas en catorce meses?
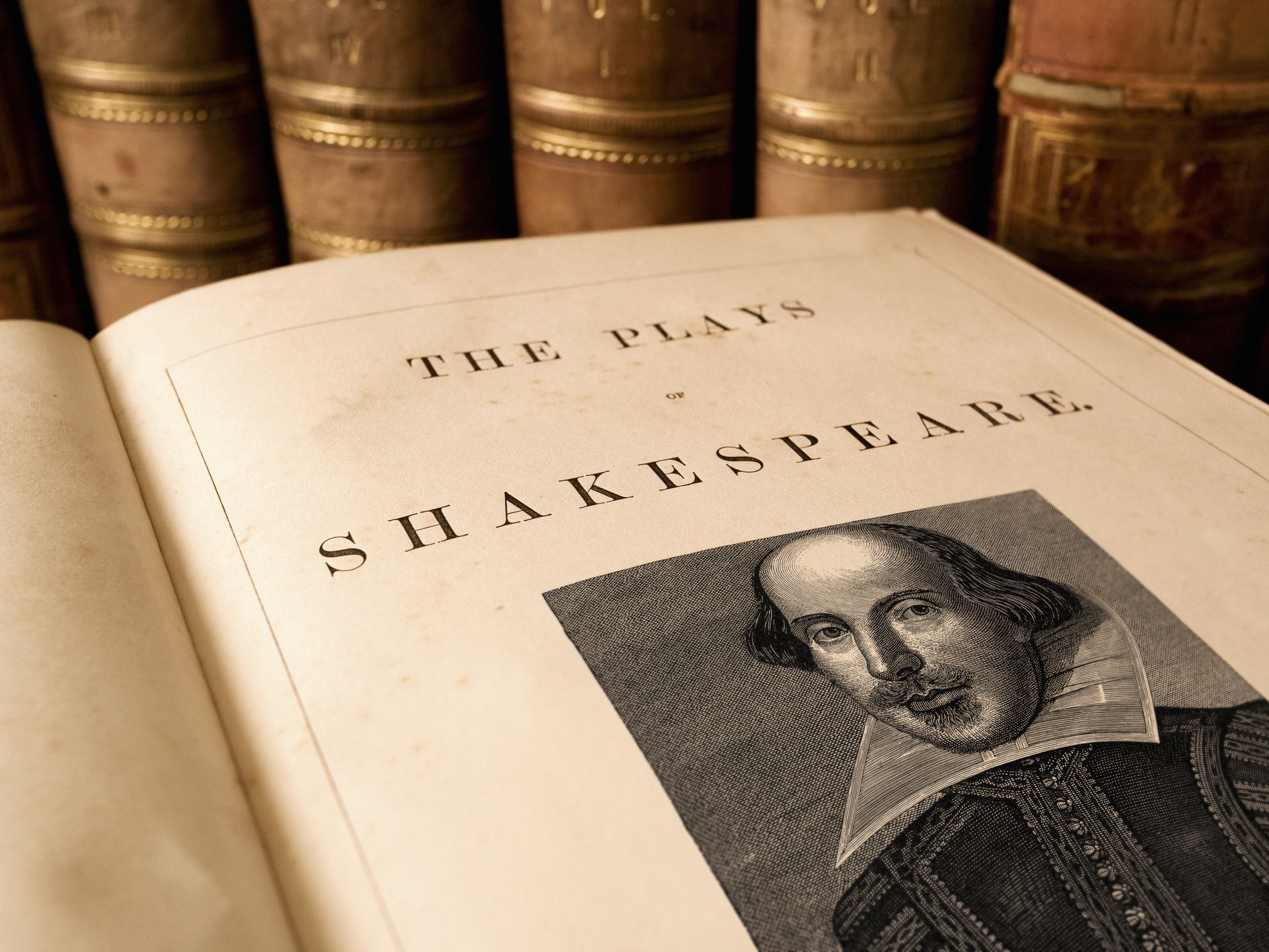
Hay que detenerse un momento en el dato, porque de otro modo lo pasaremos de largo, dado que todo nos impulsa a ello; la tentación de hacernos los boludos es grande. No estamos viviendo como si hubiésemos perdido casi cien lucas de gente, alguna de la cual conocemos de nombre y otro tanto, a esta altura, conocemos de la vida. (Ya sé que las situaciones no son iguales, pero digámoslo porque amerita reflexión: estamos viviendo como si no estuviésemos en medio de una pérdida atroz, al igual que durante los '70 vivíamos como si no pasase nada raro.) Y eso es una macana, porque con el dolor podés hacer miles de cosas, menos esta: ignorarlo.
Aun cuando tengamos la extraordinaria fortuna —toquemos madera— de no enfermarnos o de no perder a nadie querido, tampoco escaparemos de las consecuencias que semejante guadañazo descarga sobre la sociedad de la que formamos parte. Un país que atraviesa una guerra o su equivalente en tsunamis o Chernobyls no puede ser nunca un país normal: es una sociedad traumatizada, desterrada de todo viso de normalidad por más que la calle guarde las apariencias. Y sin embargo ahí estamos, tratando de vivir como si no ocurriese nada demencial: cumplimos con el laburo, lidiamos con la familia, tratamos de tener una vida afectiva, nos indignamos y hacemos chistes sin parar.

Lo cual es comprensible, no me entiendan mal. Necesitamos encontrar un modo de seguir funcionando en medio del desastre, es natural que nos lo juguemos todo al pingo del futuro. Pero para que ese futuro valga la pena de ser vivido, no hay que ignorar el horror que está ocurriendo. Y hoy lo estamos minimizando, o banalizando. Por eso me pregunto si no sería saludable adoptar medidas simbólicas que vuelvan imposible ningunear lo que pasa, que dimensionen la paliza que estamos recibiendo. Porque el enemigo es microscópico y produce un daño que sólo se percibe puertas adentro, pero para cada familia que sufre pérdidas es lo mismo que si su casa hubiese sido bombardeada. Imaginen si viésemos cada hogar donde hubo víctimas como un sitio derruido por un misil. ¿Podríamos caminar tan campantes por las calles? Mirás por la ventana y todo parece inalterado, pero lo que ocurre es casi igual, en los hechos, a haber recibido un bombazo atómico en el cuore del país — la cifra de muertos se aproxima cada vez más a la de las víctimas de Nagasaki.

Tal vez se podría pedir que las banderas estuviesen a media asta hasta nuevo aviso. O sugerir el uso de una banda negra en el brazo, para no olvidar que estamos en medio de una matanza. Y yo iría pensando en la posibilidad de que el mundo entero se sincronice y observe un silencio que envuelva el planeta, en honor de los que ya no están y de los que rumian sus pérdidas. Porque la vida es así: el dolor ante el que hoy te hacés el gil, vuelve a cobrar el mes que viene, o el año que viene, sin saltearse el acumulado de los intereses. Si no decidimos qué vamos a hacer como sociedad con este dolor, nuestro futuro se verá comprometido. Y para que esa decisión sea la correcta, tenemos que abrirle los brazos al dolor. Experimentarlo a full, entender que vivimos en un mundo —y en un país— que transita un luto sin fecha de vencimiento.
Por esas vueltas de la vida, las cosas de hoy tienen otro punto de contacto con los tiempos shakesperianos además de la pregunta sobre el dolor. Entre 1592 y 1593 Londres fue arrasada por la peste. Murieron allí 15.000 personas y otras 5.000 en los alrededores. Una de las tantas consecuencias fue el cierre de los teatros, que dejó sin laburo a Shakespeare durante esos años, como le ocurre hoy a tantos artistas. Maggie O'Farrell publicó Hamnet en 2020, lo cual sugiere que escribió la novela antes del coronavirus; pero aun así metió un capítulo cuya resonancia no puede ser más actual.

Allí cuenta cómo una pulga salta de un mono de feria al cuello del grumete de un barco, en el puerto de Alejandría, y de ese modo desencadena "la pestilencia, poniendo en movimiento una tragedia que atravesará medio mundo". El grumete vuelve al barco, le pasa la pulga a un gato, el gato se la pasa a un marinero, el marinero sucumbe al igual que los gatos que viajan a bordo, a consecuencia de lo cual las ratas —¡y las pulgas!— se multiplican mientras la nave para en Constantinopla, Venecia, Barcelona, Cádiz, Porto, La Rochelle y Cornwall mientras distribuye, sin que nadie lo advierta, su carga invisible de muerte. Los vehículos habrán cambiado, porque hoy los virus viajan ante todo en avión, pero la mecánica de la peste sigue siendo la misma. De hecho, la variante Delta del coronavirus arribó en barco al norte de Brasil desde la India, al igual que en la novela. Que la incerteza sobre la causa de la muerte de Hamnet moviese a Maggie O'Farrell a inventar otra peste en 1596 suena a intuición de esas que estremecen, desde este mundo diezmado por la enfermedad.
La comparación con los miles de muertos de los '70 suena caprichosa, porque en aquella masacre no intervinieron virus: fue ciento por ciento humana en su factura. Pero creo que aun así es pertinente. Primero, porque no tenemos nada más a mano que nos permita mensurar la dimensión de la pérdida en curso. Pero además, porque el virus no se mueve solo. Echemos un tupido velo, diría Mark Twain, sobre los especímenes humanos que actuaron como vectores de la enfermedad sin saberlo. Pero una vez que entendimos de qué se trataba y cómo operaba el virus, aparecieron aquellos que se le asociaron a consciencia, potenciando su mortífera siembra.

Porque el bicho es inimputable, carece de voluntad propia más allá del impulso de supervivencia. Pero aquellos humanos que le simplifican el laburo a diario no son inimputables: los que no usan cubrebocas ni se lavan las manos, los que no respetan la distancia ni las medidas que establece la autoridad sanitaria. Algunos, incluso, incurren en actividades que deberían formar parte de la esfera criminal: los que mienten a sabiendas sobre el mal y las vacunas en los medios, los que operan para que fracase la campaña de inoculación. La efectividad de su tarea se mide en víctimas concretas, que no fallecerían sin su perversa intercesión. El bicho será el verdugo, pero quien acerca a las víctimas potenciales hasta el pie del cadalso es esta gente de mierda. Y por su asociación con tanta muerte innecesaria debería pagar un precio, aunque más no sea en términos de condena social.
Ya sé que el desafío parece too much: ¿combatir a los cómplices de la peste mientras nos abrimos a un dolor inmenso, oceánico? Pero es la misión que la vida nos encajó en este momento, sin preguntar si estábamos de ánimo o no. Puede sonar a carga excesiva, pero en nuestro favor cabría decir que ambos objetivos están relacionados. Si nos permitiésemos asumir la pena descomunal de la peste que nos merma, si empezásemos a transitar el duelo que corresponde, la ofensa capital en que incurren a diario los enemigos de la vida se volvería intolerable. Y en vez de enfrentarse a una platea de caras complacientes, comunicadores y operadores políticos se toparían con un mar de jetas fruncidas y dientes rechinantes, entre gritos que les demandarían hasta cuándo abusarán de la patientia nostra. Porque hay mucha humanidad muriendo como moscas, muchachos; familias enteras que todavía ignoran cómo sobreponerse a la devastación. Sigan siendo mezquinos si quieren, continúen pensando en su interés por encima del bien común, pero háganlo en su casa, no en el ágora. Hasta el menos afortunado de los humanos tendría la dignidad de la que ustedes carecen y mostraría respeto por los muertos. ¿O acaso no saben que la especie ha maldecido siempre, y en todo lugar, a los que lucran con el dolor ajeno?

Como el resto de nosotros, William Shakespeare entró al territorio del dolor sin mapas ni brújulas. La historia prueba que usó todo el tiempo que le fue necesario para convertir esa pena en algo más que resignación o emoción tolerable. Poco después de la muerte de Hamnet, escribió una obra sobre el rey John donde pone lo siguiente en boca de Lady Constance: "Es el dolor lo que el espacio llena de mi hijo ausente, quien su lecho ocupa, quien va y viene conmigo a todas partes, quien su expresión graciosa reproduce, quien me está repitiendo sus palabras, quien llena con su forma sus vestidos y sus múltiples gracias me recuerda. Entonces tengo motivos para amar al dolor". En medio de una obra menor, que suena a sacada adelante por puro oficio, irrumpe la voz del autor, hablando de algo que conocía demasiado bien.
Los años subsiguientes los aplicó a dar forma a su obra definitiva, que puede ser leída como la biografía apócrifa de un hijo ideal, o como suele ser interpretada: la tragedia de un intelecto y una sensibilidad descomunales ("cuán ilimitado en su pensamiento, cuán admirable en su forma y sus movimientos, cuán angélico en su acción, cuán divino en su comprensión"), que en vez de continuar su ascenso hacia la excelencia termina lastrado a tierra, por la deuda debida a la sangre que corre por sus venas. De lo que no cabe duda es de aquello que Dedalus afirma en el Ulysses: "A un hijo le habla, al hijo de su alma, el príncipe Hamlet, y al hijo de su cuerpo, Hamnet Shakespeare, quien murió en Stratford para que su homónimo viviese por siempre".
Bajo la presión atlántica de su dolor, Shakespeare produjo un diamante. Ahora es nuestro turno de abrazar la pena que nos toca y soportar la presión. Habrá quien no resista, claro, y se convierta en hollín. "¿Qué somos, sino la quintaesencia del polvo?", dice Hamlet en la segunda escena del Acto II. A eso nos condena la física, pero mientras estamos vivos deberíamos ser otra cosa: no lo que hacemos con lo que los demás hicieron con nosotros, como pretendía Sartre, sino lo que hacemos con el dolor que nos sale al encuentro. Sinceramente me gustaría revistar en el bando de los que tratan de convertir su pena en belleza, en sabiduría, en empatía, en ladrillo de una (re)construcción levantada a muchas manos. Este bando, creo, corresponde a una porción de la humanidad cuya importancia no puede ser exagerada; porque de ella depende que Hamlet sea tan sólo la historia de un ser excepcional que resultó malogrado, y no la parábola sobre una especie que no estuvo a la altura de su promesa.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí