PRONTO SOCCORSO
De cómo el cine, y por extensión las artes todas, funcionan como sala de primeros auxilios para el alma
La noticia de que teníamos encima la entrega del Oscar me alegró. No espero mucho del asunto, y menos en este año durante el cual la producción vino raleada por culpa del bicho. (Si demoran otra vez el estreno de la nueva de James Bond y de la adaptación de Dune, la novela de Frank Herbert, voy a encerrar al mundo entero de prepo hasta que el virus se muera de hambre.) Pero, lo confieso: como cinéfilo tirando a enfermo, siempre disfruté del Oscar como una fiesta —opulenta, estridente y bien grasa, como tantas fiestas memorables— en honor a ese arte sin el cual nuestras vidas serían infinitamente menos emocionantes.
Durante años fue una ceremonia con mis hijas, con menú y bebida ad hoc, aplausos y abucheos, como si estuviésemos ubicados en el gallinero. (Porque nadie participa de un espectáculo así sólo para coincidir. Parte de la gracia es putear contra las injusticias y la demagogia de ciertos resultados.) Después me fui un tiempo a España y se discontinuó, por la distancia pero también por la diferencia horaria: entre Los Ángeles y Barcelona hay nueve horas, ¡el show empezaba en plena madrugada! Pero este año sentí deseos de retomarla. No porque olvide la circunstancia que estamos viviendo. Al contrario, la cosa está tan angustiante que pocas cosas reclama mi alma con mayor insistencia que un touch de frivolidad. Pero precisamente, dado que la única frivolidad que nos rodea es criminal —me refiero a la de quienes ponen su conveniencia por encima de la salud pública y operan en favor de un golpe de Estado—, ¿cómo no celebrar la posibilidad de ser frívolos, pero por una buena razón — como el cine?
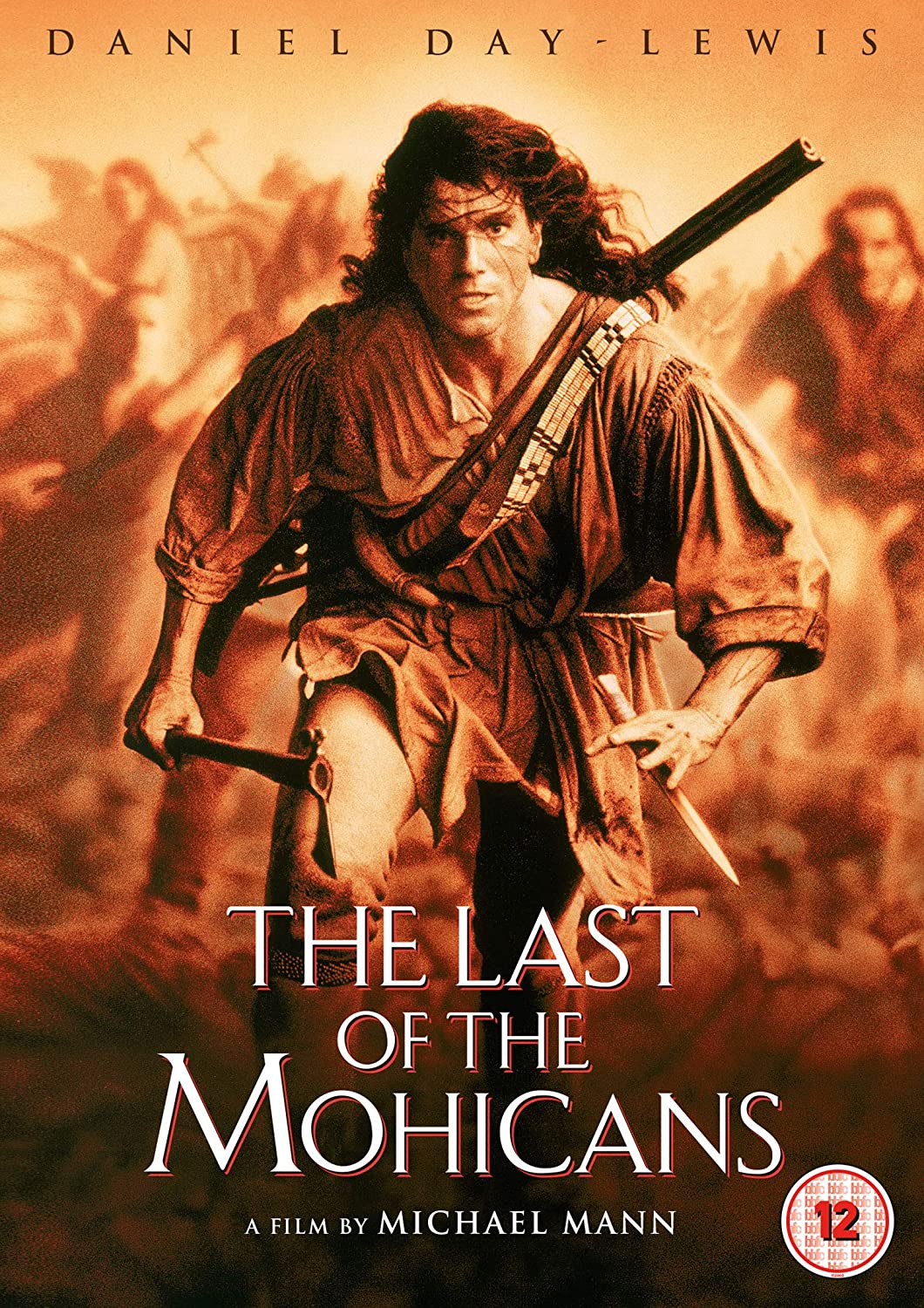
Siempre me pregunté cómo sentía la gente antes de que existiesen las películas. Por supuesto, lo que se desconoce no puede ser experimentado como ausencia: la gente vivía como vivía, y ya. Para esa humanidad, la espectacularidad de la existencia quedaba reservada a un puñado de circunstancias: los paisajes que quitan el aliento, los fenómenos climatológicos, las batallas o desfiles masivos. Pero desde que el cine advino y perfeccionó su soporte tecnológico, uno pudo someterse a experiencias extremas a piacere y salir indemne, aunque más no fuese físicamente. Sobrevolar los escenarios más remotos en términos geográficos, pero también los momentos más distantes de nuestro presente histórico; sentirse en el corazón de un huracán o navegando las estrellas; combatiendo junto a Aquiles o bebiendo en el Moulin Rouge, mientras chusmeás los garabatos de Toulouse Lautrec.
Así como mostró lo que de otro modo no podríamos haber visto, también nos permitió estudiar la emoción como ningún medio expresivo lo había hecho antes. Esos primeros planos gigantescos revelaron una suerte de microfísica del sentimiento humano, nunca habíamos visto rostros en tanto detalle — ni siquiera el de la persona amada. Y si bien está claro que las artes tradicionales también nos educaron para pensar y sentir mejor, no podían hacerlo con la intensidad que es natural al cine. En el teatro siempre estás afuera, sos la cuarta pared. En el cine estás en medio de la cosa: del abrazo, de la batalla, del naufragio, del show, de los picos helados, de la carrera, del vuelo aerostático. Sin dejar de ser estímulo intelectual, el asalto del cine es en primera instancia sensorial: formas y colores, música que te mete con la orquesta en el foso, ruidos convertidos en vibraciones que sacuden nuestros cuerpos. No existe nada más parecido a un simulador, como los que usan aspirantes a pilotos y astronautas, pero aplicado a la totalidad de la experiencia humana. Es una máquina para experimentar otras vidas de forma vicaria, y así desarrollar antipatías y empatías — inteligencia emocional.

En esta semana de antesala al Oscar pesqué El último de los mohicanos entre el menú del cable, una película de Michael Mann que está a punto de cumplir 30 años. Ya la había visto varias veces, pero me enganché una más. Sigue siendo un gran ejemplo de las virtudes del cine como vehículo narrativo.
Te lleva a un mundo desconocido: Estados Unidos en 1757, cuando ingleses y franceses se disputaban el dominio del lugar y usaban como peones tanto a los colonos blancos como a los nativos originarios. Lo pinta de un modo deslumbrante: la fotografía de Dante Spinotti, tanto en medio de la naturaleza agreste como en los parajes donde existe intervención humana, te deja sin aliento. (Hay un puente que parece un cuadro de Turner avant la lettre.) Los actores son inmejorables: no cuesta nada identificarse con Daniel Day-Lewis, que es un monstruo y además acá, como el muchachito blanco criado por mohicanos, lleva adelante el papel más parecido al de un héroe convencional de toda su carrera. La historia te caza de las pestañas, tiene acción, involucra y moviliza tu noción de justicia y es romántica a más no poder. Y el leit-motiv musical de Trevor Jones y Randy Edelman es una maravilla, al mejor modo del Maurice Jarre que colaboraba con David Lean en joyas como Zhivago y Lawrence de Arabia: salís del cine —o apagás la tele, la computadora— y seguís tarareando esa melodía en tu cabeza durante horas.

Mann es de mis cineastas contemporáneos favoritos. Un tipo grande: 78 tiene ya. Cuando estudiaba vio Doctor Insólito de Stanley Kubrick y la película le voló la cabeza de un modo que con el tiempo sintetizó así: "Le dijo a mi generación que podías producir una obra que fuese una expresión individual de enorme integridad y a la vez lograr que ese film llegase a un público masivo. En otras palabras, no tenías que hacer Siete novias para siete hermanos para trabajar en la industria, ni verte reducido a un nicho marginal si querías tomarte el cine en serio". En este sentido, Mann es un buen discípulo de David Lean: aprovecha las posibilidades expresivas y la espectacularidad del cine para contar historias que tienen atractivo para el gran público —Heat, que acá se conoció como Fuego contra fuego, sigue siendo tan significativa para mí como El padrino—, pero lo hace con un arte, con un nivel de excelencia, que lo eleva por encima de los jornaleros de la industria.
Siempre recuerdo algo que le oí decir al Indio a fines del siglo pasado. Habíamos ido a cenar a una parrillita con Los Redondos, después de entrevistarlos por la inminente salida de Momo Sampler. Nos conocíamos desde los '80, pero era la primera vez que compartíamos una actividad estrictamente social; tal vez por eso la experiencia se me grabó de forma indeleble. Obviamente pedimos achuras y carne, pero considerando la lista de guarniciones, el Indio rechazó la oferta de ensalada de verdes con una consideración extraculinaria: dijo que pasto con pasto carecía de gracia porque le parecía una confección carente de arte. Y explicó que en todos los órdenes de la vida le gustaban las cosas intervenidas por un cacho de cultura. El comentario me sorprendió pero lo registré, y con los años comprendí cuánta razón tenía.

Una de las características de nuestra especie es que ama darle una vuelta de rosca a todo lo que hace, aún aquello que tiene que hacer sí o sí, como trámite para sobrevivir. Comer es eso: un requisito de la supervivencia, pero los animales comen las cosas como vienen, sea hierba o carne cruda. En cambio nosotros convertimos el morfi y el chupi en un arte que se consume mediante ceremonia, una actividad creativa a la que le hemos inventado infinitas variantes. Y lo mismo con tantas otras cosas que hacemos frecuentemente. El sexo mismo es una actividad elemental, que nos fue dada con fines de garantizar la subsistencia de la especie —penetración, eyaculación, concepción y a otra cosa— pero a la que convertimos en una actividad entre recreativa y gimnástica que se practica de un millón de modos diferentes.
Con el cine pasa lo mismo. Es una invención científica a la cual en los comienzos se le adivinó una función documental de valor histórico, y a la que pronto se le encontró la vuelta para que hiciese plata. Y sin embargo, la historia del cine es la de aquellos creadores que podrían haberlo usado de la manera más pava —para hacer reír, llorar o entrenener ramplonamente— pero eligieron agregarle gracias nuevas, meterle arte, y convertir lo que podría haber quedado en pasatiempo en una experiencia inolvidable.
Como imaginarán, yo estoy con el bando de los que tratamos de meterle arte a todo. ¡Hasta a un artículo que se publica en un medio periodístico!

Bravo mundo nuevo
Venía prestándole atención a Michael Mann desde los '80, en su capacidad de cerebro detrás de División Miami e Historia del crimen, dos series que estaban muy por encima de la media de calidad de su época. Pero la primera película suya que vi fue Manhunter (1986), que además fue la primera en llevar a Hannibal Lecter al cine, en tanto adaptación de la novela de Thomas Harris Dragón rojo. Aunque Manhunter va, como se imaginarán, de asesinos seriales, la historia original de Harris comparte algunas de las marcas del cine de Mann, como el protagonismo de hombres que aman su trabajo y el modo en que ese comportamiento obsesivo puede convertirse alternativamente en una bendición y una maldición. En Manhunter el protagonista es Will Graham (William Petersen), un profiler del FBI cuya ventaja profesional respecto de sus colegas es su capacidad de pensar como un asesino serial — lo cual puede ser muy práctico en ese campo laboral, pero en términos psicológicos no suena muy saludable.

Los personajes centrales del cine de Mann son siempre profesionales que sobresalen en su terreno. El último de los mohicanos se abre con Ojo de Halcón (Day-Lewis) haciendo lo que mejor saber hacer, con su padre y hermano mohicanos: internarse en la foresta, rastrear un ciervo hasta acercarse lo suficiente y cazarlo. En Heat (1995), los dos protagonistas son excelentes en su métier: Vincent Hannah (Al Pacino) como detective y Neil McCauley (Robert De Niro) como ladrón; la tragedia que subraye al relato es el modo en que estos dos tipos de una ética profesional similar, que en otra circunstancia podrían haber sido amigos, se ven enfrentados porque la vida los puso en lados opuestos de la ley. Aquí Mann abre el relato hasta volverlo coral, de modo de incluir la historia de los profesionales que acompañan a los protagonistas (tanto polis como ladrones), y de las familias que pagan el precio de su contracción al trabajo.
En The Insider (1999) también hay dos personajes obsesivos, en este caso tomados de la vida real, sólo que en momentos opuestos de sus carreras: el periodista Lowell Bergman (otra vez Pacino) está en Medio Oriente arriesgando la vida para conseguir una exclusiva para el programa de TV que produce, el legendario 60 minutes; mientras que Jeff Wigand (Russell Crowe) junta sus petates en el despacho del cual acaban de despedirlo como ejecutivo de la tabacalera Brown & Williamson. Lo que carcome a Wigand, más allá del traspié laboral, es el hecho de que no lo rajan por mal desempeño sino por todo lo contrario: científico por formación, había protestado para frenar la incorporación de un químico dañino a los cigarrillos de la compañía, cosa que a sus superiores —pendientes del beneficio económico y nada más— no podía importarles menos. Y eso es lo que hace que los personajes confluyan: Bergman está en busca de otra historia sensacional y Wigand quiere denunciar una agresión a la salud pública de millones de personas, a pesar de que lo amordaza una cláusula de confidencialidad.

Este es el film donde Mann desarrolla más nítidamente su noción del trabajo bien hecho como una ética en sí misma. Tanto Bergman como Wigand van en contra de su propia conveniencia, y del sentido común imperante en la sociedad capitalista, para defender la integridad de sus tareas. Bergman llega al extremo de hacerles zancadillas a sus superiores de la corporación CBS y al célebre conductor de 60 Minutes, Mike Wallace (Christopher Plummer), porque entiende que ceder a las presiones de los abogados y tolerar un acto de censura legal equivale a dinamitar su propia credibilidad: ¿cómo conseguirá otra entrevista exclusiva de allí en más, si tolera que Wigand se exponga inútilmente y que entierren su testimonio sin salir al aire? La historia termina razonablemente bien, como en la vida real: las tabacaleras se vieron obligadas a aceptar que su producto era dañino y a pagar centenares de palos verdes a modo de reparación. Pero el regusto agridulce es inevitable. En el cine de Michael Mann los protagonistas no conservan relaciones amorosas durante mucho tiempo, porque ¿quién puede convivir con monomaníacos como esos, que ponen su obsesión por encima de (casi) todo lo demás?
Esa es una de las razones que explica que no sea prolífico: como artista que persigue la excelencia técnica y el rigor histórico de cada detalle —sus obras son el producto de una industria trabajando a todo trapo, y a la vez conservan un feel artesanal—, cada proyecto le insume mucho tiempo. Ha hecho apenas once películas en cuatro décadas y lleva los últimos años dedicados a armar la producción de Ferrari, la película que dedicará a otro enfermo de la excelencia, el Enzo Ferrari cuyos autos son considerados obras de arte. Hay algo de celo periodístico en su approach, que quizás por eso lo empuja a privilegiar historias reales como también lo fueron Ali (2001), otro peliculón consagrado a un profesional superlativo que se enfrenta al sistema que quiere cortarle las alas, y Public Enemies (2009), que recrea el juego del gato y del ratón al que se prestaron otros maestros en su suyo: el atracador John Dillinger y el agente del FBI Melvin Purvis.

Me pregunto si en ese sentido el cine de Mann no es ya una expresión anacrónica. ¿Hay lugar en el mundo actual para la verdadera excelencia? Miro en derredor y la norma parece ser la contraria, pura chapucería: si tenés con qué pagar un estratega, un ejército de trolls y una campaña en los medios, podés llegar a Presidente. La calidad superlativa no garpa porque es anti-económica, las cuentas no le cierran. El Indio invierte años en cada disco. Si se hiciese aconsejar por un contador, la diferencia entre el rojo de lo que gasta en ese tiempo y el negro de lo que gana por esas canciones le ganaría la recomendación de invertir en negocios más convenientes. Por eso dice siempre que el dinero ganado le sirvió ante todo para comprar libertad, y en particular la libertad de hacer lo que quiere como quiere y al paso que le pinta. Pero el suyo es un caso extraordinario. Y el sistema parece en guerra con el esfuerzo genuino, desde que cada vez torna más difícil discriminar en términos de calidad —en este mundo, un YouTuber o un influencer pueden ser más populares que Prince— y que un artista reciba retribución proporcional a su dedicación y sus desvelos.
La nuestra es una sociedad necesitada de ansiolíticos, el reino del no sé qué lo que quiero pero lo quiero ya. Y reconocer y valorar la excelencia requiere de un tiempo del que las mayorías no quieren disponer. Por eso vivimos a los ponchazos, metiendo parches y siguiendo camino, cultores del masomenismo, contentándonos con lo que zafa y saltando páginas sin llegar al final de ningún libro. Esta indisciplina —no hablo de disciplina desde la deformación militar, sino desde el mix de dedicación y concentración necesario para hacer algo realmente bien— se extiende a nuestras costumbres de manera suicida, como esta pandemia no cesa de demostrar. Vivimos en tiempos pre-apocalípticos y cada vez somos más incapaces de sostener la más mínima consigna, de respetar la recomendación más elemental, cuando deberíamos estar entrenando para sobrevivir en un mundo de crecientes carencias y aprendiendo a vivir en el racionamiento de recursos esenciales.
Si levantásemos la cabeza para ver un poco más lejos, nos daríamos cuenta de que urge prepararse para el bravo mundo nuevo que está ad portas.
Por lo pronto, más Michael Mann y menos Masterchef.

Sala de guardia
Hay una escena pivotal en Heat, que lo fue también por razones exteriores a la narrativa, desde que juntaba en la misma escena a esos gigantes de la actuación que son Pacino y De Niro. (Como Godzilla versus Kong, pero sin efectos especiales.) Técnicamente estos dos habían compartido ya la marquesina en El Padrino 2, pero nunca se cruzaron en la pantalla desde que De Niro interpretaba al joven Vito Corleone y por ende nunca interactuaba con el Michael Corleone adulto. Durante la mayor parte de Heat pasa lo mismo, ya que el policía Vincent Hannah persigue al ladrón Neil McCauley sin pescarlo nunca con las manos en la masa; nunca comparten el mismo cuadro. Pero una noche Hannah lo aborda, frena su auto y lo invita a tomar un café. Y entonces tiene lugar esta escena, a la hora y casi media de narración, que no puede ser más simple —dos tipos sentados a una mesa—, pero a la vez es un torneo de actuación (que gana De Niro, en su último papel a la altura de la leyenda) donde el policía pregunta y el ladrón explica por qué vive así.

McCauley lo pone en los términos más esenciales. "Yo hago lo que me sale mejor: robar", dice. "Usted hace lo que le sale mejor: tratar de frenar a tipos como yo".
Hannah le replica: "¿Nunca quiso una vida común y corriente?" Y McCauley responde: "¿Qué mierda es eso? ¿Asados y partidos de fútbol?" El policía tarda segundos en admitir que lo suyo tampoco tiene nada de ordinario: "Mi vida es una zona de desastre", dice. McCauley le cuenta entonces que una vez le dieron un consejo adecuado para gente como ellos: "No te encariñes con nada que no estés dispuesto a abandonar en 30 segundos, si sentís que el fuego está a la vuelta de la esquina".
El policía se pone irónico: "¿Qué es usted, un monje?" Y McCauley, sin que se le mueva un pelo y sin que se altere su voz, responde: "Esa es la disciplina".
McCauley es el protagonista por excelencia del cine de Michael Mann: alguien que se define a través de lo que hace, que sabe del orgullo del laburo bien resuelto. Una elección a contrapelo de los tiempos, en esta era de confusión con alarma de fondo en la que todo el mundo corre a lo loco sin saber dónde va y qué posibilidades tiene de llegar. Y sin embargo, personajes como los de Mann son lo que este tiempo requiere: gente que conserva la calma aunque arrecien las llamas, porque sabe que su oportunidad de triunfar, e incluso de sobrevivir, depende de que haga las cosas con precisión — comme il faut, como se debe.
El imperativo de estos tiempos lo expresa Ojo de Halcón, en una escena tensa de El último de los mohicanos. La partida que lidera está a punto de caer en manos de nativos de la tribu de los hurones, y los únicos en condiciones de sobrevivir al desesperado escape que supone el salto de una cascada son él mismo, su padre y su hermano. Por eso le pide a su amada Cora (Madeleine Stowe) que resista lo que haya que resistir, hasta que pueda volver por ella. De hecho le pega un grito que persuadiría a cualquiera: Stay alive!, la zamarrea. Mantenete viva. Y Cora se lo toma en serio y hace lo que hay que hacer para llegar al amanecer de un nuevo día.
Ese es el poder de las artes en general, y del cine en particular: invitarnos a un viaje fantástico, una experiencia a años luz de la realidad cotidiana, que sin embargo se las ingenia para iluminar nuestra circunstancia y ponernos cara a cara con los dilemas de los cuales depende el buen vivir. En estos tiempos que nos tocaron, pocas cosas son más relevantes que lo que el amigo Solari llama la defensa del estado de ánimo. Si el espíritu se nos viene en banda, si no conseguimos elevarnos por encima de la mugre, la mezquindad y la violencia, difícil acometer cualquier tarea y llevarla a su consumación. Y en esto las artes son esenciales en todas sus expresiones, tanto la exquisitas como las populares. El ejemplo más cercano que tenemos es el del show de Los Fundamentalistas del finde pasado: un episodio virtual, que cada uno disfrutó en soledad desde casa pero rebotó en las redes como si estuviésemos codo a codo en el pogo y produjo un subidón que aún nos dura y ya metió más de un palo seiscientas mil visualizaciones en YouTube.

Sin ir más lejos, el Indio me contó días atrás, ¡con lucecitas en los ojos!, que había vuelto a ver Los nuevos monstruos (1977). Esta película, dirigida por Risi, Scola y Monicelli y armada en base a episodios, nunca deja de hacerlo reír, por más que se trate de una risa amarga. Solari ama ese humor italiano por la capacidad de burlarse de los defectos propios, una vena satírica que en buena medida heredamos —deberíamos filmar una versión argenta de la saga de Los monstruos, que Dino Risi inició en el '63— y que este momento histórico parece reclamar como medida sanitaria. Conversamos puntualmente sobre el episodio que se llama Pronto soccorso (o sea Sala de emergencias, o de guardia), donde un tano de la nobleza romana encarnado por Sordi recoge en su auto, aunque a regañadientes, a un tipo que ha sido atropellado en la calle. Su intención es llevarlo a un hospital para que reciba cuidados, pero es rechazado en cada uno por razones burocráticas —el que depende de la Iglesia no admite ateos y el militar no recibe civiles, por ejemplo— y al final, impotente, termina tirándolo en la misma calle donde lo encontró.
Permitámonos celebrar el valor del arte en nuestras vidas, sea cual sea el envase de nuestra predilección, y arrimémonos al calor de su compañía; porque en los momentos de angustia y de confusión se vuelve imprescindible aferrarse a la belleza, la gracia que los humanos amamos meterle a todo —hasta a las ensaladas— y que nos recuerda que somos capaces de cosas mejores que la mierda que producen los que matan por poder y solo siembran daño por donde pasan.
Por eso mismo: veamos películas, rescatemos libros, pongamos música. Es casi un deber, para aquellos que tuvimos el privilegio de estar expuestos a la luz de algún arte y aprendimos a apreciarlo: si existe alguien a quien no le asiste el derecho a bajar los brazos y convertirse en peso muerto, somos nosotros. Así que hagan lo que tengan que hacer, pero sostengan la cabeza afuera del agua. Manténganse vivos, como dice Ojo de Halcón.
Stay alive. Si hace falta, lo grito hasta que les entre.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

