POR UN PUÑADO DE NUGGETS
La mejor serie de la historia, y qué nos dice sobre el mundo en esta hora crucial
Al promediar los '90, David Judah Simon era un hombre en la mitad de su vida —35 años—, sumido en una crisis de la mediana edad. Hijo de un ex periodista, creció jugando a ser el tipo más listo de cualquier habitación en la que entrase. ("Todo lo que logré —declaró años después, sólo a medias en broma—, lo logré porque quería demostrarle al mundo entero que estaba jodidamente equivocado, que yo era el puto centro del universo y que cuanto antes se hicieran a la idea, más felices serían".) Se graduó en la Universidad de Maryland y el diario Baltimore Sun le clavó el anzuelo a los 22 años, para trabajar en la Sección Policiales. A fines de los '80 diversificó su tarea, convirtiéndose en delegado y líder de la huelga de escribas que en el '87 respondió a un ajuste en materia de beneficios. La cosa no terminó bien: "Me salí del periodismo porque unos hijos de puta compraron mi diario —dijo en 2003— y dejó de tener gracia".

Simon pidió un licencia en el Baltimore Sun, con la idea de escribir un libro. Convenció a sus editores y a las autoridades del Departamento de Policía de que tenía sentido acompañar durante un año a los oficiales de la unidad de homicidios. A medida que se ganó la confianza de los policías, entendió que la pretensión del relato omnisciente y objetivo iba a convertirse en una limitación. A partir de entonces, eligió relacionarse humanamente con sus observados y dejó de contarlo todo desde un punto de vista divino, para contar apenas lo que podía entender y sentir. El libro Homicide: A Year On The Killing Streets (1991) se convirtió en un éxito y dio pie a una serie de la cadena NBC que le permitió foguearse en la escritura y producción televisiva.
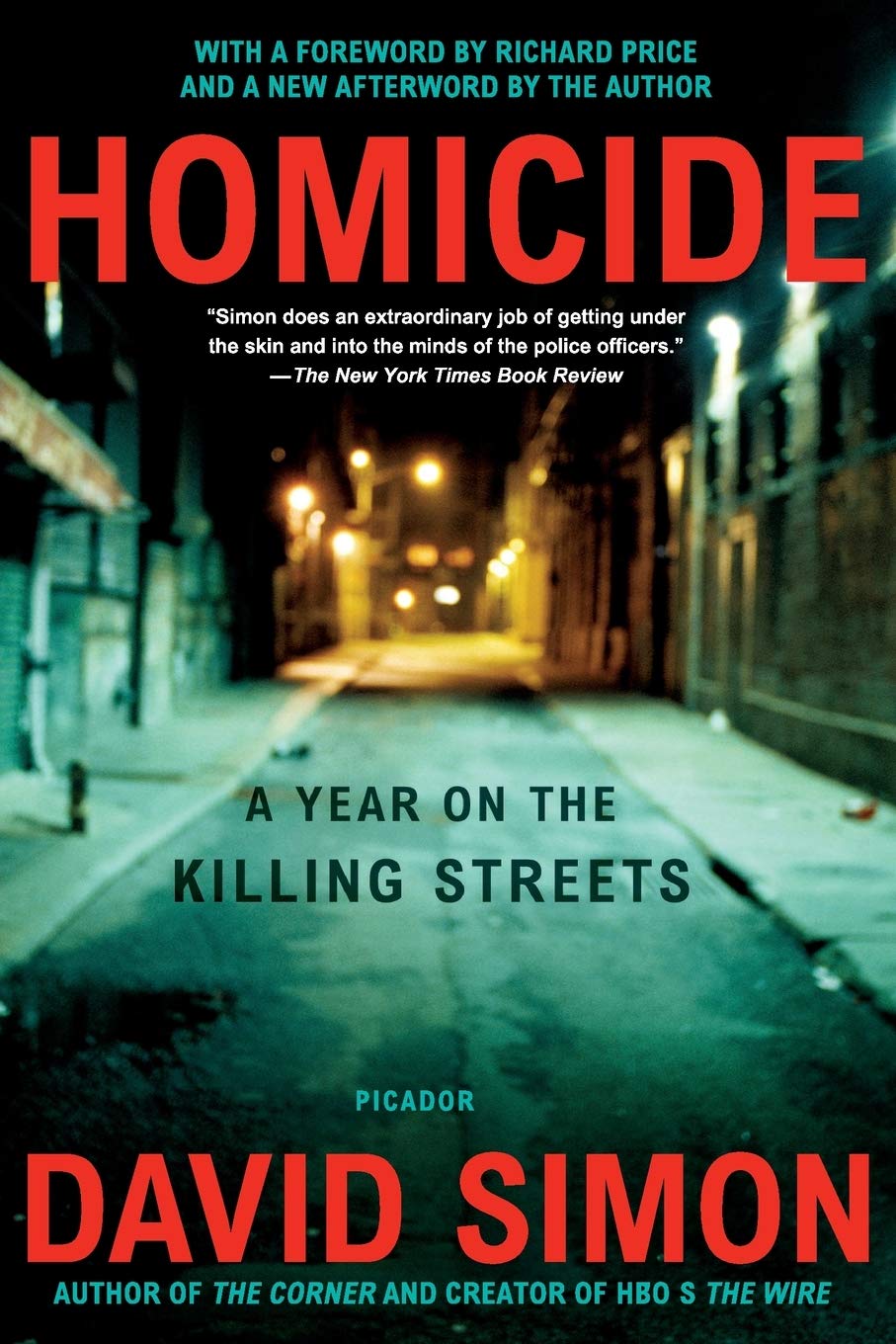
La recomendación de un editor del Sun, John Sterling, se convirtió en disparador de su segundo libro. Sterling dijo que bastaba con prestarle atención a una, y sólo a una, de las esquinas donde los pibitos negros de los suburbios de Baltimore vendían droga, para entender cómo funcionaba el negocio completo. Simon se aplicó a ello, aceptando involucrarse con sus observados como antes se había relacionado con los policías, pero pagando por ello un precio nuevo. Uno de los protagonistas de su relato, el adicto Gary McCullough, murió antes de que Simon terminase de escribir. The Corner —o sea, La esquina— también fue un libro exitoso. Lo co-escribió con Ed Burns, un veterano de Vietnam y ex policía que se había convertido en docente. Su repercusión le valió una oferta de HBO que Simon capitalizó, sacándole jugo a su experiencia como reportero, co-productor y ocasional guionista de Homicide. The Corner se convirtió en una miniserie de seis capítulos que se llevó tres premios Emmy.
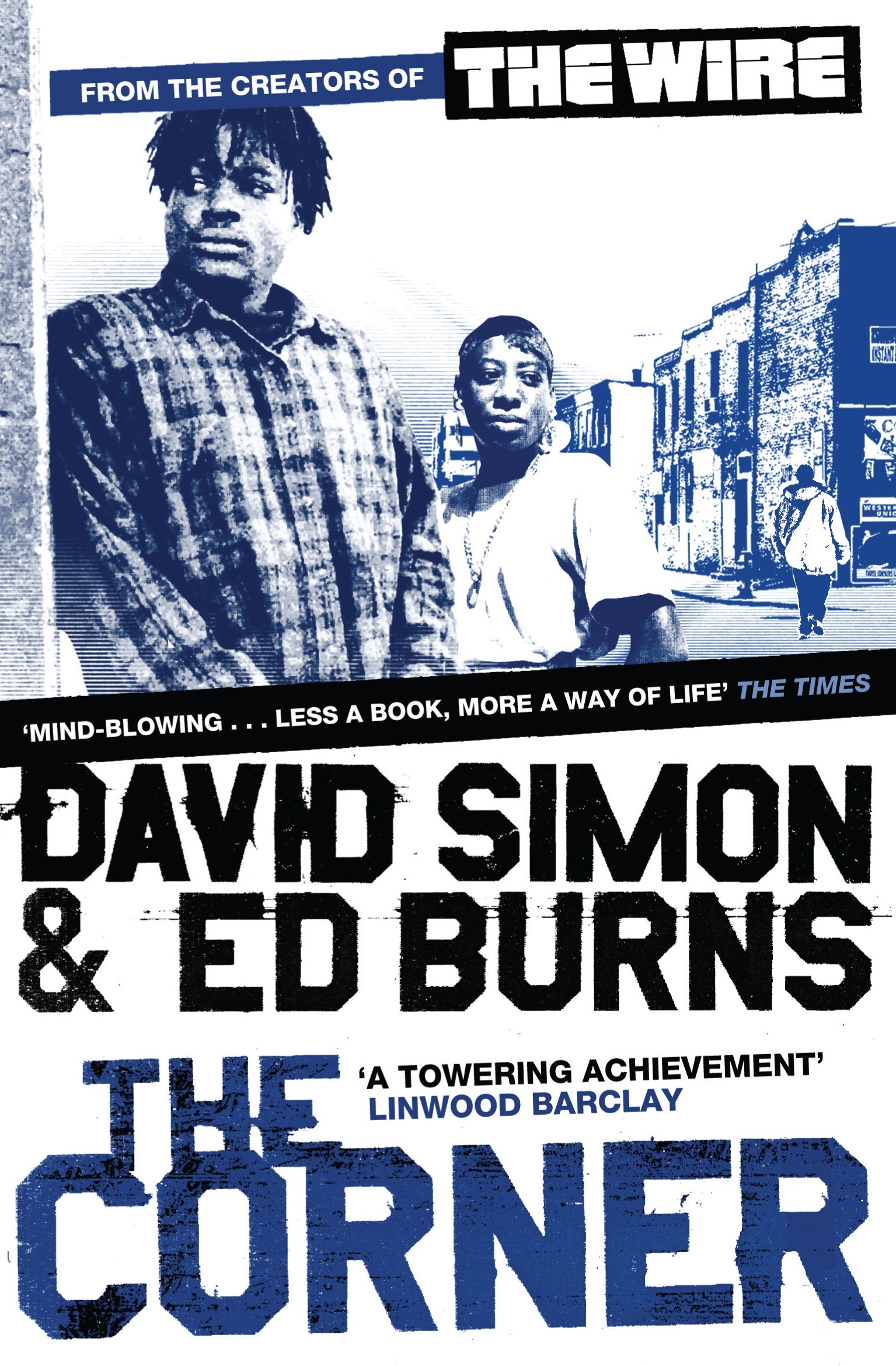
A esa altura, la crisis de la mediana edad había quedado atrás. Simon había encontrado qué quería contar, dónde —el universo de infinitas posibilidades que ofrecía la flamante TV por cable— y cómo. Le presentó a HBO el proyecto de una serie de ficción policial, a partir de la experiencia de Ed Burns, que había construido casos en contra de poderosos narcotraficantes a partir de escuchas avaladas por jueces. Pero el resultado fue mucho más que una serie policial. The Wire (2002-2008) sigue siendo aún hoy la mejor serie de la historia. Como co-productor y guionista, Simon reunió a algunos de los escritores más notables del género (Richard Price, George Pelecanos, Dennis Lehane), a muchos de los actores más descollantes que nadie conocía (de Dominic West, pasando por Michael K. Williams e Idris Elba y llegando a André Royo y Clarke Peters) y creó algo que todavía se parece mucho a La guerra y la paz en Baltimore: una novela visual deslumbrante, con un vasto número de personajes que cubren todo el espectro social —desde la elite del poder político, económico y judicial hasta el más pichi de los dealers del barrio— y que cuenta mejor que muchos ensayos cómo funciona hoy el capitalismo en nuestras ciudades.
Toda carrera académica que gire en torno a lo político / sociológico debería incluir la visión mandatoria de The Wire como parte de su currícula. (De hecho, algunas no han perdido el tiempo. Prestigiosísimas instituciones de los Estados Unidos, como Johns Hopkins, Harvard College y la Brown University han ofrecido cursos basados en The Wire. Slavoj Žižek ofreció una charla en la University of London llamada The Wire o el choque de civilizaciones en un país.) Si este mundo fuese mejor de lo que es, la serie sería difundida en cada secundaria pública, porque pocas cosas son más importantes que ayudar a las nuevas generaciones a comprender el mundo en que les toca vivir.
Como dice el gangster Omar Little en una escena clave: It's all in the game. O sea, todo forma parte del juego. Un juego cuyas reglas siguen desconcertando —pocas veces esto ha sido más evidente que en la Argentina de estos días— a la mayoría de los adultos, que contemplan azorados lo que ocurre delante de sus ojos, sin alcanzar a ver.
Yo creo en América, pero América no es para mí
Ese monumento que se llama El padrino comienza —lo recordarán— con la escena en que el dueño de una funeraria le pide justicia a Don Corleone. Yo creo en América, es lo primero que oímos. Pero a partir de ahí, lo que cuenta (cómo unos turros, hijos de gente blanca poderosa, desfiguraron a su hija ítalo-americana, y por ende de clase inferior, y fueron declarados inocentes) desmiente esa fe. Las instituciones de América, queda claro desde el vamos, no funcionan bien.
La escena inicial de The Wire es un comentario sobre el arranque de El padrino. Mientras policías y forenses disponen del cadáver de un joven que ha sido asesinado, el policía James McNulty (Dominic West) conversa informalmente con un conocido de la víctima. Al muerto, averigua, le decían Snot. O sea, Moco. El pobre de Snot era un morocho, adicto, al que le faltaban algunos patitos. Cada viernes por la noche se integraba al juego de dados por guita que se armaba en el callejón y llegado el momento hacía siempre lo mismo: manoteaba la pila de billetes arrugados que constituía la apuesta y salía corriendo. Razón por la cual lo atrapaban y fajaban sistemáticamente. Hasta que cierto viernes alguien se hartó y le metió un tiro. Desconcertado, McNulty le pregunta lo obvio: si sabían que iba a intentar afanarse el pozo, ¿por qué lo dejaban jugar? Y el pibe le responde: This' America, man. Esto es América, la autoproclamada Tierra de la Libertad. Y si un ciudadano cualquiera, como Snot, quiere hacer algo, ¿quién va a impedírselo — al menos hasta que, finalmente, alguien igualmente libre se lo impida de un tiro?
El infortunio de llamarse Moco.
Así como lo fue El padrino en relación al siglo XX, The Wire es una radiografía de lo que está jodido en los Estados Unidos —con la ciudad portuaria de Baltimore operando como Nueva Roma, el símbolo de todo enclave urbano—, al despuntar el siglo XXI. Al principio parece un policial más. Harto de trabajar para llenar planillas que tranquilizan a sus superiores, McNulty hace algo que no se debe hacer. Habla con un juez importante a quien conoce y le cuenta del dealer más poderoso del momento enn Baltimore. El juez dice que nunca oyó hablar de ese tal Avon Barksdale. McNulty responde que ese es el punto, precisamente: sus superiores tampoco han oído nunca hablar del tipo, que sin embargo maneja la droga en los barrios más populosos y tiene una organización eficiente y aceitada. De hecho, es responsable de la exoneración de un asesino que integra su banda, de la cual el juez acaba de ser testigo impotente.

En consecuencia, el juez presiona a la policía y la jerarquía de los azules putea a McNulty hasta en arameo, por exponerlos. Pero al mismo tiempo se ve forzada a montar una operación en torno de los negocios de Barksdale. Al principio, la cúpula policial ni siquiera disimula que no le interesa hacer nada relevante. La idea es pescar a cuatro cinco giles en las calles, pasarle la pelota al fiscal de turno y asunto cerrado. (Patricia Bullrich habría hecho carrera en Baltimore.) Pero el asesinato de un testigo del juicio contra el hombre de Barksdale complica la cosa. El Estado no puede darse el lujo de que parezca que descuida a quienes colaboran con la Justicia. Razón por la cual debe subir la apuesta y, con los permisos legales correspondientes, permite que el equipo policial armado ad hoc monte un sistema de escuchas para construir prueba contra la organización delictiva. Eso es The Wire, literalmente: el cable, y por extensión la línea que permite interceptar las comunicaciones de los narcos.
El comienzo, lo admito, es lento. Como la historia es compleja y los personajes son muchos (otro sentido en el cual parece una novela visual concebida por un Tolstoi contemporáneo: The Wire tiene el cast más grande que hayas visto en serie alguna), lleva su tiempo entrar en el ritmo y pescar el código. Hasta es posible que te preguntes: ¿dónde está la maravilla de la que tanto se habla? Pero cuando te quieras dar cuenta, no sólo te habrá enganchado con anzuelo, carnada y medio metro de hilo sedal, sino que además te hará sentir que se despliega ante tus ojos algo que nunca habías visto —ni siquiera hoy, década y pico más tarde—, en materia de la gloria a que puede aspirar la narrativa visual de las pantallas de hoy.
Tom Waits canta el tema principal: "Hay que mantener al diablo en lo hondo del pozo".
El relato es realista, más seco que la lija que olvidaste al sol. Tampoco hay música incidental que indique lo que debés sentir. En The Wire, la banda sonora se utiliza en modo diegético: se limita a lo que surge de la acción, lo que suena en las radios y los equipos de reproducción que ves ahí — solo escuchás lo que escuchan los personajes. Pero la miel que el relato ofrece desde el principio, y de la que te hacés adicto antes de darte cuenta, es la maravilla del manejo actoral. Toda esa gente era poco o nada conocida entonces. La mayoría del cast es negro, como corresponde a la proporción demográfica de Baltimore. Pero no te perdés nunca en ese mar de jetas. Porque los guiones están tan bien construidos que esas dos organizaciones que The Wire presenta en su despegue —por un lado los policías, por el otro la banda de Barksdale— se convierten en grupos a los que terminás conociendo, y amando/odiando a la vez, mejor que a tu propia familia.
Una escena antológica: para hacer la tarea policial, necesitás saber decir "fuck".
Los miserables
Por el lado de los polis está el grupo que la jerarquía armó a regañadientes. Una suerte de Armada Brancaleone, donde confluye gente competente —como McNulty y el teniente Cedric Daniels—; gente que encarna el promedio del personal policial —el morocho Carver y el pelado Herc, cuya experiencia es callejera y tienden a actuar a lo bruto, sin pensar—; protegidos de la jerarquía —como el impronunciable Pryzbylewski, yerno de un comisionado, que quiere probar su valía y por eso mete una gamba atroz—; veteranos que no piensan más que en su inminente jubilación —Polk y Mahon—; y hasta gente que lleva tiempo castigada. Es el caso de Lester Freamon (Clarke Peters), a quien por trabajar bien y en consecuencia irritar a sus superiores, lo mandaron a la oficina de objetos empeñados durante trece años. Por encima de ellos está la jerarquía, sobre la cual Simon & Co. tienen una mirada inclemente, como si la hijoputez y la incompetencia fuesen requisitos imprescindibles para ascender en la institución policial.

Después está la banda Barksdale, encabezada por el inteligente y por ende paranoico Avon. Su mano derecha, Stringer Bell (Idris Elba), tiene tan claro el aspecto empresarial de su emprendimiento criminal que, en forma paralela, estudia Economía. La representación legal de la banda está en manos del único blanco, el abogado Maurice Levy. Alrededor de Avon y Stringer Bell están los que constituyen el músculo, y en las calles los pibitos que forman parte del sistema de menudeo: los que trabajan de campanas, los que realizan la transacción, los que cuidan de la mercancía disponible y de las ganancias del día. A medida que avanzan las temporadas —cinco, en total— el control del tinglado cambia, para ser asumido por otro padrino negro, Marlo Stanfield, y sus dos asesinos, Partlow y Snoop. Pero los pibitos que venden en las esquinas siguen siendo prácticamente los mismos, como en la vida real, hasta que son muertos, presos y/o ascendidos en la organización.

También están los satélites que orbitan en torno a estos grupos. Por un lado, Omar Little, interpretado por el inolvidable Michael K. Williams, que murió hace pocos días, a los 54 años. Omar es ladrón de profesión, con una especialidad concreta: sólo roba a los narcos. Fácilmente identificable gracias a una cicatriz que le cruza la cara —y que no es maquillaje sino el souvenir que Williams se ganó el día que cumplió 25, por haber cruzado alguna raya—, Omar viste un abrigo largo que cubre su escopeta recortada y, cuando irrumpe en la escena de su atraco, lo hace silbando la melodía que el lobo silba en los dibujitos clásicos al salir de cacería. Otro rasgo idiosincrático es su condición de persona gay, que no disimula a pesar de la homofobia rampante de su mundo marginal. En consecuencia, la de Omar es una figura legendaria en el submundo de Baltimore. Un criminal, sí, pero con códigos.
"¡Ahí viene Omar! ¡Ahí viene Omar!"
La contracara de Omar es Bubbles, o Bubs (es decir, El Burbujas), interpretado por el sublime Andre Royo. Bubs es un adicto a la heroína que se convierte en informante estable cuando los pibes de Avon fajan mal a uno de sus protegidos. La veta paternal de Bubs deriva del hecho de que tiene un niño pequeño con el que no se relaciona, porque su adicción lo convirtió en homeless — un caído del sistema, y por ende un invisible. El esfuerzo que vemos hacer a Bubs para salir adelante y no desperdiciar su vida no puede ser más conmovedor. Cuenta Royo que una vez, caracterizado como Bubs, se le acercó un tipo, y diciéndole que parecía necesitado de una dosis, le regaló una bolsita con heroína. "Ese fue mi Oscar callejero", recuerda el actor, bromeando.

Hay otro ámbitos a los cuales la serie va abriéndose a medida que se suceden las temporadas. El gremio de los portuarios, arrasado por la crisis económica en la segunda; la política local en la tercera; el sistema educativo en la cuarta, cuando Pryzbylewski, como Ed Burns, el socio de Simon, abandona la policía y se convierte en docente; y el periodismo en la quinta temporada, focalizado en la desintegración de los diarios impresos a través de una versión ficcionalizada (¡pero no mucho!) del Baltimore Sun.
Lo que define este fresco ambicioso sobre la vida contemporánea —lo que lo torna disfrutable, aunque el disfrute incluya el sufrimiento que sentimos cada vez que entendemos que es así como funciona el mundo— es la mirada de Simon & Co, para quienes cada personaje es digno de que se lo considere en su complejidad. The Wire es la rara serie en la que no hay un protagonista evidente, y es también la excepcional serie de trasfondo policial en la que no hay villanos ni héroes definidos. Hasta los personajes que uno detesta con facilidad, como el comisionado Rawls y Marlo Stanfield, tienen momentos en los que revelan su humanidad, su sentido del humor, y sugieren que no están tan lejos de la persona que aparece cada vez que asomamos a un espejo. Un ejemplo del modo en que realidad y ficción operan en The Wire como gemelos pegados por una parte del cuerpo es el caso de Felicia Pearson, la actriz que interpreta a Snoop, el personaje que (nada menos que) Stephen King definió como "la más escalofriante villana mujer que haya aparecido nunca en una serie".
Pearson es la hija de dos adictos y nació en prisión, pesando menos de un kilo y medio. Era lo que se llamaba un crack baby, un bebé del crack, la resultante de dos adictos a la pasta base de cocaína o residuos similares. Se esperaba que muriese, pero la alimentaron con un gotero hasta que salió adelante. Creció en hogares de guarda y en la adolescencia vendió droga, hasta que a los 16 asesinó a otra piba y fue a la cárcel. Ya liberada, se cruzó en una fiesta con Michael K. Williams, que la invitó al set de The Wire. A pesar de que tenía cero experiencia en materia de actuación, terminaron ofreciéndole el rol de la asesina al servicio de Marlo Stanfield, y hasta bautizaron al personaje con el apodo que ella llevaba desde que un dealer se lo puso porque, según él, Pearson le recordaba al perrito Snoopy del cómic Peanuts.
La adorable asesina Snoop compra herramientas para su trabajo.
No necesitás saber nada de esto para ver a Snoop en acción y que te haga cagar de miedo. Pero no porque Felicia Pearson actúe como una villana, sino porque Simon & Co. bordaron el personaje alrededor de la persona real y Snoop no asusta porque parezca mala, sino porque es una asesina profesional sin dejar de ser nunca una persona simpática, cálida, a la que te gustaría tener de amiga si no fuese por el detallito referido a la ocupación con que se gana el mango.
He ahí uno de los condimentos que hace de The Wire una obra irresistible. El hecho de que David Simon creó una miríada de personajes a quienes no condenó nunca desde el prejuicio personal. A cada criatura que forma parte de esa ficción se le otorga la oportunidad de presentar su propio caso. Es lo más parecido a una narrativa democrática con lo que me crucé en mi vida, dado que los personajes no son condenados ni redimidos desde la perspectiva autoral, sino que parecen hacerlo por sí mismos, y no en el marco estricto de la serie sino desde la mirada individual —o sea, el juicio— de cada persona que, como nosotros, experimenta la serie.
Pequeñas anécdotas sobre las instituciones
Si The Wire trata a sus personajes con el fair play y hasta la ternura que cada ser humano demanda por el mero hecho de existir, ¿qué es lo que cuenta la serie, entonces? Dice David Simon que a pesar del contenedor genérico del policial, la serie es un relato "sobre la ciudad, y sobre cómo vivimos juntos. Habla del efecto de las instituciones sobre los individuos, ya se trate de un cana, de un estibador, de un dealer, de un político, de un juez o de un abogado. Todos están comprometidos con —y deben lidiar con— la institución de la que forman parte".
Cuando formás parte de una banda criminal, aprender a jugar al ajedrez es fácil.
La segunda temporada, en la que el foco se desplaza a los laburantes portuarios tocados por la crisis y las cosas que se ven compelidos a hacer para sobrevivir, es, según Simon, "una meditación sobre la muerte del trabajo y la traición a la clase trabajadora de los Estados Unidos. ("En este país —reflexiona el sindicalista Frank Sobotka— solíamos hacer cosas, construir cosas. Ahora nos limitamos a meter la mano en el bolsillo del tipo que tenemos al lado".) En la tercera temporada, un político joven y bien intencionado que aspira a convertirse en alcalde se ve consumido por las demandas de la rosca, al punto de olvidar por qué quería dedicarse a la política. En la quinta, que gira en torno de la decadencia del periodismo contemporáneo, todo parece ser cuestión de percepciones. McNulty se manda una truchada: inventa a un asesino serial para que el nuevo alcalde le devuelva a la policía el presupuesto que le ha cortado... y, en busca de notoriedad, un periodista declara que el asesino inexistente se contactó con él. Prácticamente no hay nadie, a pesar de que en términos generales haya salido airoso, que no termine humillado, mordido o corrompido por la institución a la que pertenece.
Pero ninguna temporada es más maravillosa y a la vez desoladora que la cuarta, aquella que, a través del personaje de Pryzbylewski, hace uso de la experiencia de Ed Burns como ex policía devenido docente. El flaco Pryz se toma en serio su nuevo trabajo y se compromete con el bienestar de sus alumnos, pero su tarea está condenada al fracaso desde antes de comenzar. ¿Qué puede hacer un maestro o profesor para mantener a estos pibes dentro del sistema educativo, cuando viven en un lugar que no les ofrece más perspectivas de futuro que trabajar en la cocina de McDonald's o vender droga en las esquinas, o vivir en la calle, o convertirse en canas o en chorros?

Esa es la maquinaria cruel en la que estamos inmersos, y que cuando se pone más cruel que de costumbre —como en estos días post macristas y aún pandémicos—, rechina y amenaza estallar. Ver (o rever) The Wire equivale a ratificar nuestra presunción respecto de la inutilidad de tratar un cáncer con remedios homeopáticos.
O reinventamos las instituciones, o las instituciones —empezando por las corporaciones— acabarán con nosotros.
El nombre del juego
Una escena esencial tiene lugar durante la segunda temporada, cuando Omar testifica en contra de uno de los matones de Avon Barksdale. Sentado en el estrado, con un corbatón al cuello que se le antojó apropiado a la formalidad de la ocasión, se banca los comentarios despectivos del abogado Levy sin perder la elegancia. Lo que Levy trata de hacer es de destruir la credibilidad que Omar pueda tener como testigo. Después de todo, se trata de un delincuente confeso para quien la violencia es una herramienta cotidiana. ¿Por qué deberían creer en su palabra? "Usted es un amoral", le dice Levy, metiendo quinta con un brulote típico de blanco privilegiado que actúa su repulsa ante un marginal. "Usted es un parásito", continúa, y sigue, pero Omar le dice muy tranquilo: "Igual que usted". Al abogado se le atraganta la frase que pronunciaba, sólo atina a preguntar: "¿Perdón?" Y Omar le explica. "Yo tengo la escopeta. Usted tiene el maletín. Es todo parte del mismo juego, ¿o no?"
Todo es parte del mismo juego.
"El capitalismo desenfrenado —dice David Simon— no reemplaza a la política social. Si se lo deja librado a su arbitrio, el capitalismo crudo sólo sirve a los pocos a expensas de las mayorías". Uno de los momentos más deliciosos y lúcidos de la serie ocurre durante una conversación entre tres de los pibes que trabajan para Avon Barksdale. ¿El tema de la charla? Los nuggets de pollo. Uno de ellos dice que el inventor del McNugget es un genio y debe estar nadando en guita. Pero otro le responde: "¿Vos te pensás que Ronald McDonald bajó al sótano donde el inventor del nugget trabaja todos los días y le dijo voy a firmar con mi nombre payasesco en este cheque gordo para vos? Boludo, ese tipo sigue trabajando en el mismo sótano por salario mínimo, mientras sueña con la fórmula para hacer que las papas fritas sean más ricas".
¿Qué se sabe del inventor del 'nugget' de pollo?
En el mismo sentido, David Simon sigue hablando: "(La serie) Reflexiona sobre la naturaleza de las reformas y de los reformadores, preguntándose si existe todavía alguna posibilidad de que los procesos políticos, calcificados desde hace mucho, puedan mitigar las fuerzas que hoy están desplegadas contra los individuos... Sin un marco social, sin sentido alguno de comunidad, sin cuidado alguno de las más débiles y más vulnerables clases sociales", dice, el capitalismo sólo conduce a "dolor innecesario, pérdida humana innecesaria y tragedia innecesaria". ¿Soy yo, o Simon también parece estar hablando de la realidad argentina de hoy?
Son infinitos los espejos que ofrece la serie respecto de nuestras cuitas actuales, porque de eso trata: del estado de las cosas en el mundo, desde el darwinismo social que resulta inseperable del sistema económico vigente, la tremenda burocracia estatal que termina llegando tarde donde ya no pasa nada, el rol nocivo de los grandes medios y el absurdo de la denominada "guerra contra las drogas". ("A esta mierda ni siquiera se la puede llamar guerra", dice el pelado Herc, "porque las guerras de verdad terminan".) Ahora que me pongo a pensar en las perlas que The Wire proporciona constantemente y te ayudan a entender mejor dónde estás parado, me viene a la cabeza una que pronuncia un detective de Narcóticos: "La mierda rueda siempre hacia abajo". Un perfecto sumario de nuestra experiencia histórica. La guita de arriba no derrama nunca hasta acá. Lo único que derrama en nuestra dirección, desde la cima de la pirámide social, es la mierda.

Si The Wire es convincente es porque de habla de todas estas cosas con la elocuencia de los mejores artistas: entreteniendo, emocionando, divirtiendo, espantando, informando y haciendo pensar a la vez. Si Shakespeare o Dickens viviesen en este tiempo, tenderían a escribir algo como The Wire. (O al menos aplaudirían su excelencia desde la propia, como en el meme del Hombre Araña.) Al día de la fecha, no existe nada más parecido a una novela clásica en formato audiovisual que esta obra de David Simon y su equipo. Y pensar que durante su realización debieron cortar clavos con el tujes, porque la serie tenía el reconocimiento de los críticos pero no la clase de rátings a que HBO aspiraba. Pero por fortuna, el tiempo va poniendo las cosas en su lugar.
Despiadada con las instituciones y piadosa con sus criaturas, The Wire no ata todos sus piolines argumentales en un final feliz. La vida continúa sin que nada esencial haya cambiado, a pesar del enorme precio que vimos pagar a tantos: muertes, pérdidas. desgarradoras, amores pulverizados, condenas a prisión, carreras arruinadas. Lo único parecido a un happy ending es el destino de Bubbles, lo más parecido a un héroe que la serie se permite. Después de una larga temporada en el infierno, y en no menor medida gracias a la amabilidad de un puñado de extraños, Bubs consigue emerger a la vida del común de los mortales. A modo de premio por su voluntad de procurarse algo parecido a una oportunidad, obtiene el más simple —y el mejor ganado— de los placeres: una cena en familia. Es poco, casi nada, y a la vez es inmenso. Una felicidad tan pequeña como bien ganada, corolario de un denodado esfuerzo individual, del triunfo de la pulsión de vida por encima del impulso tanático.
En el contexto de The Wire es un final satisfactorio, porque la modesta felicidad de Bubs es también nuestra felicidad. Pero desde el mundo real que la serie interpeló tan bien, sabe a poco. La salvación de uno no compensa la devastación que hemos presenciado: tantas vidas malogradas, tanto potencial dilapidado — así en la Baltimore de la serie como en el paisaje real que se abre más allá de tu ventana.
Acuerdo con Omar Little: un hombre, una mujer, una persona individual, debe tener códigos. Pero las sociedades también. Eso es lo que parece haberse perdido en nuestra civilización, y lo que nosotros mismos —¿quién lo haría, si no?— necesitamos arrancarle a la historia con mayúsculas, en términos urgentes.
Los privilegiados de este mundo parecen no entender que nuestros buenos modales políticos son todo lo que los preserva de reacciones más destempladas. Porque si lo aprendido en términos de experiencia histórica, y toda la reflexión, y el arte, y la paciencia, y la construcción política, se revelasen inútiles para ayudarnos a vivir un poco mejor y salir del sótano donde inventamos el nugget por monedas, no quedaría otra que dar por bueno el razonamiento del comisionado Ervin Burrell: "Si los dioses te están cogiendo, mejor que encuentres un modo de cogértelos vos".
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

