PEQUEÑAS ESPERANZAS
Un clásico de Dickens culmina planteando la misma pregunta que los argentinos nos hacemos hoy
Esta semana me topé con una nueva adaptación de Grandes esperanzas, el clásico de Dickens. Por pura casualidad, porque no estaba buscándola. Me metí en la plataforma de Disney para ver si habían subido algo nuevo. No encontré nada que valiese la pena, pero, como soy porfiado, seguí hurgando, convencido de que alguna pepita tenía que haber entre tanta mugre. Y allí la encontré, perdida en el fondo de la bolsa digital. Me entusiasmó porque sabía que esa versión, que data del año pasado, había sido concebida y escrita por un tipo muy interesante: Steven Knight, guionista de películas como Dirty Pretty Things (2002) de Stephen Frears y también Eastern Promises (2007) de David Cronenberg, pero ante ante todo creador de ese fenómeno que es la serie Peaky Blinders.
Una adaptación de Dickens por el autor de Peaky Blinders suena tentadora. Por eso me mandé a chusmearla. Sin esperar sorpresas mayúsculas, dado que es una historia que conozco de memoria: la del joven Pip, otro huérfano dickensiano como Copperfield y Twist, que en este caso crece en los marjales de Kent, soñando con un futuro mejor que el de hacerse cargo de la herrería de su cuñado Joe; y que, sin comerla ni beberla, termina enredado en los planes de Miss Havisham, una mujer rica y excéntrica que consagró su vida a vengarse de los hombres, por culpa de uno en particular.

Me clavó el anzuelo de inmediato. Tuve que ingeniármelas para encontrar tiempo donde no lo había y zamparme las seis horas de la miniserie. Algo que hice con ganas porque, no bien comenzó, esta versión de Grandes esperanzas me inquietó de una forma que no recordaba haber experimentado, ni en mi lectura original de la novela ni durante la visión de la infinidad de adaptaciones al cine y la TV que ya existen.
Las grandes obras de arte poseen una riqueza insondable. No se agotan nunca, porque cada era las mira con ojos nuevos y encuentra significaciones que las despegan de interpretaciones previas y, de ese modo, las re-crean. Eso lo tenía claro, pero lo que no entendí al toque fue la razón por la cual esta adaptación me perturbaba de ese modo. ¿Se debía al toque contemporáneo de Steven Knight, que sacaba a la superficie ciertos aspectos —en materia de violencia, de sexo y de drogas, por ejemplo— que el escritor de la era victoriana sólo podía insinuar? No, la franqueza del abordaje de Knight no me espantó ni me pareció inapropiada. Debía tratarse de otra cosa. Pero, ¿cuál?
Volví al libro y a la monumental biografía que Peter Ackroyd le dedicó a Dickens, en busca de pistas. Grandes esperanzas es la novela número trece del autor inglés, y fue la penúltima que logró completar. Es, en consecuencia, una obra de madurez. A esa altura —entre 1860 y 1861—Dickens ya era el más popular de los escritores del Imperio, lo cual lo había convertido en alguien tan rico como adorado. (En aquella época donde no había cine, TV ni registros fonográficos de música, su fama era equivalente a la de una mega-estrella de rock en nuestros tiempos.) Tan consagrado estaba, que los críticos más jóvenes ardían en deseos de derribarlo de su pedestal —lo consideraban past his prime, alguien que ya había dejado atrás sus mejores momentos— y los cazadores de chismes buscaban un punto débil por donde entrarle, para dañar su reputación como artista que defendía las causas más progresistas de su tiempo.

Para colmo, Dickens les estaba dando letra: en 1858 se enamoró de una actriz joven, llamada Ellen Ternan. En aquel tiempo, divorciarse de Catherine, su esposa de décadas y madre de sus hijos, hubiese sido un escándalo; y más si lo hacía para formalizar su relación, a los 45 años, con una artista de 18. En esa instancia, no se le ocurrió nada mejor que acusar de Catherine de no amar a sus hijos y de padecer problemas mentales. Llegó al punto de intentar meterla en un loquero. Pero por suerte lo pensó mejor y se contentó con una separación de hecho.
Saco a flote estas circunstancias para que quede claro que el Dickens que escribió Grandes esperanzas atravesaba un estado de particular vulnerabilidad. Su figura pública era objeto de habladurías, y con razón; la revista que había creado y que difundía sus escritos, All the Year Round, sufría una crisis de ventas; estaba enamorado de una jovencita al punto de arriesgarlo todo por ella, y aun así Ellen Ternan recibía sus atenciones con, como mínimo, cierta reticencia. Esto ayuda a explicar por qué, si bien Grandes esperanzas abunda en recursos dickensianos clásicos —el huérfano que desafía al destino, los personajes exóticos e incontenibles, las vueltas de tuerca inesperadas, el sentido del humor—, hay algo diferente esta vez. Una amargura nueva, quizás. Pero, ante todo, la sensación de que en esta ocasión es posible que, ¡por primera vez!, la cosa no termine bien.
Como personaje, Pip fue tan autobiográfico para Dickens como lo había sido David Copperfield una década atrás. Es el pibe que siente que está para más y cuyo presente de indignidades lo avergüenza. (No olvidemos que el padre de Dickens había ido a parar a la prisión de deudores. Esa situación supuso una degradación social, que obligó al pequeño Charles a vivir en la cárcel —porque era lo que se estilaba por entonces, el tipo iba preso y la familia con él—, y después a abandonar la escuela para trabajar diez horas por día en una fábrica, pegando etiquetas en latas de pomada.)

"En mi interior había sostenido, desde que era un bebé, un conflicto perpetuo con la injusticia", reflexiona Pip, convencido de que el universo le debe una. Ackroyd describe a Pip de un modo que, lo sabe, puede aplicarse también a su creador: "Un niño ansioso y lleno de culpa, sensible al límite con la histeria, demasiado pequeño para su edad y muy peculiar". (Queer, dice Ackroyd, para ser preciso.) ¿Y por dónde pasa esa peculiaridad, su costado queer? Por la permanente sensación de inadecuación a su medio. "Yo sabía que era uno del común —dice Pip, para agregar a continuación:—, y deseaba no ser alguien común".
Por ahí arribé a una primera intuición. Grandes esperanzas habla de la Inglaterra de comienzos del siglo XIX, donde convivían los fastos del Imperio Británico con la más abyecta de las pobrezas, en el marco de un sistema judicial corrupto hasta la médula. (Que Dickens conocía a la perfección, desde que hizo sus primeras armas como periodista político.) Por esa razón, se le saca particular jugo al relato cuando se lo lee desde una época que tiene puntos en común con esa circunstancia.
Pip podría ser uno entre las decenas de miles de pibes argentinos a los que Milei bajó a hondazos de su situación social original, para forzarlos a vivir en una circunstancia nueva, que experimentan a diario como pura indignidad. Una cotidianeidad áspera, desangelada, que toleran a duras penas, convencidos de que el universo les está jugando una mala pasada.
El elemento ya formaba parte de la propuesta original, pero cuando lo considerás a la luz de la experiencia argentina de hoy, queda más claro todavía: el título Grandes esperanzas no es esperanzador. Está planteado desde la ironía y dicho a través de una mueca, el rictus que revela que esa boca no está paladeando miel, precisamente, sino bilis.

Una novela de la incertidumbre
La traducción histórica que dimos por buena contribuye al error. La novela no se llama Great Hopes —que eso sí significaría Grandes esperanzas—, sino Great Expectations. No es lo mismo esperanza —sinónimo de ilusión, optimismo— que expectativa, cuya definición más precisa es: posibilidad razonable de que algo suceda. La diferencia es obvia. Para la esperanza se requiere fe, quizás algo de ingenuidad. La expectativa, en cambio, sólo concierne a lo posible dentro de un marco lógico, realista.
Si Dickens usó expectations y no hopes fue porque tenía claro que, antes que a la trascendencia como ser humano —a la felicidad que se obtiene cuando uno madura de verdad y se convierte en persona plena—, Pip aspira a la movilidad social ascendente. Más que esperanzas de una vida más honda, Pip tiene expectativas de progreso contante y sonante. (Otro punto de contacto, creo, con los jóvenes de hoy, para muchos de los cuales la única diferencia entre el triunfo y el fracaso pasa por la guita, que así se convierte en objetivo excluyente.) Y ahí la tiene jodida, Pip. Primero, porque nació en un contexto socio-familiar que le ofrece pocas opciones. Vive con una hermana veinte años mayor que lo crió a rebencazos y no tiene por delante mejor prospecto, mejor expectativa, que la de hacerse cargo de la herrería cuando a Joe ya no le dé el cuero. Pero eso no es lo que Pip quiere, Pip —un sobrenombre ridículo, que suena a pajarito y por ende a indefensión, a candor— tiene otros sueños.
El principal es dejar de ser parte del común para convertirse en un gentleman, en un caballero. Para decirlo de otro modo: en un ciudadano independiente —un emprendedor, diríamos hoy— al servicio del Imperio a través de alguna profesión liberal, lo cual lo ubicaría entre la clase media con pretensiones. ¿Y por qué alienta semejante sueño? En la novela no se abunda en razones, pero Steven Knight le mete a Pip la misma brasa que funcionó en Dickens: los libros. Fueron las lecturas que hablan de otros mundos y de otras vidas posibles las que insuflaron en Dickens —y en Pip, según la miniserie— la idea de que podía ser algo más que un empleado de fábrica en condiciones esclavizantes.
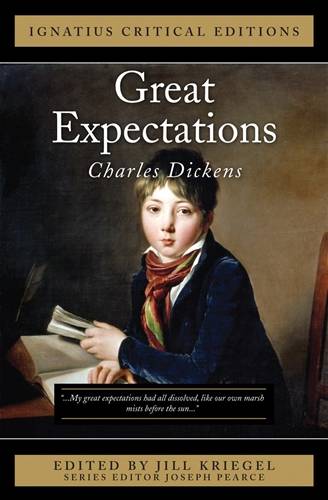
Pip quiere irse del pantano literal y metafórico donde vive. (La elección de los marjales de Kent como lugar natal es deliberada: se trata de terreno helado y cenagoso, barro que te chupa, te atrapa.) Y ahí comienza a intervenir la voluntad humana, porque Pip hace algo bueno por una persona en desgracia —el fugitivo Magwitch, a quien la Justicia quiere enviar a cumplir condena en las colonias penales de Australia– y ese acto regresa en el futuro, en la forma de retribución virtuosa. Un "benefactor misterioso" le concede a Pip la suma de dinero que necesita para formarse en Londres y llegar a ser, como deseaba, un gentleman. Pero, en este universo que nos tocó, las buenas intenciones juegan, pero las malas también. Y a esa altura Pip ya ha caído en las redes de Miss Havisham, a quien su novio plantó en el altar décadas atrás, y que desde entonces vive como congelada en el tiempo —todavía viste el traje de novia que usó en esa fecha fatídica— pero, ante todo, congelada en el resentimiento que ese trauma le causó.
Miss Havisham contrata al niño Pip para que juegue con su hijastra, Estella, a quien educa y formatea para que sea la clase de mujer a la que nunca le pasará lo que a ella le pasó. Esto es: una persona fría y calculadora, dominante, que usa su género como un arma y considera el amor como una debilidad, un lujo que no puede permitirse. (Quien quiere encontrar en Estella un eco de la joven reticente que fue la actriz que desvelaba a Dickens, puede.)
La vieja chiflada pretende que Pip se enamore de Estella y que Estella rompa su corazón, como el novio fugitivo se lo rompió a ella. Simple retribución cósmica. Y Pip cae en el lazo. Lo cual vuelve a complicar su vida, atando su sueño de ascenso a la relación con Estella. Ya no puede aprovechar la buena suerte que le obsequió su "benefactor misterioso" tan sólo para estudiar y progresar y encontrar su propio camino: ahora necesita triunfar sí o sí porque, si no se convierte pronto en un winner, no accederá a la mano de Estella, que pertenece a una órbita social superior. Y depositar la conquista de un amor en logros económicos, figuración y frivolidades nunca ha sido, créanme, la más sensata de las apuestas.

Cuando las aspiraciones no derivan de nuestra mejor parte —la más generosa, la más honesta–, la ambición se convierte en una trampa. ("¿Y cuánto vale todo lo registrado —dice el poeta Solari—, si el sueño llega tan mal, que te condena?") Por eso a los lectores de Grandes esperanzas no nos cuesta mucho entender el sueño de Pip (¿quién no querría vivir mejor de lo que vive?), pero al mismo tiempo no dejamos de sentir horror ante el desprecio del que Pip hace objeto al herrero Joe, la única persona que lo bientrató y lo quiso durante la infancia, junto a su amiga Biddy. El problema de Pip es que juega sus fichas a la posibilidad de insertarse en mundos que le son totalmente ajenos: la society londinense, el afecto de Estella. Si prefieren, puedo plantear lo mismo por la inversa: lo que torna casi imposible que Pip obtenga lo que quiere es su rechazo total al mundo del que proviene, que tendrá sus partes malas pero también (Joe, Biddy) sus partes buenas. Las expectativas de Pip no pintan bien, como casi nunca pintan bien para los renegados de clase. Porque una cosa es progresar, a lo que tenemos derecho, pero otra muy distinta es hacerlo al precio de renunciar a la conciencia respecto de dónde venís y, por ende, de quién sos en el sentido más profundo — la diferencia entre Maradona y Tévez, más allá de lo futbolístico.
Como joven ingenuo que es, Pip ha hecho suyo el discurso político oficial. En este caso, aquel que habla de la grandeza de Inglaterra. Por eso expresa orgullo de pertenecer al Imperio más poderoso del planeta. (Que es lo que era, por aquel entonces.) Lo que no termina de entender es que el Imperio no reciproca sus sentimientos — como tampoco lo hace la alta sociedad de la época, y menos aún Estella. Para el Imperio, Pip no tiene entidad, más que como mano de obra barata. Puede emplearlo para que desarrolle tareas en el lado oscuro de su sistema: las actividades funestas, para-legales, que son el verdadero métier de su apoderado, el abogado Jaggers. Pero nunca lo exhibirá como un socio formal de su aristocracia, como un ejemplo de ciudadano probo, porque su origen —su condición de parte del común, de la más baja de las castas— lo condena.
Lo que Grandes esperanzas cuenta es, en buena medida, el proceso a través del cual Pip va desencantándose de esa sociedad a la que quería integrarse, para reconciliarse con su origen y con sus deseos genuinos, que ya no son exactamente los del ascenso social a cualquier precio. ¿Habrá intentado Dickens, a través de esa parábola, re-evaluar su propia experiencia? Después de todo, él también era un miembro del común a quien la alta sociedad inglesa toleró porque hacía bien su gracia —en este caso, contar historias que el gran público disfrutaba—, pero sin llegar a considerarlo nunca uno de los suyos. ¿O acaso los figurones de alcurnia y fortuna que lo invitaban a sus fiestas no hacían cosas infinitamente peores que enamorarse de una jovencita, sin que se los excoriase en público?

Hasta entonces, las novelas de Dickens contaban historias tragicómicas que por lo general terminaban bien, reafirmando al lector en su deseo de creer que uno podía sobreponerse a casi todo y ser feliz. Pero del modo más paradójico, y muy especialmente por el modo en que la narración desmiente su título, Grandes esperanzas es una novela de la incertidumbre.
La cuestión del final
En la versión original, que como solía, Dickens publicó por entregas, el final era decididamente agridulce. Por un lado, Pip se redimía como ser humano. Reconocía mediante palabras y actos la deuda que tenía con Joe y se contentaba con tener un buen trabajo, por el cual pasaba once años en Egipto. Pero, en términos afectivos, su vida terminaba siendo una ruina, un eco de Satis House, la casa donde conoció a Miss Havisham y a Estella. Porque al final quiso proponerle matrimonio a su amiga Biddy, pero demasiado tarde: cuando ella se había casado ya con Joe, reciente viudo de la hermana de Pip. Y porque Estella nunca dejó de serle inaccesible. Aunque en el capítulo final se reencontraba con ella en Londres, su intercambio no tenía nada de romántico. Ella había enviudado del detestable hombre rico con el que eligió casarse, tan sólo para desposarse con otro, apenas pudo. La pudorosa disculpa que expresa entonces ante Pip no alcanza más que como promesa de que conservarán su amistad.
Pero un amigo de Dickens, el también popular escritor Edward Bulwer-Lytton —a quien quizás recuerden por Los últimos días de Pompeya—, le dijo que ese final era demasiado triste. Y Dickens decidió modificarlo antes de publicar Grandes esperanzas en formato libre. Pero, como era demasiado inteligente, no lo transformó en un final feliz. (Acá, entre nosotros, el final que Steven Knight escribió para la miniserie es un disparate. Totalmente malogrado. Se ve que se cansó de tratar de interpretar y respetar a Dickens, y convirtió la hora final en un capítulo de Peaky Blinders.) El final que Dickens eligió para el libro es más bien ambiguo, y por ende demanda del lector promedio más de lo que está habituado a dar.

Mucha gente —y entre ella gente distinguida, como George Bernard Shaw y George Orwell— siguió considerando que el final original era mejor, más consistente con la totalidad del relato. Tiene sentido, porque Pip ha puesto siempre su progreso material por delante de todo y termina obteniendo una cierta recompensa en ese aspecto, al precio de su corazón desierto. (Todos sus afectos se casan en la novela, y más de una vez, menos él.) Antes que un final típico de Dickens, el de la versión original de Grandes esperanzas es prácticamente el final de una novela moderna. Que al autor le complacía, presumo, porque representaba parte de lo que sentía por entonces: había triunfado como escritor pero fracasado como marido y cabeza de familia, lo había conseguido todo y, a la vez, no tenía nada.
Pero el final revisado también era sugestivo. Allí Estella había enviudado del repugnante Mr. Drummle pero no había vuelto a casarse. Es decir, técnicamente estaba disponible para un nuevo matrimonio. Pero, al reencontrarse entre las ruinas de Satis House, el intercambio entre Estella y Pip es pudoroso. (Si me permiten, retomaré un adjetivo que ya usé, porque es aquí donde adquiere su poder definitivo: el intercambio entre Estella y Pip es reticente.) Lo cual corresponde, porque los dos no son ya los jóvenes que eran, sino lo que la dura experiencia ha hecho de ambos. Estella convivió durante años con un marido abusivo y ahora planea construir un nuevo hogar sobre las ruinas de Satis House. Pip, que conserva las cicatrices del fuego que lo quemó cuando intentaba salvar a Miss Havisham, sigue viviendo en El Cairo, donde está su trabajo. Ella admite que no supo reconocer a tiempo el valor de Pip, dice que la vida la rompió pero que aspira a reconstruirse de una mejor manera y le solicita, tímidamente, que no le niegue su amistad. Pip tiene que hacer un esfuerzo para que el viejo Pip no vuelva a asomar —cuando Estella le pregunta si le va bien, empieza diciendo que trabaja duro para zafar apenas pero se corrige, y acepta: "¡Sí, me va bien!"—, y termina concediendo a Estella lo que pide, en un tono que participa de la ironía del título: "Somos amigos", le dice. Ella retruca: "Y seguiremos siendo amigos aunque estemos lejos". Pip toma su mano, salen juntos de las ruinas y Dickens cierra el libro con una frase incierta: "No vi la sombra de otra despedida de su parte".
Este final también tiene su consistencia. Para empezar, psicológica. Estella y Pip son ya dos monstruos, seres del común que se han dejado retorcer y deformar por las ambiciones sociales y económicas, y cuando se reencuentran están llenos de cicatrices. Han obtenido parte de lo que querían, sí, pero al precio de resignar algo más importante. Que Dickens deje abierta la posibilidad de que con el tiempo aprendan a amarse es más que suficiente, y por cierto más realista de lo que hubiese sido un reencuentro con beso y abrazo.

Pero también es consistente con lo que era el presente de Dickens. Cuyos logros materiales empalidecían ante la incertidumbre del amor de Ellen Ternan, que venía sin garantía alguna. En ese contexto, la frase final del libro se resignifica. Parece que Dickens está reflexionando así: "Todo lo que puedo decir hoy es que, por el momento, no parece que vaya a perderla". Suena a poco, lo sé, pero desde ese perpetuo presente que supone una relación que no termina de definirse, suena también a más que suficiente.
Me vino bien rever / releer Grandes esperanzas desde nuestro contexto. Es un relato de gran vigencia, en tanto cuestiona los sueños que la sociedad nos impone y el precio que estamos dispuestos a pagar por ellos, a la vez que apunta a distinguir lo vano de lo verdaderamente importante. Pero al mismo tiempo es una novela que resuena en la clave del presente, precisamente por la forma en que Dickens se aparta de su zona de confort y rechaza la tentación del happy ending.
El autor nos retacea el moño final que cerraría el paquete. Deja las cintas sin entrelazar, para que el trabajo lo hagamos nosotros, los lectores. Y que de ese modo imaginemos cuál consideramos que sería el mejor final para esa historia. ¿El obvio de Pip y Estella ante el altar? ¿El realista de dos personas que maduran y encuentran su propio lugar en el mundo, aunque ya no estén a tiempo de realizarse a través del amor romántico? ¿O alguna de las múltiples variantes intermedias?
Lo valioso de Grandes esperanzas es que, tanto en la hora de su publicación como ahora —a tantos años y tantos kilómetros del lugar de su génesis—, sigue siendo un relato que llama a los lectores a la acción, a involucrarse. Porque, cuando llegás al punto final, no te concede más opción que la de hacer el laburo que corresponde: imaginar la respuesta a la pregunta que deja picando, que es la misma que nos hacemos tantos argentos día tras día, desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos, y de la cual dependen tantos destinos.
¿Cómo carajo termina esto?
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

