Odisea del tiempo
Una novela que habla del amor y de la forma en que el tiempo juega con nuestros corazones
Hay veces en las que hablar de ciertas cosas —amor, virtud, generosidad— se vuelve cuesta arriba. En sociedades como estas, donde priman otros intereses, es como hablar en una lengua muerta. Existen quienes aún valoran la vieja música, aquella elegancia clásica, pero cada vez menos gente se encuentra en condiciones de entenderla. Por eso aprecio las historias que, a pesar de todo, insisten en hablar de esos temas. Porque saltan las barreras que erige un mundo que sólo quiere hablar de precios, mientras finge sordera ante lo que vale de verdad. Desde la cima de la sociedad, lo único que derrama hacia abajo es indiferencia. Y la indiferencia es violencia, en su forma más perversa.
Hace algún tiempo di con una novela que me fascinó. La compré durante un viaje, aunque hoy no lo recuerdo específicamente. (Mi edición es de 2004. Debería cotejar ese año con los sellos de mi pasaporte.) Tampoco recuerdo qué me persuadió de comprarla, tratándose de una autora novel y por lo tanto desconocida que se llamaba —se llama aún— Audrey Niffenegger. Habré leído un artículo que la recomendaba, pulsando las cuerdas de alguno de mis intereses: por ejemplo, el hecho de que mezclase una historia de amor con elementos fantásticos.
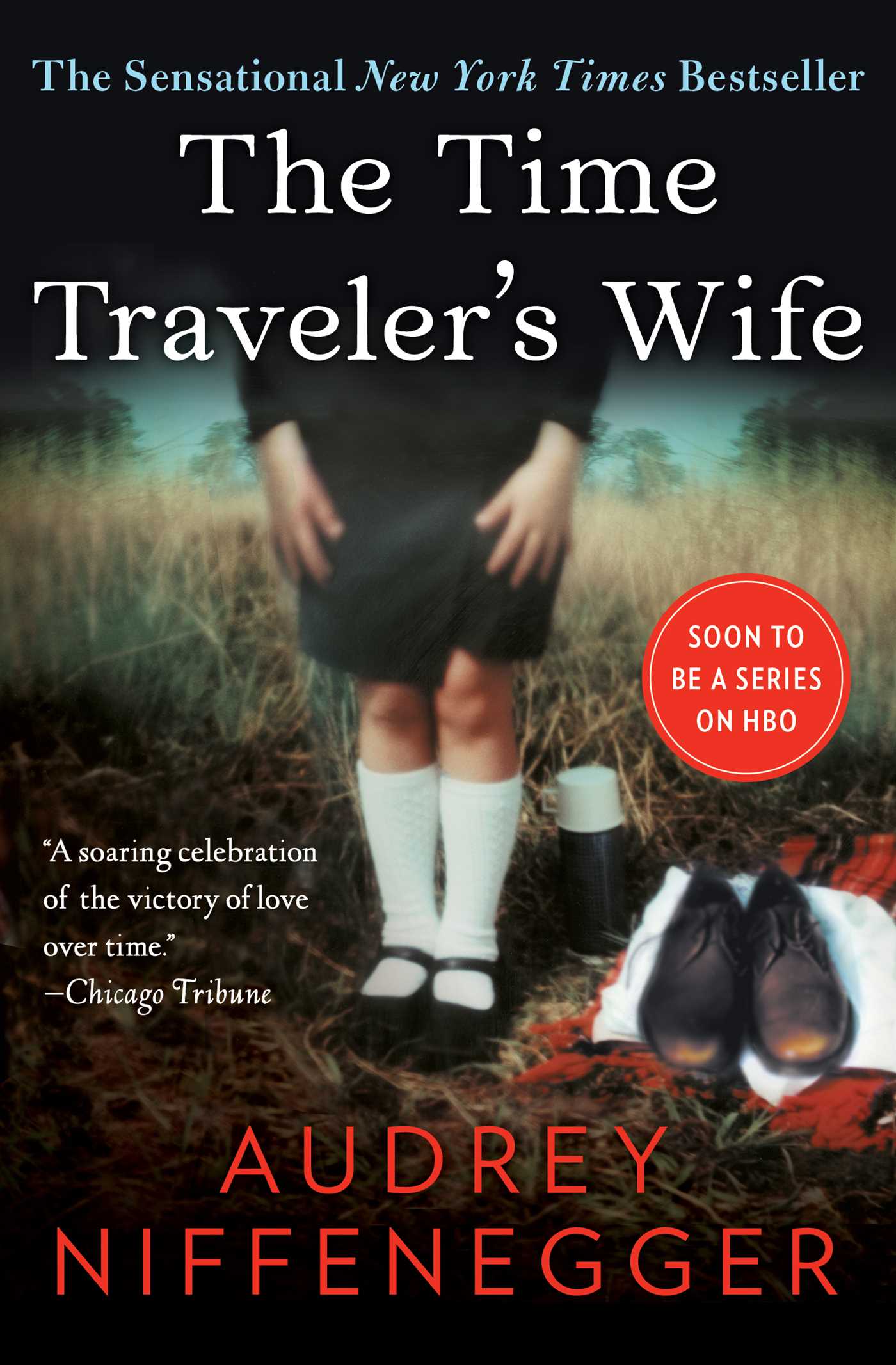
Desde que existe la cultura de masas, navegamos por un mar de contenidos que intimida, por lo inabarcable. Hace mucho que la academia dejó de ser una brújula confiable, porque su mirada no coincide con los intereses del curioso de a pie. Durante décadas hubo medios de comunicación que ofrecían mapas del cielo, para que nos guiásemos en la inmensidad de la producción cultural. No era difícil dar con una revista, o un crítico, que entendiese nuestros apetitos y recomendase obras como si nos conociese. Pero en estos días en que la Internet amplió la oferta de modo exponencial, hay tanto por descubrir que esa inmensidad se torna impenetrable. Escasean las voces que orienten en este universo apenas cartografiado. Yo comencé a escribir cosas como esta décadas atrás, porque —entre otras razones— me entusiasmaba compartir mis descubrimientos con los lectores. Hace tiempo que perdí de vista las otras razones. Me alienta a seguir la posibilidad de que todavía exista alguien que disfrute de lo que recomiendo.
Perdón por la digresión. La novela de la que intentaba hablar se llama La mujer del viajero en el tiempo (The Time Traveler's Wife). Volví a pensar en ella, y estoy terminando de releerla, por culpa de la adaptación al formato serie que en estos días difunde HBO. El título sugiere ciencia-ficción, pero su contenido tiene poco y nada que ver con el género.
El viajero se llama Henry DeTamble, y en efecto salta incansablemente entre calendarios pero no por la intercesión de un engendro tecnológico a lo H. G. Wells, sino por algo que parece una condición orgánica. Cuando se estresa o lo asaltan cierto tipo de estímulos —por ejemplo, la clase de ondas vibrantes que emitían los televisores analógicos—, Henry puede desvanecerse en el aire, dejando en el suelo una pila con la ropa que hasta entonces vestía, para aparecer desnudo en otro lugar y en otro tiempo. Tampoco se aventura muy lejos, el rango de sus excursiones es exiguo: sólo va a dar a su propio pasado, y excepcionalmente a un futuro no demasiado distante. La recurrencia del proceso lo impulsó a cultivar habilidades que necesita para sobrevivir, porque no cualquiera zafa cuando cae en pelotas en los sitios más inconvenientes, durante —por ejemplo— los inclementes inviernos de Chicago. Por eso Henry aprendió a robar, a violar cerraduras y a correr como un maratonista, razón por lo cual desarrolló callos en las plantas de los pies más gruesos que una suela.

Su viaje original es inseparable de una experiencia traumática: a los cinco años fue parte de un accidente automóvístico a cuenta del cual su madre, prestigiosa cantante lírica, resultó decapitada. Desde entonces tiende a proyectarse no a cualquier año o lugar, sino a momentos y escenas claves de su propia existencia. Ha retrocedido infinidad de veces al día de aquel accidente, aprendiendo que nada puede hacer por evitarlo. Y del mismo modo, vuelve un toco de veces —152, lleva un registro exhaustivo— a un punto físico exacto. Porque en el presente del relato Henry está casado con Clare Abshire, a quien ama con locura; pero durante esos saltos hacia atrás viaja a encontrarse con Clare niña y adolescente: la primera vez cuando ella tenía 6 años y de allí en adelante hasta que cumple los 18 y desarrollan su relación en términos románticos.
En el panorama actual de corrección política que linda con lo asfixiante, la relación del adulto con la niña suena risqué. Cuando Niffenegger empezó a escribir la novela, en 1997, todavía no se había difundido el término grooming, con el cual se define hoy al trato equívoco entre un mayor y un menor de edad. Este elemento de la serie está alborotando el plumaje de gente conservadora, tirando a hipócrita. Encontré un artículo sobre la cuestión en la edición estadounidense de la revista Forbes. Esta gente no tienen pruritos en llevar a sus tapas a megamillonarios que vampirizan el planeta y explotan a millones, pero se muestran indignados ante la relación mágica, y por lo tanto improbable, entre un hombre y la versión infantil de quien ya es su esposa adulta desde hace tiempo.
Qué manera de proyectar, ¿no, Sigmund?

Clare en el país de las maravillas
En la línea recta del tiempo que frecuentamos, Henry conoció formalmente a Clare cuando ambos eran ya mayores. A partir de entonces, algunos de sus "episodios" —desórdenes cronológicos— lo catapultaron a visitarla en el pasado. Por eso Henry se comporta con propiedad: porque, ante la versión infantil de la persona amada, cualquiera que no sea perverso sentirá ternura antes que lascivia. Desde el momento en que tiene lugar el comienzo de esa sub-relación entre ambos —entre el tipo que tiene el raro privilegio de retornar en el tiempo para conocer cómo era su amada de niña, y la cría que se fascina con el adulto que la trata de igual a igual y la ayuda a hacer la tarea de francés— se vuelve deliciosa. A mí, al menos, me encantaría viajar en el tiempo a descubrir cómo era mi chica cuando niña. Lo cual traería aparejado el beneficio extra de coachearla antes de que desarrolle las manías que me sacan de quicio ahora que es adulta. Esto suena machista porque lo digo yo, pero si ustedes, muchachas, pudiesen coachear a sus actuales parejas desde crías, ¿no aprovecharían la oportunidad para entrenarlas de modo que levanten la tabla antes de mear y ya no dejen tiradas sus execrables chancletas por cualquier parte?
(Ninguno de estos defectos es mío, aclaro. En nombre del fair play, diré que lo que saca de quicio a mi chica es el hecho de que a menudo me ausento, dejo de estar ahí. De un modo menos riesgoso que el de Henry, porque mi cuerpo no se va conmigo, sigue físicamente en el mismo lugar. Pero es verdad que desaparezco. Me piro a otros mundos, donde se vive de otras formas. Y cuando regreso, la irrito porque sigo sin encajar del todo en ESTE mundo y me resisto a pensar como dicta el sentido común.)

Henry es el viajero en el tiempo. Sin embargo la protagonista, como el título establece, es ella: la pelirroja Clare, una mujer fenomenal que vive la experiencia del amor, pero del más raro de los modos — con un hombre que un día tiene 40 años, al día siguiente 26 y al otro 32. (En una oportunidad, Henry grafica su existencia como si fuese un mazo de cartas que alguien le vendió ya mezclado.) Por supuesto, este aspecto de Henry no es el más inusual: ¿qué mujer no se ha enamorado de un tipo que parece maduro y al rato se comporta como un irresponsable? Pero relacionarse con el Henry que puede desaparecer en cualquier momento y reaparecer en otra etapa de su desarrollo la fuerza a enfrentarse a un aspecto del amor que tendemos a ignorar, como si no existiese: el hecho de que el amor no es una constante sino que va y viene, que no ocurre en el vacío sino en el tiempo y por ende está sometido a sus reglas.
Aquellos que creen que el tiempo es lineal y rígido tienden a chocar con la dinámica del amor, a encontrarla absurda. Aquellos que entendemos que el tiempo es plástico, maleable y que no transcurre en una sola dirección, nos llevamos mejor con sus mareas y reflujos. Todavía no podamos desandar el tiempo físicamente, pero nuestras almas revisitan el pasado con la misma intensidad con que habitamos el presente. Hace un par de días mi chica fue de compras a otro barrio y, al toparse con el humo de narguile que salía de un negocio, se transportó a París. ¿Qué es una digresión, además, sino una forma de abandonar la avenida del tiempo para avanzar por una colectora?
Esto no significa que nos vaya mejor en materia romántica. Sólo dice que vivimos con naturalidad el hecho de que el amor está a veces y a veces no, aun en el marco de la misma relación; y que tomamos en consideración la cuestión de la ausencia, y hasta de la pérdida, desde el instante en que ligamos el flechazo.

Llévenme a la iglesia a tiempo
El argumento de la novela torna novedosa la historia de amor, y al mismo tiempo insinúa un tema que perturba. Por la condición de Henry —involuntaria, incontrolable—, Clare se enreda con un hombre que desaparece frecuentemente; que no le deja otra que tolerar la ansiedad que deriva de esas ausencias, porque no sabe dónde ha ido a parar, qué le ocurre a Henry allí donde (y cuando) está, ni cuándo regresará. (Henry cae preso a menudo, porque es lo que tiende a pasar cuando uno se muestra en bolas en algún punto de la ciudad. Pero la misma inquietud que le genera ser metido en un patrullero hace que, al rato, los canas descubran que en el asiento trasero siguen estando las esposas de metal, mas no el esposado.) A medida que pasan los años la trepidación aumenta, porque Henry tiene cierta noción respecto de cuándo ocurrirá su muerte —que será una muerte temprana, no de vejez: nunca ha cruzado la barrera del futuro más allá de sus 43 años— pero evita decirle a Clare más de lo que ella necesita saber. Por eso, con cada desaparición vuelve la pregunta respecto de si la muerte ocurrirá entonces y si Clare ya no volverá a verlo.
Suena a situación desesperante. Por un lado, Clare tiene la fortuna de haber dado con su soul mate, su compañero del alma, tanto como ella lo es para Henry. Pero en vez de llevar adelante una relación normal, sabe que él se ausenta sorpresivamente por tiempo indeterminado, y que alguna de esas ausencias será definitiva. Un crítico del diario inglés The Times —Andrew Billen— se pasó de comedido y sugirió a las feministas una línea de interpretación que me parece una pelotudez: dijo que la novela permitía interpretar la institución del matrimonio como "una sociedad en la cual sólo se le concede al varón el privilegio de la ausencia". Por suerte, la mayoría de las feministas son más inteligentes que este crítico del Times.

Porque en la novela, las ausencias no son un privilegio para Henry: en todo caso son su karma, o algo parecido a una maldición. La vida de Henry es igual a la nuestra, sólo que con complicaciones extra. El episodio del día de su casamiento con Clare es tragi-cómico, porque los nervios inevitables lo ponen al filo de un trip que desearía evitar: quiere desposarla, pero teme desaparecer en mitad de la ceremonia. (Algo así termina ocurriendo, para ser redimido a último minuto por una intervención prodigiosa. Desde que releí este pasaje, no paro de canturrear ese melodía de My Fair Lady que Henry conoce bien y se llama Llévenme a la iglesia a tiempo.) Su rara condición parece vinculada también con las dificultades para tener hijos, algo que comienza a pesar sobre su relación. La única parte ventajosa del asunto es que lo habilita a jugar a un número que sabe ganador, a aconsejar a sus amigos que inviertan en ciertos bonos o a tranquilizarlos, jurándoles que dentro de quince años seguirán vivos.
Pero el resto son bardos que se suman al bardo típico que ya supone vivir. Una vez que conoce a Clare y la desposa, sus actos de desaparición representan una pérdida, un ser lanzado a otro tiempo y otro lugar en el que Clare no está, o no es la Clare con la que tiene una relación adulta, o él mismo no es el Henry que Clare prefiere, porque todavía no maduró lo suficiente. Y por el otro lado, Clare tampoco es la Penélope de La odisea, que se limitaba a esperar a Ulises tejiendo de forma interminable. (Aunque admitamos que Penélope actuó con inteligencia para eludir y posponer los reclamos de sus pretendientes, que querían quedarse con ella y con las propiedades de Ulises.) Clare es una mujer contemporánea, deseante y activa: lo contrario de una víctima. Ella acepta la relación con Henry conscientemente, sabiendo en la que se mete y cuáles son las reglas con las que toca jugar a ambos si quieren seguir juntos.

En algún sentido es el más inusual de los juegos, que Clare tuvo la discutible suerte de aprender a jugar desde niña. Pero en otro sentido se trata del mismo juego que jugamos todos los enamorados. La única diferencia entre Clare y nosotros es que, a la fuerza, ella no deja de saber ni por un segundo que su amado es una persona a quien puede perder a cada instante, y que algún día su ausencia será lapidaria.
El aleluya de las almas rotas
Nada nos gusta más a los humanos que poner el acento en la racionalidad que nos distinguiría del resto de las criaturas. Sin embargo, uno de los aspectos más esenciales de la existencia lo compartimos con los animales: el de vivir en la ilusión de eternidad. Porque se supone que las bestias no saben que morirán, que olvidan el pasado y no tienen noción de futuro y por eso no proyectan: para ellas no habría mañana, todo sería un hoy eterno... hasta que deja de serlo. Pero también se supone que somos las únicas criaturas que saben que morirán algún día. Y que es por eso que vivimos como vivimos: haciendo planes, creyendo que nos blindamos ante los infortunios que depara el futuro. En materia de ilusión de eternidad, elegimos ser fieles a nuestra condición animal.
Los seres humanos encaramos cada jornada como si fuésemos a vivir para siempre. Nadie considera a diario que ese puede ser el último despertar, el último bondi, la última compra en el chino, el último beso, la última canción que acariciará nuestros oídos, el último texto que lean. Esto se debe que tenemos una relación jodida con la muerte. Que es un dato inamovible, la Roma a la que conducen todos los senderos, pero a la que de todos modos decidimos negar. Nos disgusta pensar que es una posibilidad cotidiana, constante. Y por eso optamos —porque se trata de un acto volitivo, aunque lo retomemos cada día instintivamente — por la negación antes que la conciencia. Porque una cosa es saber que algún día moriremos, y otra muy distinta es asumirlo como parte actuante en nuestras vidas.

Las pruebas están a la vista. Si asumiésemos que nuestras vidas tienen límite y que la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, ¿creen que haríamos la cantidad de pelotudeces en las que perdemos el tiempo día tras día, como si fuésemos eternos? Claro que no: no haríamos ni la mitad, ni viviríamos como vivimos. Aceptar que es una posibilidad que se acerca a cada minuto te conmina a evaluar cómo estás viviendo, a qué le dedicás tu energía y con cuánta intensidad experimentás aquello que deberías disfrutar. Pero para eso deberías plantarte ante el espejo y relajarte ante lo inevitable, en vez de seguir jugando a las escondidas con la muerte.
En términos de la obra del poeta Leonard Cohen, esto constituye ocasión digna de un aleluya. Cohen dedicó esfuerzo y tiempo a una canción que se llama así, Hallellujah: la trabajó de forma intermitente entre cinco y siete años, y escribió una cantidad descomunal de versos, hasta que se quedó con apenas... ochenta. Valió la pena, porque dio por resultado una de las canciones más bellas que conozco. Pero la traigo a colación por el significado de la palabra, que Cohen retoma y a la vez reinventa.
En hebreo, aleluya significa "¡Alaba a Yahvé!", o sea a Dios, y es una expresión de júbilo que deriva de la gratitud ante el fenómeno que nos proporcionó la vida, sea cual sea el nombre que le pongas. Pero en la canción, Cohen reescribe el sentido para proponer que también vale decir aleluya cuando estás roto, o cuando te enfrentás a una situación que te supera, contra la que no se puede luchar ni física ni mentalmente. Según él, representa una actitud de "entrega total y afirmación total". No en términos de resignación, sino de aceptación positiva de lo que toca, de lo verdaderamente real. En una entrevista sugirió que se trata de "ese momento en el cual decís: Mirá, sinceramente no entiendo un carajo pero... ¡aleluya! Un instante en que nos sentimos completamente vivos". Porque agradecerle al cielo cuando todo va bien es fácil. Lo difícil es encontrar la voluntad de decir aleluya cuando te pegaste un palo o considerás la proximidad de la muerte.
Quizás deberíamos intentarlo. Pensar cada mañana que la muerte no es optativa sino inexorable. Aceptar que la cosa es así, decir aleluya de corazón y a partir de ahí preguntarnos: ¿cómo quiero vivir este día que podría ser el último, qué cosas superfluas o inútiles procederé a tachar de la agenda, qué gestos produciré o valoraré aunque parezcan nimios para vivirlos con la intensidad que merecen? Yo entiendo que para sentir así hay que ser un tanto especial. Como Cohen, que desde que alcanzó su madurez dijo aleluya cada día y en su último álbum sumó otra palabra hebrea, hineni, que significa "aquí estoy". (La usa en la canción You Want It Darker, donde dice: "Estoy listo, Señor". La canción se estrenó el 21 de octubre del '16. Cohen murió el 7 de noviembre.) O como Solari, que antes de cada show de Los Redondos decía: "Esta es la primera y la última noche" porque podía serlo y había que disfrutarla como tal. O como yo, que soy raro porque me llevo bien con la melancolía y desde que la muerte mandó un pre-aviso ya no la trato de usted ni le cierro la puerta de casa.
O como Clare Abshire, claro, a quien la condición de Henry le ayudó a entender que amar y perder son verbos complementarios.
Nunca se ama mejor, ni más fervientemente, que cuando se comprende que lo amado será perdido, así como en su momento nos ausentaremos nosotros —¡como Henry, tal cual!— de los brazos de quien nos ama.

Todos somos artistas de la desaparición
En términos de disfrute, la novela es una maravilla. No deja de producir placer ni siquiera cuando nos hace sufrir por, y con, Clare y Henry. Tiene mucho humor y la sensibilidad de quien obviamente amó y padeció a lo pavote. Nacida el 13 de junio del '63 en Michigan, Niffenegger empezó a escribir libros cuando tenía la misma edad de la Clare que encontró a Henry por primera vez, en orden cronológico: 6 años. (Te banco, Audrey. ¿Cuántos de nosotros garabateamos cuadernos y aporreamos máquinas de escribir desde que medíamos un metro, soñando que producíamos libros de verdad?) Pronto viró para el lado de lo visual, estudiando en el Art Institute de Chicago. (Este es otro punto de contacto con Clare, que es artista plástica y considera a Henry "un artista de la desaparición" — una suerte de Houdini natural.) Niffenegger regresó a la narrativa pura y dura relativamente tarde —la novela se publicó cuando ya tenía 40—, porque imaginó que las transiciones temporales de la historia que se le había ocurrido iban a ser difíciles de comunicar en imágenes.
La adaptación de Steven Moffat —un inglés que es maestro de la narrativa visual episódica, como lo demostró con series como Doctor Who y Sherlock— prueba que a este respecto Niffenegger estaba equivocada. El relato es complejo en sus ires y venires, pero una apropiada batería de recursos (desde los carteles que aclaran cuántos años tiene Henry entonces y cuántos Clare, a los looks de los protagonistas) ayuda a que el espectador inteligente no se pierda. Pero la experiencia de una adaptación cinematográfica previa, del año 2009, puso en claro que además de la adecuada puesta en escena, el relato demandaba —nunca más apropiadamente— tiempo.

Al igual que las novelas decimonónicas, La mujer del viajero en el tiempo requiere una duración superior a las dos horas promedio del cine. Para que la historia funcione, hace falta que entremos en la convención de haber compartido décadas con esos personajes — o sea, mucha vida. Y para eso, el formato largo de las series es el más adecuado. Escribo esto habiendo visto apenas tres de los seis capítulos, que es todo lo que HBO exhibió hasta ahora; pero puedo dar fe de que a esta altura ya me aquerencié y siento a Henry y Clare como parte de mi familia virtual. Los protagonistas ayudan: a Theo James no lo tenía para nada y a Rose Leslie apenas de Game of Thrones, donde impresionó en el papel de Ygritte, pero son buenísimos; su química trasciende la pantalla. Sin embargo le atribuyo el mérito mayor a Moffat, en su calidad de director de orquesta.
"Mi vida entera es un interminable déjà vu", dice Henry en la novela. Podríamos postular algo similar respecto de las historias de amor, género en el cual parece no quedar nada nuevo que contar. Sin embargo Niffenegger, mediante el expediente de mezclar la baraja de la vida de Henry, lo consiguió. La relación entre Henry y Clare, elusiva a la fuerza, expresa aspectos esenciales de nuestra vida afectiva.
Para empezar rescata lo precioso del fenómeno. Por lo que la ciencia vislumbró hasta el momento, las formas vivas complejas somos una anomalía en el universo. Y nuestra evolución no está por debajo de lo prodigioso, aun cuando, como reflexiona Henry ante su amigo Gómez, "haya demasiados maniáticos y muy pocos Miguel Ángel".
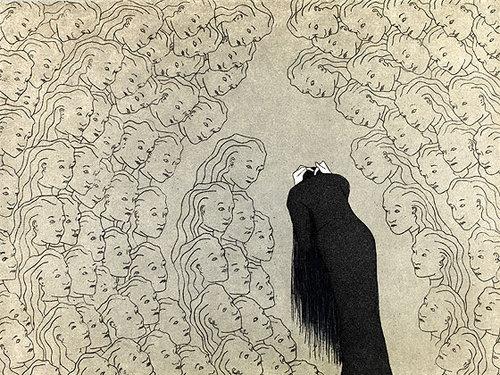
Esa maravilla es fugaz. Según la métrica calendaria del universo, duramos nada: el equivalente cósmico de un suspiro. Lo cual es una cagada, porque todos querríamos vivir más y que nuestros afectos nos sobreviviesen. Aun así, deberíamos cuidarnos de plantear la situación como si se tratase de una construcción adversativa. No es conducente pensar: La vida puede ser una maravilla, PERO dura poco. Yo creo que la cosa es al revés: La vida dura poco en términos relativos, y esta brevedad nos conmina a vivir al mango —a producir y experimentar maravillas— durante el más breve de los tiempos. La muerte es para nosotros lo mismo que para Henry es su extraño poder: un karma —porque no te la podés sacar de encima— y una bendición, porque es lo que nos propulsa (a empujones, ante nuestra renuencia, pero nos propulsa) a vivir mejorando cada día.
"La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad del tiempo", le dice Eldon Tyrell a su creación, el androide Roy Batty, en la Blade Runner original (1982). La rebelión de Roy es la misma que experimentamos todos: bronca por el hecho de que la vida parece corta. Eso es lo que le reclama a su Dios personal: I want more life, le dice, quiero más vida. Tyrell no está en condiciones de concederle el deseo y Roy Batty, en su impotencia y frustración, hace algo muy humano: recurre a la violencia. Pero al final, en la inminencia de su propia muerte, entiende que la violencia no sirve de nada y hace lo contrario: es generoso, regala una vida en vez de tomarla y experimenta ese instante con una intensidad que hasta entonces no había conocido. Ese es el "momento aleluya" de Roy Batty, cuando deja de resistirse y abraza su destino. Y ese es el poder que ponen a nuestra disposición obras como Hallellujah, Blade Runner y La mujer del viajero en el tiempo. No nos dan más vida, pero ayudan a vivir mejor. Yo las considero parte de mi Credo personal. Escucharlas, verlas, leerlas, es lo más parecido a rezar que hoy practico.

Lo habitual es vivir de espaldas a la muerte, porque la idea de ya no existir da cagazo. Pero como dice Roy Batty, vivir en el miedo y ser esclavo son la misma cosa. Debe ser por eso que vengo confraternizando con la idea de mi muerte, sin descartar que eventualmente llegue a considerarla amiga. De momento me ayuda a sacarle jugo a los momentos que lo ameritan, que por suerte son muchos. Mejor eso que vivir como Rosenkrantz. La expresión permanente del rostro del juez de la Corte —un rictus de desdén— sugiere que esos músculos no están familiarizados con la alegría y el éxtasis.
También existe demasiada gente con la cual la vida ha sido mezquina, cuando no abiertamente horrible. Pero aun así, el pueblo que sabe de privaciones no es ajeno a los placeres elementales de la existencia. Podés no tener nada y aún así disfrutar de un rayo de sol, del trago de agua fresca, de un buen chiste, de la generosidad ajena, de un abrazo, y que eso no te distraiga ni interfiera con la lucha diaria para superarte. Mientras hay vida, hay derechos que ni Rosenkrantz puede negarte.
La condición del viajero en el tiempo le enseña a Henry y a Clare que sólo contamos con el momento presente. Todo el resto es anhelo o especulación. Por eso, en la antesala de la ceremonia matrimonial, Henry deja que Clare le seque el pelo y piensa: "Se siente bárbaro. Podría quedarme así toda la vida". Por eso Clare piensa ante el altar: "Esto es todo lo que importa. Él está acá, yo estoy acá. No importa cómo, siempre y cuando esté conmigo". Nadie pretende vivir cada instante con esa energía: alguien tiene que hacer las compras, cocinar y llevar adelante los quehaceres mundanos sin los cuales el tren frenaría su marcha. Pero cuando te entrenás en el arte de identificar los momentos buenos para no perdértelos, hasta los momentos neutros funcionan como preparación del buen momento que vendrá.

Y aunque Roy Batty asume que esos instantes se perderán a nuestra muerte "como lágrimas en la lluvia", esa es una verdad a medias. Nada termina del todo, ni siquiera La mujer del viajero en el tiempo. Navegando por el océano de Internet en busca de info sobre la novela, me enteré de que Niffenegger escribió una continuación que se llama The Other Husband, o sea El otro marido, y que se publicará pronto.
Todo prosigue de un modo u otro porque la vida es prepotente. Su especialidad es proliferar e incrementarse. Nosotros terminamos, pero lo nuestro no: quedan hijos, afectos, obra, memoria, las consecuencias de los actos, que siguen operando aún cuando la lluvia amainó. Últimamente, cada vez que abrazo a los míos y cuelo un beso en sus frentes pienso que yo no vivo en mi cuerpo, nomás, sino también en el interior de esos orbes; cofres diminutos, poco más que una cajita de música hecha de hueso, que sin embargo atesoran un mundo de experiencias. Son los únicos lugares donde me gustaría seguir presente. Como también dijo Cohen, no hay otro motor en materia de supervivencia que ese epifenómeno del impulso reproductivo que bautizamos amor.
Al final de la novela, Henry lo expresa así en una carta a Clare: "Esta noche siento que mi amor por vos tiene más densidad, en este mundo, de la que yo mismo tengo: como si pudiese permanecer cuando yo ya no esté y rodearte, sostenerte, abrazarte". Hay quienes pasan por la vida sin dejar rastro, es verdad. Pero hay quienes pasan aprovechando la oportunidad para crear un amor más denso, más sólido, más perdurable que su propia carne.
¿Se puede hablar de cosas como estas en un lugar así? No estoy seguro. Pero sí sé que no hay muchas cosas mejores de las que hablar.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

