NO HABRÁ BATALLA SI NO DAS LA TALLA
2024: cuando los Nuevos Sátrapas llevaron a la humanidad al borde de la inhumanidad
Cuando uno piensa en Shakespeare, tiende a recordar tragedias. Pero este artista descomunal tenía, además, un maravilloso sentido del humor. Que a veces daba vuelta como un guante una obra pretendidamente seria, a través de personajes como Falstaff. (Otro señor muy gracioso, Charles Dickens, no hubiese sido el Dickens que conocemos si Shakespeare no se hubiese atrevido antes a bautizar personajes como nombres como Bottom [Culo], Quickly [Rápidamente], Pompey Bum [Pompeyo el Vago, un proxeneta] u Overdone [Exagerada, o Pasada de Cocción].) Pero este tipo de personajes brillaba también en comedias hechas y derechas, llenas de equívocos, falsas identidades y travestismos, a las que, sin embargo, la posteridad no les concedió el sitial de relevancia que ocupan Hamlet y El rey Lear. Yo descubrí algunas a través de un ciclo de la Lugones, en el Teatro San Martín, que debe haber tenido lugar a comienzos de los '80. Proyectaba adaptaciones de la BBC, entre las que disfruté Como gustéis (As You Like It) y Medida a medida (Measure for Measure), con Kate Nelligan en el papel de Isabella. Fue en Medida a medida que pensé cuando buscaba cómo hablar del año que está por terminar. Porque, cuando Harold Goddard analiza esa obra en su libro El sentido de Shakespeare (The Meaning of Shakespeare, 1951), dice que se trata de "uno de los estudios más reveladores sobre el efecto del poder sobre la naturaleza humana". Para Goddard, Medida a medida es la dramatización perfecta de ese adagio que dice: "¿Querés conocer a un hombre? Dale poder".
Como dice Harold Bloom —que la señala como su obra favorita, junto con Macbeth—, Medida a medida es considerada una comedia oscura. Algo indiscutible, dado que lo que está en juego durante su relato es la pena capital que espera a un personaje a quien sabemos inocente, o por lo menos indigno de ser ejecutado: el pobre Claudio, a quien la letra de la ley condena por haberse acostado con una mujer con la que no estaba casado... ¡a pesar de que se trata de la mujer con la que estaba a punto de casarse! Pero Medida a medida también forma parte del grupo de las obras de Shakespeare a las que se llama problem plays, o —diríamos hoy— obras de tesis, que diseccionan un tema o problema en particular. En este caso, las limitaciones de la ley humana —y del Poder Judicial que la ejecuta— y el efecto corruptor del poder en aquellos que lo detentan.
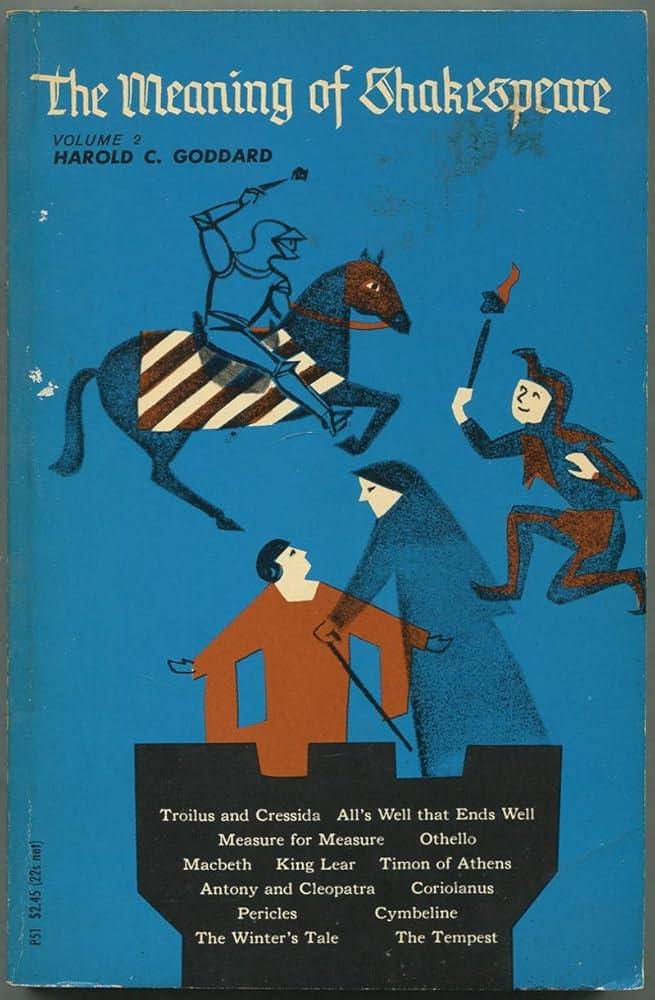
Medida a medida es una obra de madurez, producida poco después de esa summa del arte shakespiriano que representa Hamlet. Goddard pretende que de algún modo la continúa, porque después de haber demostrado a través del Príncipe de Dinamarca cuán inconveniente es la venganza, y por extensión la violencia, para resolver los asuntos humanos, Medida a medida plantea la pregunta: "¿Y entonces qué, cómo aseguramos la convivencia en paz?" Medida a medida analiza el instrumento de la ley humana, para concluir que se trata de una herramienta rudimentaria, cuyo mal uso suele agravar los problemas que pretendía zanjar. En este sentido, es una de las obras más escépticas de Shakespeare, donde se palpa con vividez la desilusión que le producen los recursos con que el hombre intenta ordenar la sociedad. A través de Medida a medida, el tío William explica que a su juicio la ley humana es tan mala como la violencia, y quizás hasta más perversa. En esto, dice Goddard, se le plegó tiempo después el poeta Shelley, para quien lo que llamaba "el crimen legal" equivalía al nadir, el punto más bajo, de la naturaleza humana.
Pero Medida a medida también continúa a Hamlet en ciertos procedimientos dramáticos. La historia se sitúa en una ciudad de Viena donde el relajamiento de las costumbres —y por ende, la inobservancia de la ley— se ha convertido en norma, de lo cual se responsabiliza a la máxima autoridad de la ciudad, el duque Vincentio. Pero este duque no es un botarate ni un déspota, sino un personaje inteligente, que no sólo cuestiona la realidad sino que también se cuestiona a sí mismo. Razón por la cual, como Hamlet, decide fingir —o sea, actuar—, para intervenir sobre la situación de otro modo y ver si así arriba a una solución a la demanda popular de orden por sobre el libertinaje. Por eso explica que se irá de Viena por un tiempo, en misión diplomática, dejando a cargo del poder a un juez estricto llamado, con toda ironía, Angelo. Lo que en verdad hace Vincentio es disfrazarse de fraile, bajo el nombre de Lodowick, para permanecer de incógnito en Viena y ver con sus propios ojos qué ocurre cuando quien gobierna es alguien inflexible.
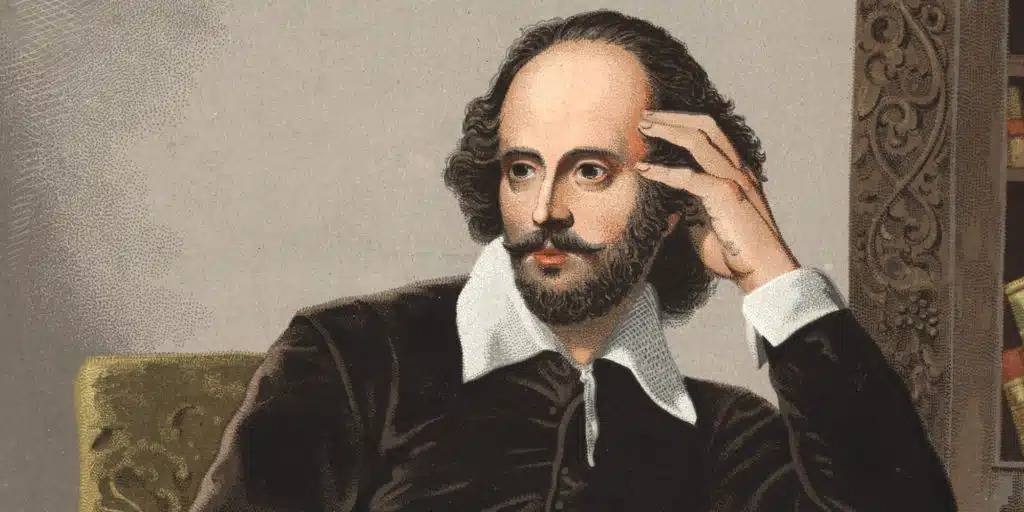
Tan pronto Angelo se acomoda en el sillón que el duque dejó vacante, empieza a abusar de su posición. Después de condenar a Claudio por tener sexo premarital con su novia, recibe la visita de Isabella, la hermana de Claudio, quien viene a rogarle que no lo ejecute. Pero, ¿qué ocurre entonces? El juez se fascina tanto con Isabella, que termina proponiéndole un trato que supone incurrir precisamente en el mismo delito por el cual estaba enviando a Claudio al cadalso. Le dice a Isabella que, si ella le concede su virginidad, perdonará la vida de su hermano. Por fortuna, para que no olvidemos que se trata de una comedia de enredos, Isabella se complota al toque con el duque para engañar a Angelo y terminar exponiendo su corrupción.
Cuando llega el momento de la verdad, Angelo niega todo con desparpajo, digno antecesor de nuestros Rosattis y Lorenzettis. El tema es que las pruebas en su contra son irrefutables. En algunos casos eso no significa nada, ya lo sé: lo demostró Rosatti días, atrás al criticar el intento de Milei de meter nuevos jueces en la Corte por la ventana, olvidando convenientemente que Macri lo metió a él mismo por un tragaluz. (La decisión que la Corte difundió al viernes, por la cual pasó la causa Correo a tribunales de la Capital, fue un nuevo favor de Rosatti & Co. para aquel a quien Cristina bautizó hace tiempo como "el argentino más impune".) Pero lo indiscutible es que, en la Viena de Medida a medida, el poder del duque es mayor que el del juez. Razón por la cual, haciendo uso de la misma ley detrás de la que se escudaba Angelo, Vincentio condena al juez a muerte. Para, acto seguido, perdonarle la vida y demostrar que, a pesar de ser un duque y un hombre poderoso, es un hombre sabio. Porque la ley —que no deja de ser una convención, y por ende un acuerdo pasible de ser revisado— podrá estipular una cosa, pero lo que debe primar siempre es la proporcionalidad entre la falta y la pena, regida siempre por la misericordia sin la cual estaríamos casi todos perdidos. ¿Quién de nosotros no es una criatura fallida? ¿Quién está en condiciones de tirar la primera piedra?

"La medida de un hombre pasa por aquello que hace con el poder", escribió Platón, para que Harold Goddard lo recordase siglos más tarde, mientras reflexionaba sobre una obra de Shakespeare. Esta es, coincidiremos, una verdad universal. También presumo que compartiríamos la conciencia de que, durante milenios, detentar el poder supuso gozar de impunidad. Quien estaba al mando podía hacer lo que quisiera, por salvaje o caprichoso que sonase. Pedir que lo considerásemos no humano, sino un dios. Nombrar cónsul a su caballo. ¡Esa era parte de la gracia de tener poder! Hasta que, en el marco de las democracias consolidadas durante el siglo XX, inspirado en gran medida por los horrores de la Segunda Guerra, los poderosos aceptaron la conveniencia de sujetarse a lo que las leyes establecían a la hora de regir la convivencia. Tenían claro que, aunque no fuesen del todo virtuosos, por lo menos debían parecerlo. Si algo parecía haber enseñado la historia a los humanos de mediados del siglo XX, eran los riesgos que se corrían cuando se le concede poder omnímodo al liderazgo carismático de un solo hombre.
Eso ya no corre más. Si algo demuestran hoy, o al menos sugieren, los representantes de tres de las democracias de mayor prestigio en Occidente, es que el autocontrol y la moderación se terminaron; que la ley escrita y sancionada —tal como la interpretaba el juez Angelo en Medida a medida— es para los ciudadanos de segunda, los súbditos, mas no para los poderosos, que no reconocen más estatuto que su propia voluntad.
Este ya no es el tiempo del respeto al entramado legal al que arribó el mundo después de un aprendizaje de siglos, sino de su negación: el retorno del poder desnudo, irrestricto. La era de los Netanyahu, los Trump, los Milei — los Nuevos Sátrapas.
La bestialidad como virus de contagio
Para nosotros no es novedad que el Presidente se cague olímpicamente en el sistema que lo puso donde está: gobierna a decretazo limpio y compra legisladores, de forma literal. (Por supuesto que no es el primero en incurrir en un shopping spree de voluntades legislativas. Pero quizás sea el primero en hacerlo de modo ostensible y sin sufrir, al menos hasta ahora, consecuencia alguna.)

El año que concluye coincide casi a la perfección con el cierre del primer año del Mileinato, que se caracterizó por la efectividad con que convirtió la economía argentina en una bomba de tiempo y echó a correr su contador, tomó medidas a diario que no pasarían un mínimo control legal y, en su desprecio por el Estado, desactivó organismos de los que depende el funcionamiento de la sociedad. A nadie debería sorprender si en cualquier momento las rutas se vuelven intransitables. O si los laboratorios nos venden cualquier cosa en lugar del medicamento que creemos comprar. O si la potabilidad del agua se vuelve dudosa. O si la seguridad de las centrales nucleares se convierte en una ruleta rusa. O si los controles bromatológicos dejan de garantizar que lo que compramos para comer no es nocivo. (De hecho, ya están bastardeando el etiquetado frontal de los productos alimenticios, alentando a las empresas a volver a vender veneno a piacere.)
Milei es como el conductor de un camión Scania de 45 toneladas lanzado a toda velocidad, que a la vez que conduce se las ingenia para deshacerse de las partes del motor que no comprende o le parecen superfluas, innecesarias. Lo que uno se pregunta es si este hombre sabe algo que nosotros no, o bien tiene poderes que le permiten sobreponerse a las normas de la física. Porque, al menos hasta donde uno entiende, todavía no existe forma de que aquel que está al volante de un bólido que va a 220 kilómetros por hora, mientras su motor se desintegra, salga ileso del palo que pinta inevitable.
Lo que sí sorprende —hay que admitirlo— es que Trump, a veintipico de días de asumir su segunda presidencia, ande a los gritos diciendo que considera anexar a Canadá al territorio de los Estados Unidos como el estado 51, comprar Groenlandia y quedarse de prepo con el Canal de Panamá. Estas son conductas que no desentonarían en Gengis Khan, o en Isabel I de Inglaterra, o en Napoleón, pero que resultan insólitas en el Presidente de una democracia contemporánea.

Hasta no hace mucho, las potencias imperialistas tenían el decoro de inventar una ofensa o razón de fuerza mayor que justificase una intervención militar, y una eventual anexión de territorio ajeno. Trump no hace el menor esfuerzo por disimular sus razones ni sus intenciones. Lo que está diciendo es, simplemente: "Esto me conviene. Por eso lo quiero. Y como soy el más poderoso de todos, voy a quedármelo porque puedo, y ya". Todo indica que, en apenas tres semanas, desde la Roma contemporánea se inaugurará un juego que podríamos llamar Trumpopoly: como el Monopoly pero a escala mundial, donde lo que no pueda comprar, Trump intentará apropiárselo, a base de prepotencia.
Pero, si lo pensamos bien, esto de Trump tampoco debería sorprender, porque sería apenas la variante estadounidense de la política que Netanyahu viene llevando adelante, particularmente desde el ataque de Hamas en territorio israelí del 7 de octubre del 2023. Que, dicho sea de paso, fue el mejor de los regalos que se le pudo hacer a un tipo cuyo poder tambaleaba y se enfrentaba a la posibilidad de que una condena por corrupción acabase con su carrera política. No tengo la menor duda de que los palestinos tienen derecho a la resistencia, pero las características y el timing de ese ataque constituyeron todo lo que Mileikowsky —porque ese es el verdadero apellido de Netanyahu: Mileikowsky— necesitaba para pasar de ser un turbio a héroe de Israel en cuestión de días. Algo similar a la maniobra que intentó Galtieri con Malvinas cuando la dictadura crujía, con dos pequeñas diferencias: que la iniciativa de Hamas le permitió a Netanyahu presentarse como la parte vulnerada y reclamar derecho a defensa, y que, sin ser militar, Netanyahu sabía que hasta en el cajón de su medias contaba con armamento más poderoso del que tenía Galtieri cuando se le ocurrió hacerse el vivo con Inglaterra.

La ofensiva puntual de Hamas le permitió a Netanyahu pasar a la ofensiva general y atacar militarmente todos sus focos de conflicto en simultáneo: Gaza, Líbano, Siria, Yemen... Pero lo determinante, lo que constituye un giro histórico —un proceso que está transformando la dinámica de poder en el mundo entero— son las características de la demolición que viene practicando en Gaza desde hace poco más de un año. Una violencia tan deshumanizada y a la vez deshumanizante, que ha puesto a la especie entera en una situación que no imaginaba experimentar, y por ende, para la cual no estaba preparada: la de ser contemporánea de un genocidio tan planificado como el del Tercer Reich sobre los judíos europeos, pero de una crueldad aún superior, agravada por el hecho de ser perpetrada por algunos de los descendientes de las víctimas de aquella calamidad.
Aunque la mayoría de la humanidad viva a miles de kilómetros de Medio Oriente, las características del exterminio que lleva adelante el Estado de Israel nos tocan a todos, nos alteran a todos, nos redefinen a todos. Seamos o no conscientes de ello, la violencia que Netanyahu lidera impunemente con la asistencia de potencias de Occidente está transformando al resto de la población mundial —lo cual nos incluye, por supuesto— en algo que, créanme, nunca quisimos ser, ni en nuestras peores pesadillas.
La herida psíquica
Todos hemos visto imágenes del genocidio de Gaza que nunca se nos borrarán de la mente. Los cadáveres de niños y niñas entre las ruinas. Las mutilaciones. Las fotos de los niños y niñas intactos, cuando eran pura inocencia y belleza, con epígrafes a pie informando que ya habían sido bombardeados, incinerados, fusilados con infernal precisión en la cabeza o el pecho por francotiradores del ejército de Israel. La saña de los colonos israelíes al echar a palestinos de sus casas e impedir el paso de los alimentos que eran lo único que podía aliviar la hambruna, llegando al extremo de robarlos o arruinarlos. Los videos que los mismos soldados israelíes —muchachos y muchachas por igual— produjeron con sus celulares, burlándose de sus víctimas mientras saqueaban sus casas y se probaban sus ropas. La grabación del conductor de un tanque que cañoneó a dos caballos que circulaban libres, por joder nomás. Los escombros de lo que hasta hace un año eran escuelas, hospitales, templos. (Esta semana arrasaron con el último hospital del norte de Gaza y mataron a cinco periodistas más. En apenas un año, ya han asesinado más periodistas que los que murieron en la Segunda Guerra y Vietnam sumados.)

Por supuesto que esto no empezó en octubre del '23, hace poco más de un año. En buena medida comenzó en el '48, cuando, motivados por la conciencia sucia por no haber evitado a tiempo la barbarie nazi, los mismos poderes occidentales que hoy bancan a Netanyahu habilitaron a un grupo de judíos europeos —porque los judíos que ya estaban en el lugar convivían con los palestinos— a ocupar un territorio que no era suyo a sangre y fuego, echando a sus moradores legales, sin más documento que los respaldase que un antiguo libro presuntamente escrito por un dios que sólo les hablaba a ellos, y a nadie más que a ellos.
Yo pisé Palestina por primera vez a fines del año 2000, cubriendo la Segunda Intifada para una revista española. Esto ya lo conté pero me permitiré el atrevimiento de reincidir, porque viene a cuento. En esa ocasión conocí a un joven fotógrafo israelí, que formaba parte del grupo de cronistas que nos movíamos juntos como enjambre. Este muchacho había cumplido con el servicio militar obligatorio durante años, y en un momento decidió que se negaría a ser convocado nuevamente. No porque rehuyese el combate frente a frente, que le había dejado en la cara la cicatriz de un tajo feroz, sino porque le pesaban más otro tipo de cicatrices. Sin dar detalles, sugería que le había hecho cosas a niños palestinos que no quería repetir. Por eso se rehusó a tomar las armas otra vez, lo cual le valió que lo arrestasen y enviasen a prisión durante más de una temporada.

Tiempo después decidí que la experiencia de aquellas semanas sería el telón de fondo de mi novela Aquarium, y quise volver a Israel y Palestina para ajustar detalles de la narración, que no quería dejar librados a la memoria o los servicios de Pepe Google. Regresé en el 2007, según certifica un viejo pasaporte. En esos pocos años transcurridos, la cosa empeoró sustantivamente para los palestinos. Aparecieron los muros dividiendo territorios, cuya traza no había sido decidida a grosso modo, sino para aislar a los palestinos de sus familiares, de sus lugares de trabajo, de las escuelas de sus hijos y hasta partiendo sus propiedades en dos, con el designio de encarajinarles la vida cotidiana, hasta volverla imposible. Pero lo que más me impresionó fue otra cosa.
Durante el viaje me reencontré con aquel fotógrafo, que nos invitó a mi colega Pasqual y a mí a cenar en la casa de sus padres. Y durante la velada, descubrí que esos siete años habían bastado para que el joven que aceptó ir a prisión con tal de no hacerle más daño a niños palestinos se convirtiese en un hombre que sostenía que ese conflicto no se resolvería hablando, ni admitía solución política. En 2007, él ya estaba convencido de que la única resolución posible era la militar. El cicatriz de su rostro se había curado, pero las de su alma se habían infectado.
Concluyo este paneo contando un episodio más. Días atrás, el 23 de diciembre, el diario israelí Haaretz publicó un artículo en el que un psicólogo que trata a soldados expresa su preocupación por el efecto que tiene y tendrá sobre sus almas la brutalidad que se ven conminados a practicar. El texto se titula: "Cuando salís de Israel y entrás en Gaza, sos Dios": en el interior de la mente de los soldados israelíes que cometen crímenes de guerra. Y allí refiere el testimonio de un soldado anónimo, que cuenta lo siguiente. Que un día salió a patrullar con un comandante nuevo a las 6 de la mañana. Que la calle estaba vacía, a excepción de un niño palestino de cuatro años que jugaba en la arena. Que el comandante avanzó hasta el niño, lo tomó en sus manos y le rompió primero un brazo y después una pierna. Que después lo arrojó al suelo y se paró sobre su estómago, no una, sino tres veces. Y que, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió: "Estos niños deben ser asesinados desde el día en que nacen. Cuando un comandante lo hace, eso lo torna legítimo".

Esta historia espantosa es perfectamente consistente con lo que ya alcanzamos a ver y con lo que conseguimos saber, a pesar de la censura y la ofuscación que practican los grandes medios occidentales y por supuesto, existe en la misma Israel. (Cuando buscás el artículo en Internet, te aparece un cartel en el que el diario Haaretz solicita que te suscribas, con un argumento muy concreto: "Netanyahu quiere cerrarnos".)
Que el Estado de Israel fuerce a su juventud a naturalizar el sadismo y la deshumanización de su adversario, mientras el mundo presuntamente civilizado no hace nada para poner coto a sus salvajadas, no redunda tan sólo en el exterminio y tortura de los palestinos y el estrago mental de sus propios soldados. Lo que hace, además, es infligir una herida psíquica en la humanidad entera. A mediados del siglo pasado, la mayor parte de los ciudadanos del mundo ignoraba lo que ocurría en el interior de los campos de concentración, del mismo modo en que, tres décadas más tarde, el grueso de los argentinos no supo en tiempo real qué estaba pasando con la gente que desaparecía. Cuando finalmente el detalle de esos horrores salió a la luz, lo único que tornó soportable la revelación fue la noción de que los adultos del mundo habían tolerado lo ocurrido porque no lo sabían, y por ende no pudieron hacer nada para evitarlo. Aun así, la condena a la barbarie se tornó universal y ayudó a alumbrar una era de relativa paz e imperio de la democracia formal en Occidente. (Del mismo modo en que la Argentina post-dictadura se concedió a sí misma 40 años de civilidad.)
En este presente nuestro, Netanyahu utiliza al Estado de Israel para llevar adelante una variante de aquellos experimentos. Ahora el horror circula en directo y la herida psíquica se vuelve más profunda que la de las generaciones que no sabían de Auschwitz ni de la ESMA, porque esa desolación está teniendo lugar ahora, en este mismo momento, de tal modo que, cuando las generaciones siguientes pregunten por qué no pusimos fin a semejante barbarie, no acuda a nuestros labios más que silencio y el regurgitar de una impotencia que nunca nos abandonará. Lo están haciendo de este modo para que ya no nos indignemos y pidamos justicia, como hizo el mundo en el '49 e hicieron los argentinos en el '83. Esta vez no podremos decir: "¡No sabíamos!" Netanyahu procede así para aniquilar cualquier pretensión de superioridad moral de nuestra parte. Si nos enteramos en tiempo real y no hicimos nada, no podremos decir que somos mejores que ellos. En la práctica, habremos sido sus cómplices.

Nada me hubiese gustado más que contemplar el período que termina y ver otra cosa. Pero 2024 quedará en los anales como el Año de Gaza, cuando Netanyahu empujó a su pueblo al nadir de la experiencia humana y nos deshumanizó a casi todos, convirtiéndonos en La Generación que Toleró Lo Intolerable. Así es como se escribe la Historia grande, a la que no definen tanto los hechos puntuales como la demora —el delay— de la humanidad en producir la adecuada reacción ante ellos. Casi me siento en condiciones de dibujar una ecuación: a mayor demora en responder al ultraje, menos humanidad conservamos — menos humanos somos.
Me rebela la idea de que en el futuro se me considere parte de la generación que consintió el horror de Gaza, o por lo menos no hizo lo necesario o lo suficiente. ¿Toda una vida tratando de ser cada vez un poco mejor, para que Netanyahu termine convirtiéndome en comparsa del primer genocidio del siglo XXI? No puedo tolerarlo, no me lo banco. Porque sé que Gaza se convertirá en el patrón de medida de este momento histórico, a partir del cual seremos juzgados. El título de la oscura comedia de Shakespeare remite precisamente a ese pasaje del Sermón de la Montaña que en inglés se traduce así: "Con la medida que uses para juzgar, serás medido". Y nosotros seremos medidos por lo que hicimos, por lo que seguimos haciendo: concederle a estos sátrapas la perfecta oportunidad para dar rienda libre a su instinto criminal.
No sé cómo, pero seguiré oponiéndome a ese tipo de poder hasta mi último aliento, y más allá también. Creo, siguiendo a Gandhi, que el mundo sólo obtendrá paz el día el que el poder del amor destrone al amor al poder.
Ojalá el 2025 sea el año de las demoradas rebeldías, y podamos recuperar algo de la humanidad que estamos perdiendo, como quien se desangra.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

