El humor es el homenaje que rendimos a la verdad cuando la realidad nos abofetea. Y por eso el chiste —que viene a ser el brazo armado del humor— expresa siempre un resultado: cómo terminó cada partido que nuestros deseos jugaron contra la realidad.
Esa es la razón por la cual la práctica humorística se divide en dos grandes tendencias o tipologías. Si asumimos que esa realidad nos pasó por encima —que no puede ser modificada, que ya no hay nada que hacer—, el chiste suena resignado, entre la capitulación y el armisticio. Ejemplo: "¿Por qué creó Dios al hombre? Porque un vibrador no puede sacar la basura". Milenios de frustrante experiencia femenina, condensados en apenas dos frases.
Pero por supuesto, la daga tiene dos filos. La broma más antigua de que se tiene registro —data de 1.900 años antes de Cristo y fue escrita en Sumeria— forma parte de esta misma tipología. "¿Qué sería algo que no ocurre desde tiempos inmemoriales? Que al sentarse sobre las piernas de su marido, la joven esposa no se largue un pedo". Lo cual, además de la adhesión a la tipología que mencioné, demuestra que 1) El machismo es tan viejo como la cultura; 2) Por suerte el humor evolucionó junto con la tecnología y todo lo demás, y 3) La dieta evolucionó también, relativizando el consumo de porotos y legumbres y restándole peso científico a ese chiste tan viejo como malo.
Pero si nos negamos a tolerar la realidad que nos tocó, si todavía creemos que hay algo que puede ser cambiado, el chiste suena de otro modo. Como dicho a través de dientes apretados. Hasta feroz, a veces. Esta sería la segunda tipología entre las que engloban el humor del mundo. Aquella que no expresa resignación, sino rebeldía o cuanto menos inconformismo. Pienso en una tira de Peanuts, la creación de Charles M. Schulz protagonizada por Charlie Brown y el perro Snoopy, en la que el pequeño Linus, indignado ante una crítica, dice: "¿La humanidad? Yo amo a la humanidad. ¡...Lo que me revienta es la gente!" Razonamiento que poco después tomó y recreó el genial comediante George Carlin, en un monólogo sobre la cuestión ecológica: "¿El planeta? Está bárbaro, el planeta. ¡Lo que está jodido es la gente!"

Nuestro país cuenta con una larga tradición humorística. Haberle puesto "Buenos Aires" a este lugar tiene que haber sido una joda, un chiste gallego que finalmente quedó. Pero esta vena hilarante recorre toda nuestra historia. Está visible en las calzas de Belgrano. Y en la cara de estreñido de Sarmiento. (Ya lo dice el himno que le está dedicado: "Fue la lucha, su vida y su excremento".) Pero lo que quiero discutir hoy es el humor que campeó entre nosotros durante estos 40 años de democracia.
Yo creo que el humor de la democracia argentina se inscribe dentro de la categoría consagrada a los chistes feroces, aquellos que expresan rebeldía o un grito. Pero, dentro de esa categoría (sepan disculpar, hoy me desperté taxonómico), lo ubico dentro de una sub-categoría definida por un chiste del que ya hay registro desde el siglo XIX . El setting de este chiste puede variar, pero siempre arranca con alguien que está hecho moco. Puede ser un tipo crucificado por los romanos, u otro al que las flechas de los apaches, sioux, pawnees, pies negros, iroqueses, hurones o mohicanos han dejado hecho un puercoespín. La cosa es que entonces se le acerca un segundo personaje que, conmiserándose, le dice: "Ugh... Tremendo. ...Duele mucho, ¿no?" La respuesta es siempre la misma: "Nah... ¡Cuando me río, nomás!"
El humor de estos 40 años forma parte de esa subcategoría: nos reímos de lo que nos hace doler. Y eso me gusta, porque requiere coraje. Hay que tenerlo para no negar el dolor, para no rehuirlo. Y nosotros lo hemos tenido, lo tenemos. Bancamos el dolor pero no porque seamos masoquistas, no. (Porque somos masoquistas. Un poquito, al menos. Parte de nuestro ADN.) Ante todo lo bancamos porque entendemos que, sin esa risa adolorida, no sabríamos qué necesitamos cambiar.
Manda rosas a Laura
Durante la coda democrática del siglo XX (es decir, 1983-2000), el humor estuvo en manos de profesionales. Había una revista que reunía a los mejores guionistas y dibujantes de la época, que además era un éxito de ventas descomunales y por ende signo de la existencia de un fenómeno cultural: me refiero a Humo(r), o Humor Registrado, dirigida por el también dibujante Andrés Cascioli. Dentro de ese cabaret político en formato impreso había humor para todos los gustos: sátira política (de la mano de Osvaldo Soriano, nada menos), crítica social, humor chancho y negro, fina ironía intelectual (ponga aquí su imagen preferida de Dolina).
Pero además había humor por todas partes: en las radios, en el teatro y en la TV. Todavía existía lo que llamábamos capocómicos, las figuras en condiciones de encabezar elencos y llenar salas o marcar picos de rating. Fue la era de Tato Bores, de Enrique Pinti, de Gasalla. Marco aquí un rasgo común a estas factorías humorísticas: todos aquellos capocómicos cuyo origen era el de la clase media con aspiraciones exhibían desdén —en algunos casos leve, en otros marcadísimo— hacia la clase política y la política en general.
Quizás sea por eso que cabalgaron bien el clima de la (así llamada) Primavera Alfonsinista. Porque Alfonsín era un político profesional —de raza, muy experimentado—, pero su triunfo tuvo que ver con la percepción de que era un político distinto, que se salía del cliché entre corruptón y chanta a lo Fidel Pintos tan propio de aquella era. Eso lo diferenciaba de la clase política que los milicos y los medios a su servicio —los mismos medios que hoy sustentan a la oposición, básicamente— habían denigrado durante años; eso tornaba posible, en consecuencia, que lo aplaudiese hasta gente en la cual ese discurso había calado más hondo de lo que le hubiese gustado admitir. Antes que como político, a Alfonsín se lo registraba —porque, entre otras razones, así se lo marketineó— como un hombre honesto. Y eso encajaba perfectamente en el discurso progresista de aquella era, que levantaba temas urgentes a ser resueltos como cosas demasiado importantes para ser dejadas en manos de los políticos. Podías vivar a Alfonsín sin deponer tu discurso anti-política.
Dejo aquí constancia de otro aspecto del fenómeno, para retomarlo más adelante. Esta también fue la era de capocómicos de raigambre más popular: el último Olmedo, el mejor momento de Porcel y Minguito en Polémica en el bar, el exitazo de Las mil y una de Sapag a partir del '84. El humor de Olmedo nunca fue político de forma directa. Polémica representaba ficcionalmente las distintas aristas de cada discusión: Porcel como populista, Portales como gorila, Minguito encarnando la mirada inocente, pre-política y por ende peronista por default. Mientras tanto Sapag imitaba a los políticos, lo cual no es un dato menor porque revela que por entonces representaban una tipología —cierto modo de hablar, de vestir, de moverse— que se prestaba a ser exagerada, caricaturizada, satirizada. Había una forma de ser político que establecía una propiedad, cánones de los que no podías apartarte si querías ser votado.
En paralelo surgía y crecía otro tipo de humor, en los sótanos donde se juntaban los más jóvenes. Lo que hacían Las Gambas al Ajillo, Batato, Urdapilleta y Tortonese entre otros era salvaje y profundamente político, pero no desde lo partidario ni desde el dogma ideológico, sino desde la sátira social más incisiva — que entre otros asuntos cuestionaba ya por entonces la noción de géneros en materia de identidad sexual.
La llegada de Carlos Saúl M*nem marca el fin de una era y el comienzo de otra. Porque, si bien es cierto que M*nem fue imitado hasta el hartazgo —era uno de los caballitos de batalla de Sapag—, la novedad que traía aparejada era precisamente su condición de inimitable. Todo caricaturista sabe que su éxito depende de la posibilidad de exagerar los rasgos del modelo original. Pero M*nem era un personaje que ya venía con todos sus rasgos llevados al límite: el acento, la actitud cachazuda, el pelo de plástico, los anillos de oro, la cara convertida en máscara a fuerza de colágeno y "avispas", el discurso delirante. Podías aspirar a una reproducción mimética, sí, pero nunca a llevarlo más allá. Y esto significaba la muerte de un tipo de humor y el advenimiento inevitable de una nueva realidad política, social y cultural. Que el breve y comitrágico gobierno de De la Rúa —porque se dio en ese orden, primero cómico y finalmente trágico— no hizo más que confirmar.

La confluencia de los personajes M*nem y De la Rúa con el que se vayan todos no es casual ni menor. Porque vinieron a confirmar la profecía de la anti-política, formulada por los medios gorilas desde los años '50. Porque probaron lo que se cacareaba desde que los medios conservadores empezaron a hacer anti-populismo: que los políticos eran una lacra que sólo buscaba beneficio personal y se cagaba en el pueblo. Pero M*nem y De la Rúa lo confirmaron de un modo nuevo, que insinuó el advenimiento de otro clima mundial. Porque una cosa eran los fracasos de Frondizi, Illia y Alfonsín, cuya dignidad nadie ponía en duda: eran los hombres honestos que no habían podido contra lo que se describía como la corrupción general del sistema político. (Detrás de la cual siempre estaba el peronismo, obvio.) Pero el Cal-los y Chupete eran los primeros representantes de una clase de políticos: aquellos que ya incluían su propia caricatura, que venían auto-satirizados de fábrica.
En 1998 el cineasta Gus van Sant hizo un experimento: filmó una versión de Psicosis, el clásico de Hitchcock de 1960, que no recreaba el original como hacen todas las remakes, sino que reprodujo exactamente cada plano, cada movimiento de cámara, cada corte, cada parlamento. Si hoy recreásemos de ese modo la célebre visita de De la Rúa a un programa de Tinelli —con actores en vez de los protagonistas originales, pero calcando cada plano y cada palabra— no podríamos obtener un resultado más gracioso, pero nos ayudaría a comprender que el original era en sí mismo un sketch inmejorable. El pibe que entra al set a hacerle un reclamo al Presidente; De la Rúa que apenas disimula su incomodidad y profiere una excusa sin entender que nadie ha escuchado el reclamo en sus casas, porque ocurrió lejos de un micrófono; Tinelli subrayando que el Presidente tiene un sentido del humor del que a todas luces carece; De la Rúa hablando del Blindaje como "una garantía" (todos sabemos cómo terminó esa historia); los cariños del Presidente a "Laura", la esposa imaginaria de Tinelli; De la Rúa en un segundo plano, intentando salir del set televisivo sin éxito y pegando la media vuelta, para ser guiado por el Oso Arturo. ¡Ni los Monty Phyton podrían recrear esa escena superando al original!
La caída de De la Rúa y la crisis de 2001 marcaron así no sólo el fin de un ciclo histórico y político, sino también de cierto estilo de humor. Lo que se abrió paso a partir de entonces fue un fenómeno del que somos parte y al que todavía vemos extrañaos, como el malevaje del tango, mientras tratamos de comprender.
El Nuevo Grotesco
La universalización del uso de Internet y de las redes sociales revolucionó la comunicación a escala mundial. De repente, todos los seres humanos podíamos expresarnos en el ágora y hasta grabarnos a nosotros mismos y difundir nuestra imagen y nuestro pensamiento, poniéndolo al alcance de cualquier otro ciudadano de cualquier otro punto del planeta. A esto se le sumó la popularidad de los reality shows, que subían a la pantalla oficial y durante las 24 horas de los 7 días de la semana lo mismo que cada uno de nosotros hacía espasmódicamente en las redes: todos formábamos parte de la gente común y corriente, mostrándose (¡técnicamente!) tal cual era. Durante los '90, Seinfeld se había vendido a sí misma como "una serie sobre la nada misma", protagonizada por un puñado de personajes neuróticos —pero divertidísimos, eso nadie lo niega— que competían entre sí para ver quién era más mezquino y detestable. Pero con el advenimiento del siglo XXI, prácticamente toda la TV y el entero contenido de las redes versó sobre la nada misma y se llenó de gente tan mezquina y detestable como los protagonistas de Seinfeld — pero eso sí, nada graciosa.

En este contexto mundial también cambió la política. Porque a partir de entonces, los programas políticos se convirtieron en émulos de The Jerry Springer Show (1991-2018), un ciclo de la televisión estadounidense que se caracterizaba por difundir discusiones a los gritos que a menudo llegaban a la violencia física; y los políticos mismos empezaron a imitar a los personajes extremos que protagonizaban esos escándalos. Si bien es cierto que a esa altura Trump ya existía y era quién era, no hay modo de explicar el fenómeno Trump (¡otro político que ya vino con auto-caricatura incluida!) sin pasar por Springer y otros ciclos de la misma calaña.

Un Sapag sería imposible hoy, porque así como la música actual abusa del autotune, la mayoría de los políticos son desde fábrica una parodia de sí mismos — vienen con auto-parody. No hay forma de satirizar a Lilita, a Milei, a Macri, a Vidal, a López Murphy, a Rodríguez Larreta, a Moreno, que sea más graciosa que la que ellos ya practican. Y esto se da, además, en un contexto en el cual la mayor parte de los programas políticos y los canales informativos son —sean conscientes de ello o no— variantes y extensiones de The Jerry Springer Show. Porque la cosa ya no pasa por la información, por la investigación y por la reflexión, sino por el circo: la exageración constante, la crispación, el brulote, la descalificación. Y sus conductores vienen también, como tantos políticos de hoy, auto-caricaturizados. Nelson Castro, Majul, Baby Etchecopar, Lanata, Feinmann, Canosa, son ante todo personajes de comedia. Hablan así, se mueven así y dicen esas cosas porque se saben personajes del universo Jerry Springer. Criaturas que, como los participantes de cualquier reality, se saben parte de un artificio esencial al mainstream de la comunicación actual — un estilo que merecería llamarse El Nuevo Grotesco.

Por eso no sorprende que ya no haya capocómicos. (El fenómeno Capusotto-Saborido es la excepción que confirma la regla, una prolongación del fenómeno under de los '80 en tanto su sátira se centra más en lo social y en parodiar the new media que en lo estrictamente político.) Ser cómico hoy no garpa, porque existe mucha competencia desleal: está lleno de "políticos" y "periodistas" que nos hacen sonreír, todos los días y a toda hora. Un ciclo de humor al estilo clásico sería hoy un artefacto cultural que habría que explicar, para que fuese comprensible y disfrutable.

Lo que me pregunto, en esta circunstancia, es lo siguiente: si El Nuevo Grotesco —la trumpización de la política y la springerización de los espacios de la TV dedicados al tema— no es simplemente la nueva cara del viejo discurso antipolítico. Porque eso es lo que comunica: "Todos los políticos son unos payasos y todo show político es un desfile de freaks, que la gente ama ver así como antaño pagaba y hacía cola para echarle el ojo a gente deforme y fenómenos de la naturaleza". Uno tendería a pensar: "¡...Pero eso perjudicaría también a sus propios políticos, a los que representan los intereses del establishment!" Es algo que no les preocupa, porque saben que sus votantes no votan en favor de esos políticos en particular, sino —ante todo— en contra de la versión local del populismo de centro-izquierda, que aquí encarna el kirchnerismo. No les tiembla el pulso a la hora de meter en el sobre la boleta de un impresentable, siempre y cuando entiendan que de ese modo lastimarán a los kukas. Y mientras tanto, horadan el sistema democrático desde adentro. Si un día se viene abajo, no lo lamentarán. Les resultará más fácil sentar a una figura mediática en el sitial del Salvador de la Patria de lo que les resulta ganar elecciones.
No olvidemos que, si hoy estamos a esto de una Tercera Guerra Mundial abierta se debe a que el actual Presidente de Ucrania se prestó al juego geopolítico de los Estados Unidos — y que Zelenski llegó a ese puesto después de interpretar en la tele a un Presidente de Ucrania ficcional durante cuatro años, liderando un partido político que se llama exactamente igual que el programa que lo hizo famoso: Servidor del Pueblo.
Si escribiese una novela en la que pasa algo parecido, nadie me creería.

Al infinito y más allá
En estos días el humor que se alimenta de lo que nos duele no está en esos ciclos ni en esos canales, sino en otra parte. A consecuencia de las redes sociales, la producción de humor se horizontalizó y universalizó a través de ese átomo comunicacional que llamamos meme. Todos podemos crear un meme y muchos lo hemos hecho ya; ergo, todos somos hoy potenciales humoristas. (Lo cual torna la competencia desleal que mencioné en competencia imposible. ¡Hoy en día los comediantes profesionales merecen ser subsidiados por el Estado!) De manera concurrente, la mayoría de los y las políticas actuales entienden que parte de su peso específico depende de su capacidad de ser —con perdón de la palabra— memeables.
Algunos llegan al extremo de producir su propia comunicación en esa línea, como el Martín Tetaz que se apropió de la parodia que le hicieron Pepe Rosemblat y Pesky al adaptar Another One Bites The Dust, de Queen, como Llamalo a Martín Tetaz. Otros aprovechan la popularidad que les regaló la atención que les confirió un humorista. En estos días, uno escucha a Scioli y tiene que aguzar el oído para asegurarse de que no se trata de la imitación del Pichichi que suele hacer Pesky. (No lo olvides, Daniel Osvaldo: si ganás algo Pesky se merece el Ministerio de Cultura.)

Nos encontramos en el interior de una galería de espejos, como la de la antológica escena de La dama de Shanghai (1947) de Orson Welles, donde se torna imposible distinguir lo real del reflejo. Porque al fenómeno actual del deep fake —esa tecnología que permite mostrar a una persona real haciendo algo que nunca hizo, de forma completamente verosímil— se le monta encima la voluntad de muchos políticos de aprovechar la popularidad que confiere la comunicación tiktokeable, y por eso actúan como si fuesen deep fakes de sí mismos. Por lo menos Tutanka, que es autor de deep fakes famosos —como Mother of Kukas, aquel donde pone a Cristina a interpretar a la Daenerys Targarien de Game of Thrones—, tiene la decencia de incluir en sus videos la evidencia visual de que se trata de una parodia. Esta semana descubrí un video de Milei bailando y mientras lo miraba me decía: "Tiene que ser un deep fake. Tiene que ser un deep fake". Por supuesto que no lo era.
Durante los cuatro años de macrismo, los memes funcionaron como un ejercicio en el arte de la resistencia. Es decir, hicieron política. Mientras legisladores peronistas avalaban iniciativas cambiemitas en el Congreso, la verdadera oposición se organizó en la redes para recién después saltar a las calles. Una vez que el Frente de Todos se impuso en las elecciones, seguimos haciendo uso de las características intrínsecamente memeables de Macri & Co. —incluyendo, en sitial estelar, a la muñeca Republiquita—, hasta que llegó la pandemia. Y a partir de entonces, la figura memeable por antonomasia pasó a ser Alberto y su suerte para la desgracia.
En estos días, el humor político de naturaleza popular está vivito y coleando en las redes. Su rozagante salud actual puede sonar paradójica, ya que por definición el mejor humor contestatario se produce desde la oposición y muchos de los humoristas anónimos actuales votaron a este gobierno. Lo que ocurre es, creo, que la inmensa mayoría de esos humoristas amateurs sabe que representa a la verdadera oposición, que no es la que está en la vereda de enfrente en términos partidarios.
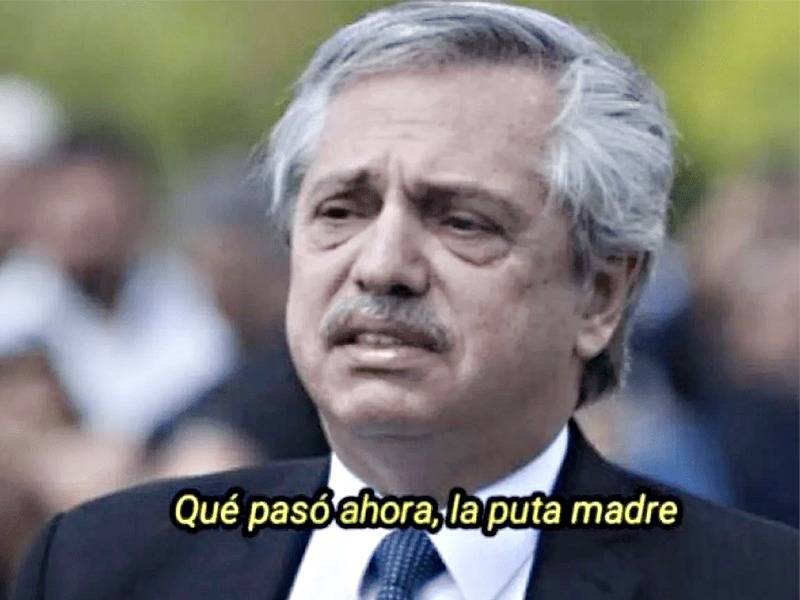

Las agrupaciones políticas cuya esencia ideológica y razón de existir es el antiperonismo no hacen oposición política, sino que practican la violencia discursiva, la persecución ideológica. No atacan nuestras ideas sino el hecho de que nos reconocemos kukas, se cuelgan de clichés como aquellos según los cuales comemos polenta, somos planeros, vagos e indolentes —un día de estos deberíamos hacer paro general los "vagos" peronistas, para que vean cómo funciona el país entonces— y hasta chorizombies, como me recordó Rinconet el viernes; gente indigna, a la que embarrarse las zapatillas en la Plaza le produce orgullo en vez de vergüenza. Sin embargo somos los peronistas quienes criticamos las políticas concretas de este gobierno y pedimos un cambio de programa. Sin dejar nunca, por supuesto, de reírnos de nosotros mismos. Un sentido del humor que es lo más parecido a adarga y armadura de que disponemos en esta marcha quijotesca.
Sigamos riéndonos así, aunque duela, porque ese dolor es el síntoma del mal que debemos atacar. Reírse de lo que duele —y comer polenta o gustar del chori no duele, ni mucho menos abochorna— es signo de inteligencia. Y la inteligencia es un recurso escaso, como lo dejó en claro Einstein al decir que sólo conocía dos entidades infinitas: el universo y la estupidez humana.
"Y respecto del universo —concluyó— no estoy seguro".
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

