¿Les tememos de verdad a los monstruos... o tememos convertirnos en ellos?
Los monstruos nos acompañan desde que nos incorporamos para desplazarnos por esta Tierra. Es fácil suponer que, al principio, llamábamos así a cualquier criatura que se apartase de la norma o que, amparada por la oscuridad o la distancia, no lográsemos describir en términos familiares: desde el Leviatán del Antiguo Testamento, pasando por las atrocidades de la mitología griega —Medusa la gorgona, la Hidra de Lerna, Polifemo, el Minotauro, concebidas para definir la estatura del héroe que les hiciese frente— y llegando a los dragones medievales como el Grendel de Beowulf y su epígono moderno del Loch Ness.

La noción del monstruo atravesó también las eras del iluminismo y la razón, porque aunque la imaginación la arropase con hipérboles, reflejaba una constante de la experiencia humana. La existencia de alguien como —el así llamado— Jack el Destripador demostraba que no hacía falta haber sido dotado de estatura extraordinaria o cinco brazos para calificar como monstruo: bastaba, para serlo, con observar una conducta monstruosa.
Por eso los monstruos de la imaginación romántica, aun en sus relecturas hollywoodenses —los terroríficos Frankenstein y Drácula, por ejemplo—, podían aspirar a la redención en tanto optasen por dejar de hacer daño, aunque fuese al precio de inmolarse. Sin embargo, sus contrapartes de la vida real han persistido en el camino de la destrucción hasta que se los frenó por la fuerza: lo que va de Hitler al asesino serial Ted Bundy.
Cada era genera sus propios monstruos.
La Criatura no es Frankenstein
La palabra original viene del latín y significa "portento, cosa antinatural / un signo de carácter profético". Para los griegos y romanos antiguos, los monstruos expresaban el displacer de los dioses. En el libro On Monsters: An Unnatural History of Our Worst Fears, Stephen Asma dice que corporizan "la ira de Dios, un eco del futuro, un símbolo de virtud moral o vicio".
Lo cierto es que los necesitamos; y que, cuando no tenemos alguno real a mano, los inventamos. Carl Jung sostenía que eran esenciales a nuestro desarrollo, en tanto representaban la "otredad" que existe dentro de nosotros mismos, la división entre "un mundo diurno y un mundo nocturno poblado por monstruos fabulosos". Esa es la dicotomía que capturó Robert Louis Stevenson en El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde: la pócima que Jekyll bebe le permite liberarse de la represión que supone ser un caballero en la Inglaterra victoriana. Del mismo modo, el Dorian Gray de Oscar Wilde se convierte en un monstruo porque su retrato lo habilita, es decir porque —simplemente, como suele ocurrirle a los ricachones— puede. Así, estas criaturas imaginarias ponen en acto lo que en la vida cotidiana elegimos esconder (en inglés, to hide) o lo que reprimimos.

Los monstruos de la ficción suelen ser proyecciones de la cara oscura de nuestra psique. Envases que llenamos con aquellos rasgos propios que nos aterrorizan. (Casi siempre esas proyecciones dicen más de quien las interpreta que del personaje mismo. Hace doscientos años, un crítico literario eligió desplazar el disgusto que le producía la criatura de Frankenstein hacia la artista que lo había imaginado, y más precisamente hacia su género: "El escritor es, según entendemos, una fémina; esto agrava lo que consideramos la principal falta de la novela; si la autora puede olvidarse de la gentileza propia de su sexo, no hay razón por la cual nosotros no podamos olvidar la novela misma, sin mayores comentarios". Los críticos profesionales, está claro, han sido monstruosos desde siempre.)
Como no dejamos de reconocer algo nuestro en los defectos de esos monstruos, superamos la repulsión para arribar a algo parecido a la piedad o la conmiseración. El cineasta mexicano Guillermo del Toro, que les consagró su carrera desde Cronos (1993) a la deliciosa La forma del agua (2018), sostiene que el Frankenstein de Mary Shelley es "el libro adolescente quintaesencial". Y subraya la identificación de la autora y de los lectores con el ser creado por el científico del título: "(Como la Criatura.) Uno no pertenece. Te trajo a este mundo gente a la que no le importás y te arrojó a un valle de dolores y sufrimiento, de lágrimas y de hambre. Hablamos de un libro deslumbrante... ¡escrito por una teenager!", dice. En efecto, Shelley escribió la primera versión de la historia cuando tenía 18.
Pero hay ocasiones en que la parte nuestra que reconocemos en ciertos monstruos nos horroriza tanto, que apelamos a la violencia. Como no queremos asumir que eso también está dentro nuestro, optamos por destruir el agente externo desde la presunción —pensamiento mágico en estado puro— de que ese golpe arrasará también con el mal que hay en nosotros.
En un artículo de 1976 (donde además, nada casualmente, habla de la DINA pinochetista), el genial periodista y ensayista Greil Marcus cuenta cuán fácil y cuán liberador era odiar a los nazis durante su infancia. "Los nazis eran el único elemento en común sobre el cual todos podíamos proyectar fantasías de odio sin el menor sentimiento de culpa. Como otros niños, yo encontraba útil tener un objeto de odio así". Detestar sin atenuantes a Hitler y sus minions era políticamente correcto, una emoción tan compacta y tan ubícua —y además tan inquietante, habría que decir— como el monolito negro de Kubrick en 2001. Creaba comunidad: ¿quién iba a negarse a pertenecer al bando de los que rechazaban a esas bestias? Pero Marcus, tan sibilino siempre, linkea ese odio y la infancia con deliberación. Un sentimiento tan intenso e incuestionado no puede sino ser ingenuo como la niñez... o falaz, si lo expresa un adulto. Condenar a los nazis indiscriminadamente ayudó siempre a borrar de la ecuación la existencia de facilitadores y de cómplices. Si Hitler & Co. constituían un hecho excepcional de naturaleza casi demoníaca, odiarlos era más práctico que preguntarse de dónde habían salido y quién les había permitido —y además ayudado a— llegar a su sitial de poder.

Aquí se quiso manipular la opinión pública del mismo modo. Nuestra dictadura, nos decían, era militar a secas y había expresado un horror espontáneo y por ende irrepetible. Potenciar el carácter monstruoso de los genocidas —esas Criaturas— ayudaba a distraer de la responsabilidad de sus Creadores, los doctores Frankenstein de este relato real, que no eran brutos asesinos de uniforme deslucido sino gente como uno. De ahí que haya costado tanto enjuiciar a cómplices civiles y eclesiásticos. Parte de la dificultad estribó en que se apuntaba a gente poderosa y protegida por corporaciones, pero hay un plus que —imagino— deriva del hecho de que ciertos sectores sociales no la consideran una causa atractiva. La mera formulación complicidad civil los hace estremecer. Odiar a los milicos es gratis, pero odiar a empresarios que entregaron laburantes a la tortura y la muerte no les resulta fácil sin experimentar culpa.
El divino Leonardo Da Vinci lo explicó hace siglos: "Nada fortalece tanto la autoridad como el silencio".
Soy leyenda o soy boleta
¿Cuáles serían los monstruos de nuestra era? En materia de imaginario colectivo, los más populares de hoy son —lo subrayaba hace poco el escritor Ricardo Romero— los zombies, que pululan en series como The Walking Dead y pelis como Guerra mundial Z. La peculiaridad pasa por el hecho de que no se trata de un monstruo individual, carismático y de características excepcionales, sino de una bestia colectiva y anónima. La opción por el zombie apunta, primero, a delinear un horizonte apocalíptico. Ya no hablamos de un hecho aislado que puede ser contenido; expresamos, más bien, el temor a la inminencia de una catástrofe a nivel mundial. Nos sentimos a un error de laboratorio de distancia de ser víctimas de una epidemia.
En segundo lugar el miedo al zombie difiere del miedo que inspiran los monstruos habituales, con la excepción de vampiros y de lobizones: lo que inspira terror no es la posibilidad de que nos maten, sino de que nos conviertan en ellos — que nos vuelvan monstruos también.
Por último nos hace temblar el espejo deformante que los zombies ofrecen. La clase de monstruos que son: imbéciles babeantes, torpes y lentos, con la idea fija de agenciarse un canapé de cerebro. Está claro que suponen una exageración, pero lo que perturba es la posibilidad de que no exageren mucho. ¿Cuánta diferencia hay entre el zombie prototípico y el ciudadano al que nada le importa, más allá de su satisfacción inmediata? ¿No es el zombie un comprador compulsivo, atrapado en un eterno Black Friday de sesos en oferta?
La mayoría de los monstruos son seductores, parte de su poder depende de ese talento: desde el ángel caído que era Satán hasta Drácula, desde King-Kong hasta el Joker, desde Dorian Grey hasta Hannibal Lecter. Pero nadie querría ser un zombie, salvo en una fiesta de disfraces. Que los hallemos repulsivos es un signo de salud, en tanto sugiere que no nos gusta reconocernos en su conducta mezquina y voraz, presa perpetua de sus apetitos.
En 1954 Richard Matheson plasmó en Soy leyenda una intuición fenomenal: la monstruosidad —la condición de monstruo— es en esencia un asunto numérico. Más allá de cualquier otra característica física, el monstruo supone una alteración a la norma. Consideramos monstruos a aquellos que no se nos parecen, en su aspecto o al menos en su conducta. Pero si los monstruos se convierten en mayoría, la regla se invierte. La novela cuenta de un mundo arrasado por una epidemia que transforma a casi todos en una mezcla de vampiros y zombies. Narrada desde el punto de vista del raro ser humano inmune al virus, le permite al protagonista arribar lentamente a la lucidez: en el mundo previo a la epidemia era un hombre normal, pero en ese mundo nuevo la cosa antinatural, la excepción a la regla (¡el monstruo!) es él, Robert Neville.
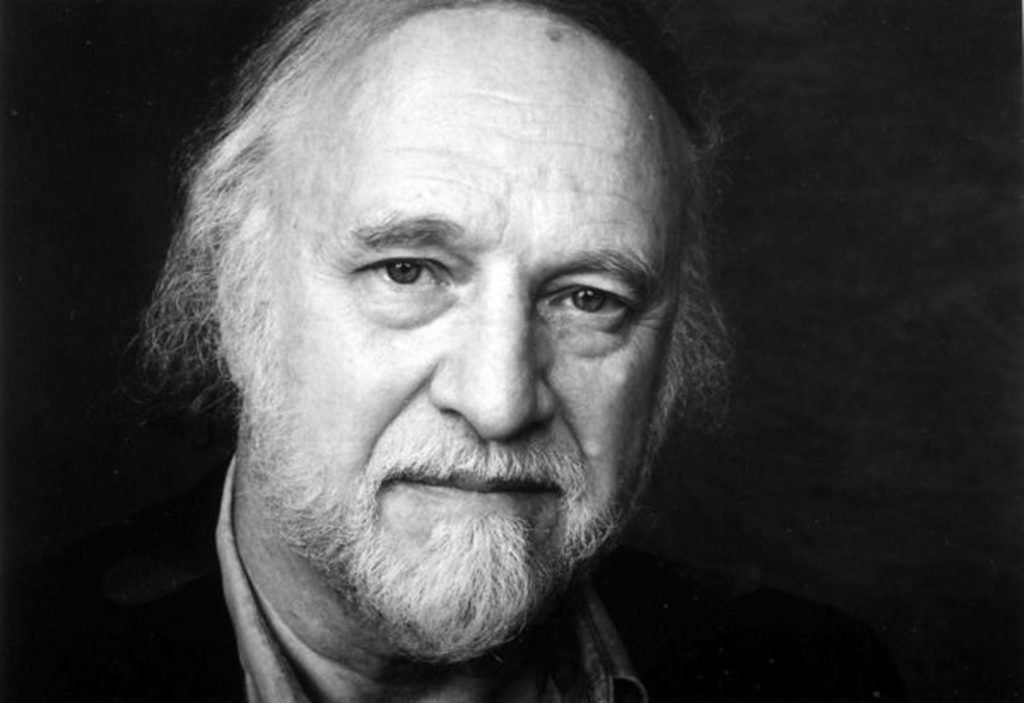
A veces me pregunto si la decisión de ciertos ricachones occidentales de dedicarse a la política no tendrá que ver con esta intuición de Matheson. Dinero, poder y figuración ya tienen de sobra, no es eso lo que necesitan, lo que los motiva. Tal vez comprendan que el mundo se les está escapando de las manos: los pobres se multiplican de modo incontrolable, India no para de crecer, África estalla, el Mediterráneo se llena de balsas, China aumenta en poder, Rusia se hace fuerte sin perder las mañas, las poblaciones sojuzgadas —raciales, de género— se rebelan de modo cada vez más virulento. Y por eso se lanzarían a conquistar mayorías: porque le temen a la noción de quedarse solos en medio de la turba, de ser cada vez menos (son cada vez menos) y más incomprendidos y menos tolerados hasta por los pretorianos a los que les pagan por protección — de levantarse un día y, como Gregor Samsa, descubrirse monstruos.
El infierno tan temido
Que las clases ilustradas piensan en esos términos lo prueba la forma en que demonizan a sus adversarios o a las fuerzas (sociales, culturales, políticas) que perturban su dominio histórico. A los movimientos que se opusieron al statu quo, la prensa los pintó siempre con rasgos monstruosos: se trataba de hordas, de salvajes dispuestos a degollar y violar, de homúnculos antes que de hombres, de una masa sin códigos ni límites, de terroristas. (¿A qué se dedica un monstruo, sino a inspirar terror?) Los poderosos producen política en esos términos, definiendo a sus opositores como aberraciones. La categoría de cabecita negra, sin ir más lejos, es monstruosa. La imagen remite a un fósforo quemado, a alguien cuyo cráneo es pequeño y por ende ronda la imbecilidad. El subversivo de los '70 provenía de otra clase social pero quería dar vuelta, poner patas para arriba, un orden que se daba por sentado como bueno y por eso mismo se consideraba incuestionable; en este sentido venía a producir disrupción, a alterar la norma — otro monstruo.
En el siglo XXI esta forma de producir realidad sólo se ha pronunciado, favorecida por el desarrollo tecnológico y la creciente penetración de los medios. El campo popular se esmera por explicar la razón de sus posturas pero en ciertos sectores, y en particular en ciertas tribunas, no se lo escucha, porque nadie escucha a un monstruo; el monstruo está para ser apartado, negado y de ser necesario, destruído. Y el pobre es un monstruo, para esta gente: la bestezuela fea, bajita, morocha y maloliente que viene a despojarla de lo que ha ganado 'honestamente' (¿cuán honesto puede ser uno, cuando le ha sacado partido a un sistema injusto?), por pura presión física y de número. Para ellos los pobres carecen de personalidad individual, son tan intercambiables entre sí y tan predecibles como las bacterias de una peste o las hormigas soldado de Marabunta. Por eso mismo, aunque un pobre se exprese de forma articulada y se remita a hechos de los que posee pruebas, esta gente no se permite nunca escucharlo de verdad. Todo lo que registran que sale de su boca son ruidos guturales, como los del Frankenstein de Boris Karloff.

Porque la versión hollywoodense del '31, aunque icónica, le hizo flaco favor al original de Mary Shelley: lo banalizó, adoptó una mirada condescendiente. Convirtió a La Criatura en El Monstruo, del que uno terminaba apiadándose porque, aunque bestial y violento, tenía el cerebro de un idiota y por ende de un inimputable. En cambio la novela de Shelley pinta a un hombre tan atormentado como culto y sensible, que padece del horror que su físico causa y sólo busca amor, o al menos compañía. Aquí el monstruo es su creador, el científico Frankenstein del título, que ha jugado con la vida de otro de modo irresponsable, en busca de su gloria personal; no hay duda de que aquí La Criatura es la víctima, aun a pesar de que ocasionalmente recurra a la violencia.
(En La forma del agua, Guillermo del Toro rescata la mirada original de Shelley: su monstruo —a quien también llama La Criatura— es más bien un inocente, mientras que el verdadero monstruo del relato, aquel cuyos actos están siempre permeados por la violencia y el racismo, es el funcionario a las órdenes de un general de los Estados Unidos.)
En este mundo de hoy, los poderosos y los políticos de derecha —que no son lo mismo, está claro— confluyen a la hora de inspirar miedo en la ciudadanía tradicional. La ciudadela de su vida cotidiana está a punto de ser asaltada, le dicen a los gritos y a toda hora. El nombre de los monstruos que usan para asustarla varía —musulmanes, inmigrantes, negros planeros, pibes chorros, mapuches, feminazis— pero su esencia no: según vociferan poderosos y fascistas en los siempre ávidos medios, estos nuovi mostri vienen a invadirnos para acabar con todo lo bueno, para vampirizarnos, para someternos, para tornarlo todo vulgar y obsceno. Y existen muchos ciudadanos que se tragan el cuento con sedal y todo y salen a frenar a la horda en el cuarto oscuro; kamikazes que no entienden que los enviaron en misión suicida y por eso no les será dado aspirar a nada —ni a un futuro venturoso ni a la gloria.
Llevo algún tiempo escribiendo una novela que juega con la noción de un infierno contemporáneo. Me pregunto qué clase de gente iría a parar allí hoy, cuando tantos pecados históricos —ortodoxos, si prefieren— han perdido peso. Intento replantear la cuestión del Mal en mayúsculas, que como todo en materia de valores se modifica en cada nueva era. Tratándose de un infierno argento (parte de la gracia es imaginar que el infierno original quedó chico y necesita abrir sucursales), me veo impedido de apelar a asesinos seriales, mercaderes de la guerra y científicos locos en condiciones de detonar la destrucción mundial. Me quedan los genocidas, sí, pero no me atraen como personajes porque en esto son como los nazis de Greil Marcus: odiarlos es demasiado fácil. Lo mismo me ocurre con los millonarios carentes de empatía, capaces de decir ante las cámaras que harán A mientras saben que en realidad harán Z. (El profesor Juan Carlos Tealdi los llamaría neopragmáticos: gente que no reconoce ningún principio o valor que le resulte más importante que su conveniencia.) Me cuesta imaginarles interioridad. Los encuentro tan planos, tan monotemáticos como los zombies, sólo que con apetito de dinero en vez de sesos.
Más bien me interesan las zonas grises. Aquellos monstruos que a simple vista no parecen ser tales.
La hipótesis que desarrollo es que, de existir hoy un infierno, seguiría otorgándole albergue a los grandes criminales, aquellos que matan y dañan a miles, a millones incluso, por violencia directa o indirecta (hambreándolos, por ejemplo) sin sentir remordimiento. Pero esta gente sigue siendo poca, en términos estrictamente numéricos. La gente que superpuebla este infierno mío hasta volverlo inhabitable no es psicópata, al contrario: conoce la empatía, es capaz de sentir con otros, entiende la diferencia entre el Bien y el Mal. Sin embargo, cuando se trata de actuar en referencia a gente que considera inferior, endurece su corazón a consciencia.
Como los alienígenas de la serie Los invasores, se parecen por fuera a nosotros. Pero el sufrimiento de los pobres no los desvela porque lo consideran merecido, o al menos parte del orden 'natural' de las cosas. Llegada la ocasión, como en los '70, nos entregarían sin dudar o fingirían que nada ocurre mientras nos matan o secuestran. Por eso su castigo eterno es convertirse en el eslabón más bajo de la estructura social del Hades. Para la aristocracia del Mal, allí los negros —los zafios, los impresentables, los que invaden un espacio donde no deberían meterse— son ellos.
Escribo un infierno lleno de monstruos middle class.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

