LOS HOMBRES INVISIBLES
Nos bancamos la esclavitud durante 11.000 años. ¿Cuánto bancaremos a los usureros modernos?
La capacidad de adaptación es uno de los rasgos que explica nuestra prosperidad como especie. Como no veníamos dotados de cuna para destacar entre los animales —carecíamos de pelaje espeso, de garras y colmillos, de velocidad y de tamaño—, apelamos al ingenio para suplir las carencias y, con relativa velocidad, nos convertimos en la única especie que podía adaptarse a cualquier hábitat: frío y calor extremos, la costa y las montañas, la selva y el desierto, razón por la cual nos desperdigamos por (y adueñamos de) todo el planeta. Esta habilidad suele ser descripta como una de las pruebas de nuestra inteligencia, la plasticidad que nos ayuda a contorsionarnos —a acomodarnos a casi cualquier circunstancia— sin rompernos.
Pero cuando se exagera una característica más allá de toda proporción, la ventaja comparativa puede convertirse en desventaja. (El General había leído historia antigua y sabía lo que hacía cuando aconsejaba: Todo en su medida y armoniosamente.) Así como nos acostumbramos a lo bueno y empezamos a darlo por sentado, tenemos una alarmante capacidad para habituarnos a lo malo y tolerar situaciones indignas como si fuesen naturales. La esclavitud, por ejemplo, es algo que hoy parece escandaloso, pero convivimos con esa institución durante 11.000 años. Ciertos procesos históricos suenan casi incomprensibles cuando se los mira desde lejos: ¿cómo –por ejemplo— es posible que alguien acepte caminar por las calles con una estrella amarilla en el pecho, que socializa su condición de paria? Pero cuando se lee la letra chica, se advierte que bastó con que cayesen unas pocas fichas del dominó histórico para que aceptásemos como cotidiano lo que meses atrás habría parecido intolerable.

En un par de semanas, HBO estrenará la miniserie a través de la cual David Simon —el creador de mi serie favorita, The Wire— adaptó la novela de Philip Roth La conjura contra América (2004). En ese relato, Roth apela al subgénero de la ucronía e imagina un destino diferente para su país, los Estados Unidos. ¿Qué hubiese ocurrido si en 1940 el aviador Charles Lindbergh, una figura popularísima de su tiempo, derrotaba a Franklin Delano Roosevelt en las elecciones? Porque Lindbergh era un as deportivo, un héroe americano, una estrella —aquel que había volado solo a través del Atlántico, a bordo del Spirit of St. Louis—, pero además era un admirador de Adolf Hitler y un racista, convencido de que existía un "problema judío" que requería remedio. Por eso a Roth, que recordaba la tensión racial y el antisemitismo que sufrió de chico en Newark, antes de que su país se involucrase en la guerra y maltratar a los judíos-americanos se volviese políticamente incorrecto, se le ocurrió imaginar que con Lindbergh como Presidente la historia de su país podría haber sido muy otra. Lo escalofriante es que eso se le ocurrió a comienzos de este siglo, cuando imaginar unos Estados Unidos abiertamente filonazis parecía una locura. Sin embargo ahora, a tan sólo 16 años de su publicación, esa hipótesis dejó de ser descabellada.

El país liderado por Trump no rompería con el Israel de Netanyahu, que es su principal aliado, pero ya dio muchas muestras del desprecio que siente por otras etnias, las minorías que se apartan del blanco teta —eso sí, rociado por sprays de color naranja— que es su tonalidad de piel predilecta. ¿Se acuerdan cuando trató a todos los inmigrantes ilegales latinos de violadores y traficantes? El 20 de febrero —o sea, casi dos semanas después de la entrega oficial—, Trump quiso desprestigiar a los Oscars diciendo que habían consagrado como mejor película a una de Corea del Sur. "¿Qué demonios fue eso?", dijo, y reclamó la vuelta de films como Lo que el viento se llevó. O sea que, para rechazar una historia que tematiza la lucha de clases —eso hace, entre otras cosas, Parasite–, Trump glorificó una película que rememora el momento en que su país estaba dividido por una guerra civil. Más claro, echale spray naranja.
Un poco más al sur, Bolsonaro alienta una movilización popular contra el Parlamento de su país, que tendría lugar el 15 de marzo. ¿El Presidente de un país de régimen democrático, operando abiertamente contra uno de los poderes del Estado? Ahora dice que no debería interpretarse así el mensaje que difundió por las redes, porque su WhatsApp es "para uso personal". Uno de sus hijos preguntó por Twitter si alguien se lamentaría en caso de que cayese una bomba de hidrógeno sobre el Congreso. ¿Habrá imaginado el bombazo a título personal, también? Hoy que tanto se habla de pandemias, hay que recordar que hasta no hace tanto Brasil era gobernado por Lula y la posibilidad del bolsonavirus sonaba a delirio paranoico. Pero los poderosos del mundo metieron mano, las fichas del dominó cayeron en cadena y en tiempo récord el país se sumó al club de las naciones sumidas en pesadillas vergonzantes que consideraban improbables y de las que no logran despertar.
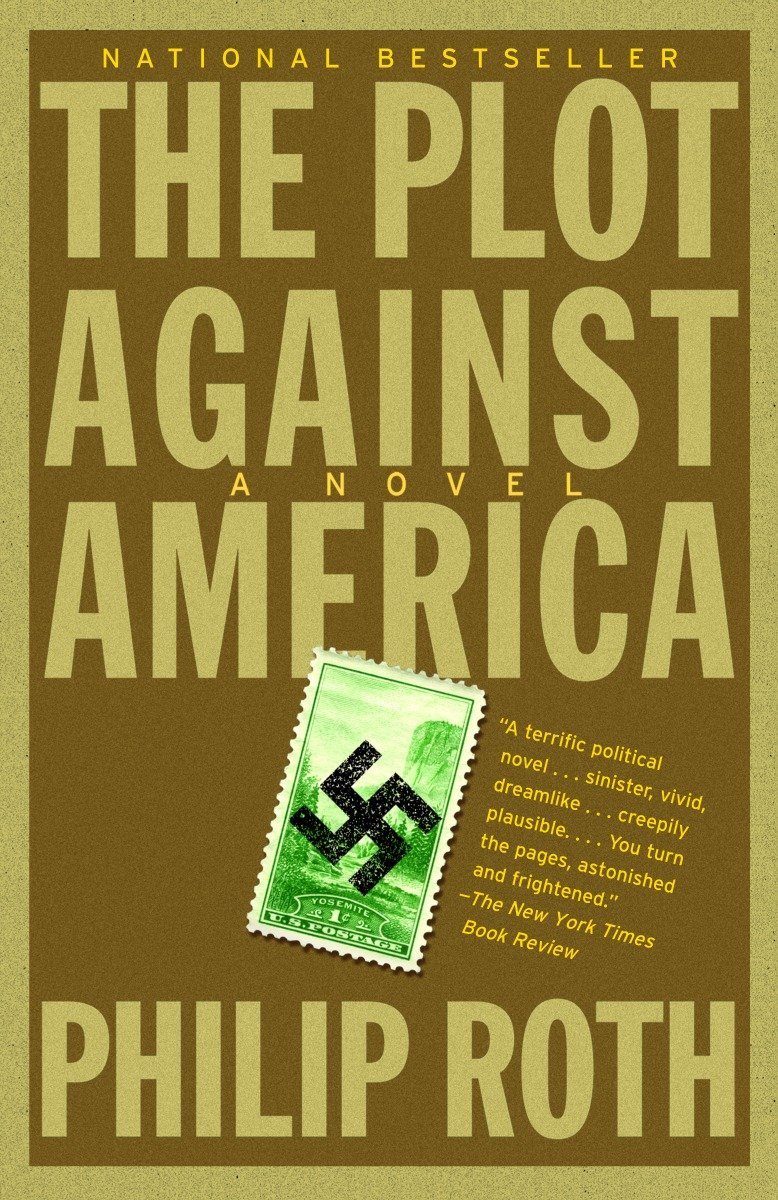
Hace tres años Philip Roth fue entrevistado por el New Yorker, donde le preguntaron qué pensaba de la elección de Trump. Y respondió: "Es más fácil de comprender la elección de un Presidente imaginario como Charles Lindbergh que a Trump como Presidente real. A pesar de sus simpatías con los nazis y su proclividad al racismo, Lindbergh era un gran héroe de la aviación. Trump no es más que un estafador".
Y sin embargo, ahí está.
Business as (in)usual
Insisto en el tema de cómo nos acostumbramos, y rápidamente, a cosas que considerábamos impensables (cualquier peli que hubiese pintado a un Presi tan incompetente como, por ejemplo, el Trump que horas atrás quiso tranquilizar a su pueblo respecto del coronavirus y terminó asustándolo, habría sido criticada por inverosímil), porque quiero dirigir la atención hacia otra situación a la que estamos tan habituados que es prácticamente invisible.
Lo que conocemos como usura es una institución casi tan vieja como la esclavitud. La criticaron desde Moisés al Buda Gautama, pasando por Platón, Santo Tomás de Aquino y Mahoma. Durante mucho tiempo, y en numerosas culturas, cobrar intereses por un préstamo era considerado pecado y condenado como ilegal. Yo querría ampliar el diámetro de mi interés para incluir además otras actividades financieras: todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de hacer que el dinero produzca más dinero; que alguien obtenga ganancias no a cambio de trabajo, producción, creación o venta de una mercancía equis, sino simplemente porque es bueno timbeando con guita. (Qué, para más inri, puede incluso llegar a ser ajena.)

No hace falta ser experto en economía para percibir que el poder financiero mueve el mundo a su antojo, trabajando en los intersticios —en los silencios— de las leyes. Mientras el 99 % de la humanidad se desloma en un puesto de trabajo, cumpliendo una tarea a cambio de la cual se lo remunera, el 1 % restante trabaja ideando formas para que cada vez los laburantes perciban menos dinero a cambio del mismo o mayor esfuerzo. Ocurre que el poder del dinero crea una física alternativa a la del universo. Los ricos y sus tecnócratas crean dispositivos que les permiten meter dentro una porción de torta, apretar dos botones y sacar una torta entera, mientras en simultáneo desaparecen porciones de los platos de los laburantes del mundo.
En algunos casos estos dispositivos llegan a ser legales. (Cuando el dinero sopla puede mover montañas, y en términos generales les legisladores suelen ser mucho más livianos.) Pero aun cuando lo sean, lo que no deberíamos dejar de discutir es la eticidad de esos mecanismos. Si es justo que existan. Y, en consecuencia, si está bien tolerarlos.
Mientras preparamos esta edición de El Cohete, repaso artículos que detallan un escándalo económico tras otro. Los 800 millones de dólares en coimas que pagó Odebrecht con complicidad del Banco Mundial. El vaciamiento de la empresa Vicentin, después de haber obtenido préstamos desmedidos (e injustificables) del Banco Nación. Los 335.000 millones de dólares de impuestos evadidos de Latinoamérica en 2017. La inacción de nuestra actual Corte Suprema —que cuando los ricos soplan, baila como una pluma— frente a un caso de contaminación ambiental por agrotóxicos que, entre otras consecuencias, deformó el corazón del niño Misael Sánchez y lo mató cuando tenía apenas cinco meses. Todas historias que hablan de fortunas ganadas de manera non sancta, cifras que exceden nuestra imaginación, a las que no nos aproximaríamos ni sumando lo que ganaremos en toda la vida, y que saltan elegantemente de unos bolsillos a otros sin que nadie se espante — business as usual.

Sin embargo, deberíamos espantarnos. Y dejar de invisibilizar estas prácticas, de naturalizarlas, de convivir con ellas como si no estuviese ocurriendo nada raro, o malo, o intolerable — cuando eso es lo que está ocurriendo, con nuestra anuencia tácita, con nuestra complicidad por omisión.
Por supuesto, este es un problema mundial. Las reglas no las hicimos acá. (Más bien las padecemos acá, jugando en una cancha siempre inclinada en favor de los —países, empresarios— más poderosos.) Pero eso no significa que no podamos hacer nada. Lo que lograron Cristina, Axel y Héctor Timerman en las Naciones Unidas en 2015, al producir legislación internacional que limitó la licencia para matar de los Fondos Buitre, es un maravilloso ejemplo. Pero, por si solos, los políticos del mundo no transformarán esta realidad. Para lograrlo, necesitarían que hubiese un reclamo masivo en esa dirección; una presión social sostenida, implacable, en las calles, que no les dejase a los funcionarios y legisladores más remedio que cambiar de raíz las reglas del juego. Y eso está (todavía) muy lejos de ocurrir.
Una situación en las antípodas de lo ideal, de la cual seríamos corresponsables —mea culpa, mea culpa— aquelles que vivimos de la imaginación y contamos las historias que todes ustedes leen / ven / devoran.
Visibilizar lo invisible

Según la Historia probó infinidad de veces, para que cambien ciertas condiciones de fondo deben cambiar primero una cantidad considerable de cabezas, hasta lograr algo parecido a una masa crítica; y para que esto ocurra existe algo más persuasivo que la concientización política: la ficción popular. En términos generales, la gente se enfrenta a las ficciones —novelas, películas, series— con menos prejuicios que los que pone en juego cuando se pretende persuadirla en términos estrictamente políticos. En consecuencia, al someterse a situaciones (virtuales, un laboratorio mental) y empatizar con personajes en lugar de analizar conceptos o datos duros, cualquier lector/espectador se expone a emociones que pueden sacudir sus ideas previas. Por eso no es exagerado decir que la popularidad de las novelas de Dickens hizo tanto por avanzar la legislación social durante la Inglaterra victoriana como un centenar de marchas; o que el éxito de películas como In The Heat of the Night (1967), protagonizada por Sidney Poitier, difundió la problemática de la minoría negra entre poblaciones cuyos noticieros nada le informaban al respecto.

Cuando la ficción popular instala temas —como hizo el relato noir con la corrupción política y policial a partir de Dashiell Hammett—, esos temas entran a tallar fuerte en la agenda y se puede modificar la realidad más rápido. Se construye consenso, quorum —con Scioli o sin él, ¿eh, Negri?—, operatividad política. Porque ni siquiera el ciudadano más conservador se resiste al deseo de leer el best seller del momento o ver la peli o la serie de la que todos hablan, aunque más no sea para no quedar afuera de la discusión social.
Por eso creo que el tema de estos buitres que se comen nuestras tripas sin tener la decencia de esperar que hayamos muerto no pasará a primer plano —no se problematizará a escala mundial—, hasta que nuestras ficciones no los muestren tal cual son. Sé que parece absurdo, pero me temo que es así. Estos tipos nos esquilman a diario, empeoran nuestra calidad de vida de modo sistemático, sacan la comida que no necesitan de la boca de niños cuya subsistencia depende de ella, pero para nosotros no son villanos: los villanos son los rugbiers, los vendedores ambulantes, los trapitos y los políticos y los jueces corruptos — que, aun en los casos en que en efecto se dejan corromper, no llegan a afanarse en toda su vida lo que los villanos grossos de verdad embolsan a diario. En las ficciones mundiales de ambición masiva estos tipos casi no aparecen. Aparecen, sí, asesinos seriales, extraterrestres que vienen a conquistarnos, rusos malignos, narcos latinos, monstruos, demonios y fantasmas, que en el mejor de los casos, y si combinan sus esfuerzos, pueden joderle el estofado a varios miles de personas. Pero los que nos cagan la vida a casi todos en el mundo entero, y sin cruzarse jamás con una persona del común que no sea empleada suya, sólo asoman de tanto en tanto y cuando lo hacen —como el Leo Di Caprio de El lobo de Wall Street— se los muestra como personajes fascinantes, y hasta queribles.

Si esto no es manipulación de nuestras consciencias a escala masiva —si esto no es la definición proverbial de lo que es un lavado de cerebro—, no sé qué es. ¿Acaso ha visto alguno de ustedes una película o serie que hable de los zares norteamericanos de la droga, aquellos que capitalizan el negocio en territorio de USA sin haber visto una plantación ni de lejos ni haberse cruzado un colombiano en su vida? Claro que no, porque son invisibles y la mayoría de los fondos que invierten en cine y TV les deben favores o son sus socios en alguna empresa.
Al menos en esta oportunidad tenemos que tomarnos en serio aquella frase de William Godwin que exageraba el valor de los poetas —y por extensión, de los artistas—, diciendo que éramos los legisladores secretos de la humanidad. Y utilizar los géneros de que disponemos para contar historias que ayuden a la gente a entender quiénes son los verdaderos villanos de este mundo. Policiales donde el asesino es aquel que te deja sin trabajo, sin cobertura de salud, sin comida y sin techo. Historias de terror en las que nos atormentan monstruos que se alimentan de nuestra energía y nos secan los sesos, volviéndonos sumisos o ciegos ante los abusos más descarados. Relatos de ciencia ficción en los que una raza superior vive aislada y protegida mientras le niega a las masas embrutecidas hasta la basura que produce.

Tenemos que crear personajes que siembren en el imaginario popular ciertos rasgos icónicos, inconfundibles, equivalentes a lo que Hannibal Lecter hizo por los asesinos seriales o lo que el Frankenstein de James Whale y el Drácula de Tod Browning —ambas, significativamente, filmadas en el mismo año del período previo a la Segunda Guerra: 1931— hicieron por el género cinematográfico de monstruos en general. Tenemos que sacarlos a la luz, exponerlos, mostrarlos, porque parte de su poder depende de la invisibilidad que cultivan, confiados en que nuestros pueblos son simples y por eso se pierden o distraen cuando hablamos de economía y de números. Así como ya existen tipologías de villanos con las que estamos familiarizados, tenemos que crear una nueva que le permita a nuestros pueblos entender quiénes son responsables por las vidas de mierda que no tienen más remedio que llevar adelante. Así como cuando oímos "vampiros" pensamos de inmediato en Drácula, hay que inventar un personaje de ficción con nombre propio que se convierta en el parangón del Villano Chupafortunas A Escala Mundial: una figura siniestra cuya mera visión o mención nos inspire escalofríos, porque se los ganó a puro ejercicio del Mal con mayúsculas. Porque la gente tiene que asumir, que incorporar esta realidad de la que hasta ahora vive a espaldas: la noción de que, si existiese alguien hiperviolento que odia a la humanidad con toda su alma, hoy no se convertiría en científico ni en asesino serial ni en general ni en Presidente sino en financista, porque tan pronto se perfeccione en el arte de quedarse con dinero ajeno, sus actos serán más devastadores que una plaga o una guerra — la clase de daño que estos villanos del mundo real están haciendo ahora, mientras yo escribo y también me leen.

Hasta que las ficciones populares no persuadan a nuestros pueblos de que ser megamultimillonarios sin límites políticos ni legales no es un derecho humano; hasta que no asimilen que seguir acumulando fortunas sobre fortunas porque sí, por deporte, tan sólo porque pueden, es practicar el Mal —porque todo billete que no necesitan y aún así manotean es un billete menos en el bolsillo no de un jugador de ruleta, sino de un/a laburantx—; hasta que no pensemos megamultimillonario y se nos erice la piel y nos hagamos cruces y abracemos a nuestros hijos para protegerlos de su influencia maléfica, esto no va a cambiar.
Por eso todos, desde nuestros lugares, deberíamos redoblar esfuerzos para crear conciencia y ayudar a que nuestros representantes electos sancionen legislación expresa, visible, actuante, que limite la influencia del dinero y establezca a partir del poder policial que le delegamos que el derecho del 1% a ganar todo lo que quiera y del modo que sea no es más importante que el derecho del 99 % a contar con lo imprescindible —comida, salud, educación, techo y trabajo— para vivir una vida plena.
Les recomiendo que vean una película que se estrenó este jueves: se llama El hombre invisible —sí, como el clásico de H.G.Wells que, vaya, James Whale llevó al cine en 1933— y en esta oportunidad dirige Leigh Whannell. Lo que hace este tipo es exactamente lo que yo reclamo: toma un género conocido, y en este caso hasta un personaje conocido, y lo adapta al mundo contemporáneo de modo que sensibiliza ante uno de los males de la época que estamos tratando de asumir y revertir. Aquí el hombre invisible es un científico hijo de puta que finge su propia muerte y, como ha dado con un recurso que le permite no ser registrado por ojos ni por cámaras, se dedica a acosar a la pareja que lo abandonó porque ya no quería seguir siendo objeto de sus abusos. Estoy seguro de que, al ver cómo desespera Cecilia (Elisabeth Moss, una máquina de generar empatía) mientras trata de probar que alguien la está violentando, muchos vibrarán por primera vez ante el calvario que pasa una víctima cuando no le creen lo que alega. Ese hombre invisible es un monstruo porque decide y persevera en la práctica del Mal, a partir de la conciencia de que puede hacerlo impunemente — como los megamultimillonarios de los que hablo.

Como, por defecto profesional, imaginar no me cuesta nada, me complace visualizar un mundo futuro donde todos deban justificar el dinero que tienen como pago obtenido a cambio de una tarea o trabajo positivo, o sea de su esfuerzo físico y/o mental demostrable. Pero la parte que más me gusta de ese mundo futuro es que, coherentemente, aquellos que hayan ganado parte de su dinero apostando, o corrompiendo, o abusando de esquemas paralegales para birlar dinero a otros que se lo habían ganado de manera honesta, o fabricando y vendiendo productos que saben dañinos, sean considerados los delincuentes más grandes y peligrosos de toda la sociedad y castigados al nivel que se castiga a los genocidas — que es lo que finalmente, cuando analizamos las consecuencias de sus habilidades hasta el final (hasta lo que producen en cada pequeña vida, hasta el corazoncito deformado de Misael Sánchez), es lo que son.
O criminalizamos y perseguimos draconianamente ciertas prácticas financieras, convirtiendo a estos ladrones de guante blanco en El Enemigo Mundial Número Uno y haciendo que nuestros pueblos los desprecien como se desprecia a los violadores, o el mundo se sumirá en una crisis —económica, pero ante todo ambiental— que reducirá al cine catástrofe al nivel de peli para niños.
Yo prefiero pensar que todavía podemos anticiparnos al desastre. Pablo Picasso dijo: "Todo lo que puedes imaginar es real". Y al petiso, es innegable, no le fue nada mal.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

