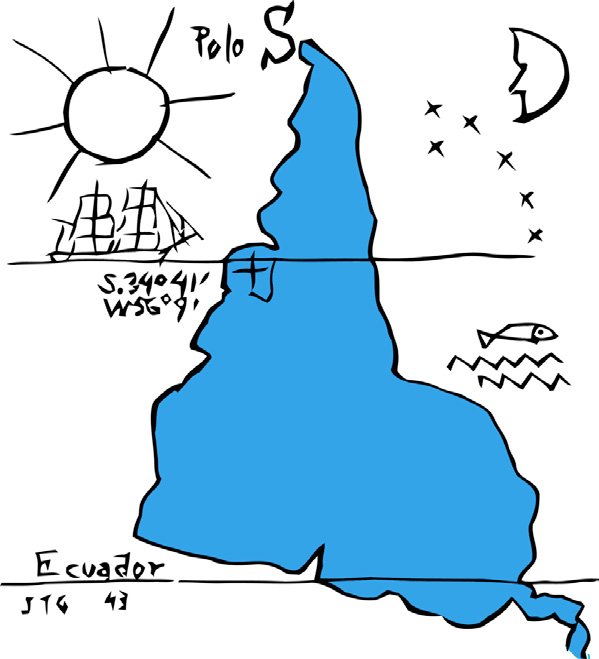Las Naciones Unidas ante el Sur Global
En un mundo dividido entre el populismo aislacionista y el globalismo neoliberal, ¿hay un rol para el Sur Global?
En septiembre próximo las Naciones Unidas celebran el 75° aniversario de la organización mundial, que fuera creada, como dice el artículo 1 de la Carta, para “mantener la paz y la seguridad internacionales” al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pocos recuerdan, sin embargo, que desde sus orígenes la ONU también postuló “el respeto a la cultura de los pueblos [bajo dominación colonial], su adelanto político, económico, social y educativo” y el desarrollo de su “gobierno propio e instituciones políticas libres” (artículo 73 de la Carta de la ONU). Las Naciones Unidas recogían así el tercer principio de la Carta del Atlántico, firmada en 1941 por el Presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el Premier británico Winston Churchill, que establecía “el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán y la restauración de sus derechos soberanos y gobierno propio a quienes han sido privados de ellos por la fuerza”.1 Para Churchill esto se refería a países como Etiopía, ocupados por el Eje, pero Roosevelt entendía que tal principio también comprendía a la India y las demás posesiones del Imperio británico.
Sobre esta “ambigüedad constructiva” se edificó el multilateralismo. En sus comienzos la ONU, que siempre tuvo vocación universal, tenía una cincuentena de países miembros que sumaban poco más de mil millones de habitantes (recordemos que China estaba representada por el régimen de Taiwán desde el triunfo de Mao Zedong en 1948), o sea apenas la mitad de la población mundial de entonces. Las Naciones Unidas se dotaron desde su creación de un Consejo de Administración Fiduciaria para asegurarse de que las “autoridades administradoras” (potencias coloniales) de territorios no autónomos efectivamente prepararan su desarrollo y autogobierno, pero el proceso fue trabado por el poder de veto en el Consejo de Seguridad de dos viejos imperios coloniales (Francia y Reino Unido) y uno nuevo: Estados Unidos.2 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), creado junto con el Fondo Monetario Internacional en 1944, antes de que terminara la guerra, por la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas (conocida como Conferencia de Bretton Woods), se dedicó a reconstruir Europa Occidental a toda máquina, mientras que la promesa anticolonial era postergada una y otra vez.
Una década más tarde, la Conferencia Asia-África de Bandung reunió en Indonesia en 1955 a los países ya independizados de ambos continentes, sentó las bases del Movimiento de Países No Alineados e impulsó las luchas contra “todas las formas de colonialismo”. En 1960, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración 1514, sobre la independencia de países y pueblos colonizados y su soberanía sobre las riquezas y los recursos naturales.
Con la descolonización, la membresía de la ONU creció a 80 miembros en 1956, 110 en 1962 y 193 en la actualidad.
La Unión Soviética y Francia fueron los primeros en quejarse sobre la “tiranía de la mayoría” en las Naciones Unidas, y en 1962 se negaron a pagar su parte de las operaciones de paz en Suez y el Congo, alegando que habían votado en contra de ellas.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó claramente que la Asamblea General de la ONU tiene el derecho de tomar decisiones con implicaciones presupuestarias por dos tercios de los votos, y que todos los miembros deben pagar, independientemente de cómo votaron. Estados Unidos argumentó, entonces, que la mayoría especial requerida para aprobar decisiones que impliquen gastos sería una protección suficiente y “si, en última instancia, esto resulta en una erosión de la soberanía absoluta para el bien común, que así sea”.3 Paradójicamente, pocos años más tarde, sería Estados Unidos quien elevaría su voz contra la “mayoría automática” de la Asamblea General, cuando comenzó a perder abrumadoramente en las votaciones.
Los países en desarrollo, que entonces eran 77, comenzaron a funcionar como un grupo dentro de la ONU en 1964. Actualmente el G77 tiene 134 miembros, y además coordinan sus posiciones con China. El primer logro del G77 fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), creada en 1964 para superar el subdesarrollo mediante mejores términos comerciales. El G77 propuso un Nuevo Orden Económico Internacional en 1974 y logró que la UNESCO apoyara un Nuevo Orden Internacional de Información para eliminar el oligopolio de las cuatro únicas agencias internacionales de noticias de la época.
A partir del éxito de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con apoyo de la UNCTAD comenzaron a crearse asociaciones de productores de materias primas y crecieron las tensiones económicas entre el Norte y el Sur. Los países en desarrollo reclamaban mejores términos de intercambio comercial y eliminación de las trabas arancelarias y los subsidios que impedían a sus productos agrícolas o textiles el acceso a los mercados del Norte. Lo único que obtuvieron, en 1970, fue la promesa de los países ricos agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de incrementar su ayuda (Asistencia Oficial al Desarrollo –AOD–) a 0,7% de su ingreso nacional bruto “a mediados de la década”. Medio siglo después se comprueba que el total de la AOD apenas superó la mitad de lo prometido en sus mejores años.
En un intento por reformular el multilateralismo, en un mundo dividido entre Este y Oeste por la Guerra Fría y entre Norte y Sur por el subdesarrollo, a pedido de Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, el canciller alemán Willy Brandt presidió una Comisión Norte-Sur que propuso una reforma pro desarrollo de la economía global. La Cumbre Norte-Sur de 22 jefes de Estado se reunió en Cancún en 1981 para culminar este proceso, pero para entonces Ronald Reagan había reemplazado a Jimmy Carter en la Casa Blanca, y por su oposición tajante no se llegó a acuerdo alguno y el grupo nunca se volvió a reunir.
En cambio, el Presidente Reagan y la Primera Ministra británica Margaret Thatcher impulsaron con vehemencia el llamado Consenso de Washington, de liberalización, privatización y desregulación, a través de las instituciones de Bretton Woods, y las condiciones impuestas por estas a sus préstamos de “ajuste estructural”. En el FMI y el Banco Mundial los votos se atribuyen por cuotas, los miembros del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) tienen mayoría y un solo país tiene poder de veto: Estados Unidos.
Durante las décadas de 1980 y 1990 se acentuó la divergencia programática entre la ONU y las instituciones de Bretton Woods. Por un lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo comenzó a publicar su Índice de Desarrollo Humano en 1990, midiendo el progreso con indicadores sociales y no sólo por el crecimiento económico que mide el PIB. La Cumbre de la Tierra, en 1992, respaldó oficialmente el concepto de “desarrollo sostenible” y dio inicio a las negociaciones mundiales sobre el cambio climático dentro de la ONU. El séptimo compromiso de la Cumbre Social en 1995 declaró que las políticas de ajuste estructural “deberían incluir objetivos de desarrollo social [...] dar prioridad al desarrollo de recursos humanos [y] promover instituciones democráticas”.
Tras el fin de la Guerra Fría, las Naciones Unidas articularon una agenda basada en la esperanza de un “dividendo de paz”. Pero este dividendo nunca se materializó y los escasos aportes para implementar las decisiones de las Cumbres no se proporcionaron al presupuesto general de la ONU y sus agencias de desarrollo, sino a fondos extrapresupuestarios específicos según la predilección de los donantes. Mientras tanto, el Banco Mundial, creado para financiar infraestructura, era alentado por el G7 a invadir espacios hasta entonces reservados a agencias especializadas de la ONU y financiar agricultura, educación, programas ambientales y empoderamiento de las mujeres.

De la “ambigüedad constructiva” al mundo post Covid-19.
Por otro lado, el presupuesto regular de la ONU fue congelado y los fondos extrapresupuestarios, llamados earmarked, o sea, destinados a un fin específico, definido por el donante, crecieron hasta representar en 2017, 80% del total de los gastos. En la práctica esto quiere decir que cualesquiera sean las decisiones que se tomen por parte de la Asamblea General, sólo será ejecutado lo que los donantes perciban como prioritario, ya que la organización únicamente dispone de un mínimo presupuesto de sobrevivencia. Así, la asimetría de poder dentro de las Naciones Unidas no está dada sólo por el anacronismo del poder de veto de cinco países, sino sobre todo por el poder de un puñado de donantes que en definitiva deciden qué será implementado y qué no. En 2017, diez países y la Comisión Europea contribuyeron con 67% de los fondos de las actividades operativas para el desarrollo de la ONU (Estados Unidos 20%, Alemania 9%, Reino Unido 8%, Comisión Europea 7% y los siguientes siete donantes, 19%).4
Ante la asfixia financiera y el congelamiento presupuestario imperante desde la década de 1980, en el año 2000 el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció durante el Foro Económico Mundial en Davos la creación de un “Global Compact” entre su organización y las mayores empresas multinacionales. El objetivo era atraer a los líderes empresariales a las Naciones Unidas, a cambio de un compromiso no legalmente vinculante por parte de las empresas de respetar algunos principios esenciales. En julio de ese mismo año, Kofi Annan firmó junto con los directivos de la OCDE, el FMI y el Banco Mundial un manifiesto común titulado “Un mundo mejor para todos” (“A Better World for ALL”), que se convirtió en la base de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
La nueva “ambigüedad constructiva” de este manifiesto común consistía en que las agencias de Naciones Unidas dejaran de proveer una “segunda opinión”, distinta de la de las instituciones de Bretton Woods, a cambio de que estas abrazaran el objetivo de reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015. En realidad, como el año base se fijó en 1990, el crecimiento económico de China ya alcanzaba para lograr esta meta a nivel global. El sistema de desarrollo de la ONU pasó a actuar como un ministerio de bienestar social de la globalización neoliberal. En vez de “desarrollo”, durante 15 años las agencias de las Naciones Unidas se concentraron en la lucha contra la pobreza extrema, dejando de lado las desigualdades, los problemas sociales del Norte y la reforma de las finanzas mundiales. La Tasa Tobin, que evitaría la especulación financiera, y sobre la cual la Asamblea General había tímidamente solicitado un estudio, en junio de 2000, quedó olvidada, así como las políticas industriales que el Sur percibe como necesarias para su desarrollo.
Pero las profecías sobre “el fin de la historia” jamás se cumplieron y la crisis financiera mundial desencadenada en 2008 sacudió la confianza en la globalización. El Grupo de los 20, creado para enfrentar la crisis, sólo funcionó en el primer año para legitimar el rescate masivo de la banca mundial, pero luego se mostró ineficaz para transformarla. La promesa de aumentar el poder de voto de los países en desarrollo en las instituciones de Bretton Woods, formulada en 2010, aún está sin cumplirse. El grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) resolvió crear su propio banco de desarrollo, y China el suyo. Los países del Sur excluidos de estos “clubes” encontraron en las Naciones Unidas un ámbito global donde hacerse oír.
Así, en 2015, en vez de continuar la estrategia de los ODM por otros 15 años, los países de renta media, primero, y el conjunto del G77, después, resolvieron apoyar una idea originalmente propuesta por Colombia y Guatemala de redactar nuevos “objetivos de desarrollo sustentable”. Tras tres años de discusiones con extraordinaria participación de gobiernos del Norte y del Sur, consultas, investigaciones y debates con la sociedad civil, la Agenda 2030 y sus 17 ODS proponen un cambio de paradigma, incluyen un capítulo sobre desigualdades “dentro y entre países” (ODS 10), identifican a la “agricultura sostenible” como forma de superar el hambre (ODS 2), y avanzan muchas referencias a la justicia y la igualdad de género a lo largo del texto. Para lograr un desarrollo sustentable dentro de los límites planetarios es imprescindible que los países ricos cambien sus patrones de producción y consumo insostenibles (ODS 12) y asuman seriamente sus responsabilidades ante la emergencia climática (ODS 13). La expresión “con los países desarrollados asumiendo el liderazgo” (with developed countries taking the lead) aparece varias veces en el texto de la Agenda 2030, precisamente en torno a aquellos compromisos que menos progreso registran.
En 2000 la ilusión del multilateralismo globalizador post Guerra Fría se estrelló contra la realidad de la segunda guerra de Irak, declarada con total desprecio por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. De manera similar, las esperanzas de renovación del multilateralismo alentadas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable pronto chocaron con las políticas denominadas “populistas” de la administración de Donald Trump y sus varios seguidores en el mundo.
Así, el nuevo secretario general, António Guterres, alertó a la Asamblea General a fines de 2018 que “el multilateralismo está siendo atacado, justo cuando más lo necesitamos”, y pocas semanas después, en febrero de 2019, criticó a las “democracias iliberales” y el creciente autoritarismo anunciando que “la sociedad civil tiene un rol a jugar para que los derechos humanos sean protegidos”.
El dilema, una vez más, es conciliar o resistir. ¿Es posible salvar el multilateralismo con una nueva “ambigüedad constructiva” que conforme a unos y otros? ¿Vale la pena intentarlo?
Guterres se ha definido públicamente como feminista y ha promovido la paridad de género en los niveles más altos de la organización. En marzo de 2019 dijo ante una reunión de activistas de la sociedad civil que “la cuestión central de la igualdad de género es una cuestión de poder” y que “el poder no se da, el poder se toma”.
¿Esto vale sólo para las mujeres o se aplica también a los países pobres y a las mayorías empobrecidas por la recesión global desencadenada tras la pandemia de Covid-19?
En un mundo dividido entre el populismo aislacionista y el globalismo neoliberal, ¿hay un rol para el Sur Global equivalente al del Movimiento No Alineado de la segunda mitad del siglo XX? El gran confinamiento mundial motivado por la pandemia de Covid-19, ¿marcará un nuevo comienzo?
“Covid -19 no es solamente una crisis de salud, sino una crisis humana, una crisis de empleo, una crisis humanitaria y de desarrollo”, dijo Guterres. La pandemia muestra que estamos todos en riesgo, porque “sólo somos tan fuertes como el sistema de salud más débil”, agregó, y exhortó, entre otras medidas, a un acuerdo mundial sobre la deuda de los países del Sur.
Así, las Naciones Unidas, que nacieron de la lucha contra el nazifascismo y alentaron las esperanzas de independencia y justicia de media humanidad, cumplen tres cuartos de siglo con una oportunidad de nutrirse de esas raíces para dar origen a un multilateralismo renovado, capaz de inspirar y movilizar para una “nueva normalidad” basada en la justicia y la equidad en armonía con el planeta.
* Roberto Bissio es coordinador de la red mundial Social Watch.
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí