LA VIDA PUERCA
Como en los años '20, se empuja a los pibes de hoy a convertirse en juguetes rabiosos
La primera novela de Roberto Arlt que leí fue El juguete rabioso. Algo que ocurrió durante mi temprana adolescencia, o sea a mediados de los '70. Por aquel entonces me identifiqué con el narrador, Silvio Astier, desde las primeras páginas, porque parecía tan deslumbrado por los folletines de aventuras como yo lo estaba todavía, medio siglo más tarde. (Imaginé, incluso, que habíamos leído exactamente los mismos libros. Los relatos de Dumas publicados por Editorial Tor que heredé de mi abuelo, coetáneo de Arlt, están entre mis posesiones más preciadas.)
Seguí leyendo hasta el final, pero hoy debería admitir que no entendí un carajo. Todo bien con el Astier que se soñaba aventurero y encaraba trapisondas con sus socios del Club de los Caballeros de la Media Noche. Pero después, a medida que crecía, Silvio se convertía en un quejoso y en un humillado y terminaba traicionando al pobre Rengo porque sí, de puro jodido, nomás. Todo lo que hacía me parecía retorcido y caprichoso, prácticamente inexplicable. ¡Y ese final! ¿Qué era esa especie de epifanía proto-hippie a la que se lanzaba, cuando el ingeniero Vitri le reprochaba la indignidad de su delación? ¿A qué venía esa parrafada donde habla de lo linda que es la vida y pretende que Dios es la alegría de vivir? ¿Qué clase de colofón era aquel, en boca de alguien que acababa de renunciar a sus aspiraciones heroicas para abrazar una carrera de villano o, cuanto menos, de turro?
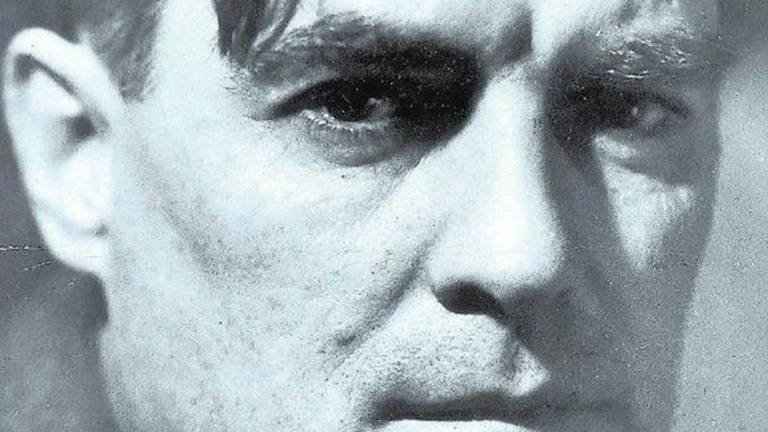
En aquel momento yo sabía poco y nada sobre Arlt. En consecuencia, no estaba en condiciones de plantearme que crecer en la Argentina de los Alvear como hijo de dos inmigrantes pobres, jugando a las escondidas con la miseria, la frustración y la enfermedad, podía haber coloreado su experiencia. (Su padre, no olvidemos, era un prusiano jodido, por no decir sádico.) Poco después probé suerte con Los siete locos, y aunque no entendí mucho más, el personaje de Erdosain me permitió asimilar que lo que movía a este Arlt era una angustia fenomenal: una suerte de existencialismo avant la lettre, según el cual vivía como si le estuviesen trepanando el alma las 24 horas y la existencia no fuese otra cosa que una sucesión, por suerte finita, de humillaciones y capitulaciones. El tipo —de forma embrional en Silvio, de forma desatada en Erdosain— había descubierto que esa desesperación era su sentimiento más poderoso. Se aferraba a ella como si fuese lo único que lo salvaba de hundirse y por eso necesitaba alimentarla: para que no lo largase duro, dejándolo sin más opción que enfrentarse al vértigo de no saber qué sentir.
El barrio de Flores donde crecí ya no se parecía al que frecuentó Arlt de niño. Después del peronismo, y particularmente en los '70, era un pueblito de clase media, despojado de mugre y de toda sordidez. De los conventillos donde anidaba la tuberculosis habíamos dado el salto ¿cualitativo? hacia Pumper Nic, nuestro primer local de fast food. Y mi experiencia vital fue otra también, por no decir de una que fue opuesta. Mis viejos eran descendientes de inmigrantes pero no pobres, sino profesionales. Representaron la primera generación de universitarios de la familia, hasta literalmente: fueron m'ijos los dotores. (En odontología, ya sé, pero dotores al fin.) Pertenecían a esa clase media que ya no existe, lo suficientemente satisfecha de sí misma como para no legarme mambos ni rencores con su ADN. Gente a la cual, como a la inmensa mayoría de los argentinos de entonces, no solía faltarle casa ni comida ni educación ni atención médica. Así, era lógico que yo no estuviese en condiciones de entender el tormento constante que movilizaba a los personajes de Arlt.
Claro, después llegó la dictadura. Pero esa es otra historia.

El Silvio Astier que narra El juguete rabioso es un joven, todavía. A quien lo desangelado de su experiencia vital le enseñó ya que en la Argentina de los años '20 no hay lugar para el heroísmo. (Ojo, que acá estoy hablando de aquellos años '20: los del siglo pasado, cuyos paralelismos con este tiempo, tristemente, no paran de incrementarse.) La sociedad argentina de aquel momento se encontraba estratificada, y rígidamente: de un lado estaban los poderosos, minoría con ínfulas de aristocracia o cuanto menos de casta superior, y del otro estaba la multitud de los pobres. Minga de clase media, no existía nada ni remotamente parecido. Nunca nadie había oído hablar del ascenso social, esa era una noción inconcebible. El imperativo general, pues, pasaba por la supervivencia. Para los que zafaban apenas —la mayoría—, toda la energía se les iba en el esfuerzo por mantener la cabeza fuera del agua, ya fuese por las buenas (o sea, deslomándose), o bien mediante la picardía y el delito.
Por eso no les quedaba resto para pensar en nada más. Un pendejo pobre como Arlt pispeaba literatura rocambolesca porque costaba centavos, era un consumo popular; pero no podía acceder a formación política de ningún tipo. La política no formaba parte de la vida cotidiana, en tanto herramienta de transformación. A pesar de lo que vociferaban los inmigrantes anarquistas, el mundo era como era: inmutable, inalterable. Y cada uno debía resignarse a desempeñar allí el rol que le había tocado. Lo cual se volvía particularmente angustiante, en alguien que se percibía dueño de una inteligencia y unos dones que su medio no le permitía desarrollar. En este sentido es rica la anécdota del Arlt que fue expulsado de la Escuela de Mecánica de la Armada a los 15 años, recreada vía Silvio en El juguete rabioso, a quien echan de la Escuela de Aviación porque no necesitan "gente inteligente, sino brutos para el trabajo".
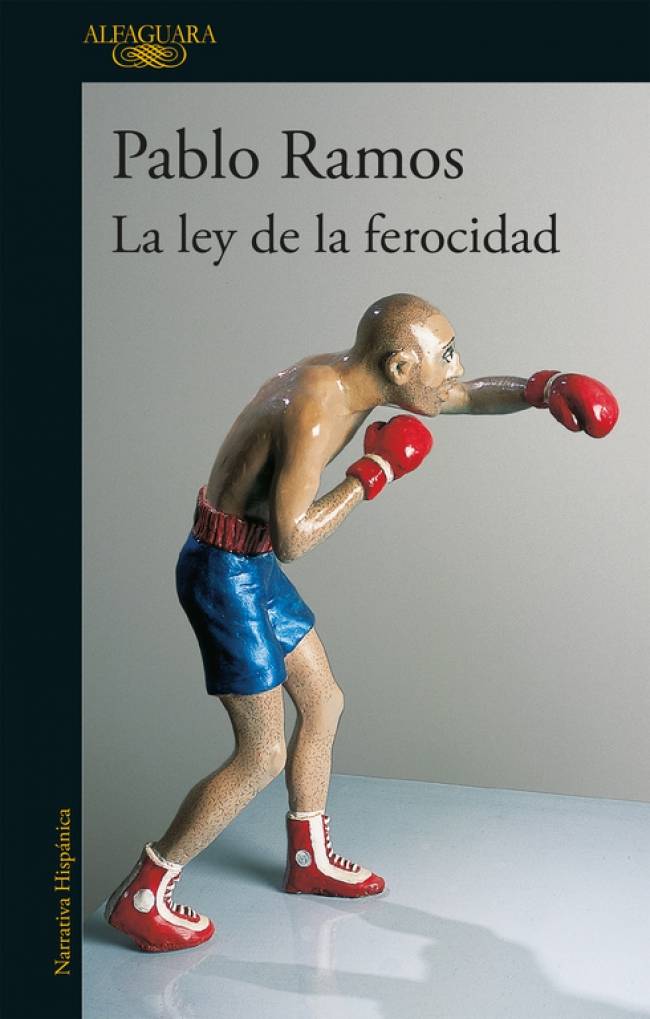
Esa tensión existente entre la potencia individual y los grilletes que impone el medio social es uno de los motores de la literatura de Arlt. No me cuesta nada reconocer pulsiones parecidas en la narrativa de Pablo Ramos —uno de cuyos libros se llama La ley de la ferocidad, principio al que apela el ingeniero Vietri al final de El juguete rabioso, para entender la motivación de Silvio— y también en la obra de César González, autor de El niño resentido. Sus marcos de referencia histórica son distintos, por supuesto. Arlt creció en la injusticia de la sociedad argentina pre-peronista. A Pablo le tocó la injusticia de la sociedad argentina de la híper-inflación, que quizás haya sido la primera de las implosiones de nuestra clase media. César creció y practicó el bandolerismo a su estilo en la Argentina fundida por el menemismo, es un hijo espiritual del 2001. En los tres casos, la formación cultural fue la ganzúa que les permitió escapar de los moldes que los condenaban a ocupar.
¿Con qué instrumentos contará en el futuro el piberío de hoy, en caso de que conserve alguna posibilidad de escapar a un destino de sumisión? ¿Les servirá todavía el diferencial que siempre ofreció la cultura argentina, o habrá sido neutralizado ya por los "contenidos" del magma digital?
El presente es uno de furibunda crisis. Seguramente alumbrará muchos traidores al estilo Astier. Lo que me pregunto es si alumbrará a algún Roberto Arlt.
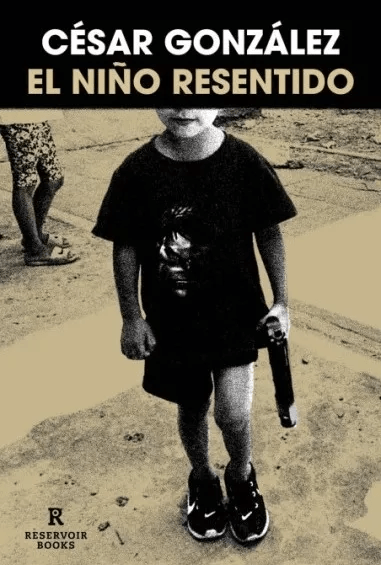
Ampliación del campo de batalla
Todos padecemos esta crisis. Es inevitable. Aunque hasta hoy hayamos eludido la zozobra económica (¡toco madera!), el desasosiego general es inescapable. Hace mella en el alma, que flaquea precisamente porque sigue viva y siente. Pero también se experimenta a consecuencia de que no vivimos solos. Casi todas las personas que nos cruzamos durante el día están llagadas de un modo u otro: los que comparten nuestros viajes en los medios públicos, los nos atienden en cada negocio u oficina, los que nos cruzamos en las calles, los que apelan a nuestra generosidad en las esquinas, los que tienen la responsabilidad de informarnos, los que duermen en umbrales, los que escriben y postean lo que vemos en las redes. Y también aquellos que permanecen invisibles porque en efecto no están a la vista o porque no les prestamos atención, como las personas que conducen los bondis y los trenes, las que se encargan de que funcionen los semáforos, las que se llevan la basura, las que se ocupan de que fluyan el agua y la luz, las que distribuyen nafta y suministros a los hospitales y alimentos y remedios a supermercados y farmacias.
Esta crisis es atroz, pero no empezó en diciembre del '23. Sin necesidad de ponernos arqueológicos, habría que retroceder por lo menos hasta diciembre del año '15. Cuando, al cabo de una docena de años de estabilidad y progreso (inéditos, en comparación a la experiencia histórica que arrastrábamos), decidimos jugarle un pleno a quienes prometían que conservaríamos lo obtenido y que además ganaríamos más, disponiendo de dólares libremente. Fue así que consagramos en las urnas a un gobierno llamado a hacer gala de mejores modales (porque estaba integrado por gente fina, ¿o no?), y que además, como si esto fuera poco, garantizaría el suministro ininterrumpido de tampones y vasitos de Starbucks.
La realidad, ay, nos defraudó al toque.

Conservo dos radiografías de aquel tiempo. El Indio y los Fundamentalistas tocaron en Tandil en marzo del '16. Ese concierto fue una fiesta, como lo habían sido todos desde que debutaron en público, a fines de 2004, en La Plata. La vida no había cambiado mucho entre diciembre del año '15, cuando asumió Macri, y ese marzo del '16. Pero en marzo del año siguiente, la mano ya era otra por completo. Después de un año de macrinomics, que incluyeron devaluación, exenciones de impuestos para los más ricos y descomunales aumentos de los servicios esenciales, el expediente de parar la olla y conseguir trabajo estable y rendidor había empezado a emputecerse. Y además del público familiar y transversal en términos sociales que seguía a Los Fundamentalistas, en aquella Olavarría de marzo del '17 aparecieron carradas de pibes dados vuelta. Completamente zombificados, como no se los veía desde los últimos conciertos de Los Redondos durante los '90 —o sea, desde la descomposición que supuso la decadencia del menemismo y la incompetencia del gobierno de la Alianza.
Los cuatro años de Macri supusieron un retroceso colosal en materia económica, y por ende social. Millones de argentinos que habían alcanzado un standard de vida digno y la posibilidad —por primera vez, para muchos— de proyectarse hacia el futuro y hacer planes, involucionaron y empezaron a llevar adelante vidas marcadas por la precariedad. Esteban Bullrich se prestó como vocero de la política oficial que invitaba a "vivir en la incertidumbre, y disfrutarla". Lo cual explica la derrota que convirtió a Macri en el primer Presidente que no logró ser reelecto, desde que en la Argentina se restableció el sistema democrático. Pero el Presidente a quien se eligió entonces, precisamente para que revirtiese esa pendiente por la cual nos deslizábamos, no hizo nada para frenar la caída.
Suele mencionarse la irrupción del Covid como un atenuante, pero el tenor de las medidas que Alberto Fernández tomó y dejó de tomar durante el resto de su administración indica que no tenía la menor intención de cambiar el rumbo impreso por Macri. Salimos de la cuarentena medio tocados, pero en vez de dedicarnos a gozar de la vida que habíamos preservado en medio de una incertidumbre tan poco disfrutable, nos topamos con otro virus: el de la malaria económica, que nos mandó a la cucha nuevamente. La descomunal deuda con el FMI que Alberto había prometido investigar y judicializar se convirtió en un acuerdo tan acrítico como ruinoso. Era más que lógico —aunque nos pese— que a fines del '23 tantos renegasen de la opción que sugería continuidad del albertismo, a través de la figura de quien había sido su socio en el Frente Renovador.

Repaso estos hechos aunque sé que todavía están frescos, porque quiero alejarme de ellos —y en particular de su representación— cuanto antes. Me preocupan las generalizaciones que constituyen el grueso de la comunicación política actual. Convierten la realidad en abstracciones, y por ende la ablandan, la alejan, la reducen a signos. Cuando quieren contarnos lo que está ocurriendo o puede ocurrir, e incluso cuando intentan decirnos cuán jodido está todo, se apela siempre a lo mismo: se mencionan cifras (de las que últimamente, además, se hace un uso tan mentiroso, que ya no se puede creer ni en los números), se exhiben cuadros y diagramas, se habla de leyes que serían necesarias o de leyes que obstruyen porque son hojarasca.
Yo entiendo que la política está hecha de cosas como esas, que son instrumentos a los que no se puede renunciar. Pero explicar lo que pasa tan sólo a través de esos recursos es como explicar una batalla a partir de las imágenes tomadas por un dron que vuela entre las nubes. Por supuesto que desde allí los movimientos de cada fuerza se aprecian con claridad, casi como si pelearan sobre un tablero o una maqueta. Es didáctico. Es estético, incluso, y puede llegar hasta a ser bello, como lo son los números y los gráficos. Pero para entender la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo, hay que descender de esas alturas y meterse en las entrañas de la gresca. Hay que estar en medio de la batalla para percibir el verdadero costo del que hablan esas cifras, esas curvas, esas leyes.
Y por eso creo que hay que empezar a hablar de los ocho años del tándem Macri-Fernández desde otro lugar. La crisis que agravaron se lee diferente desde el campo de batalla, y particularmente en lo que hace a las nuevas generaciones.

Una parte de los todavía jóvenes llegó a conocer lo que significaban tanto una estabilidad como un bienestar razonables. Puede que los mayores entre ellos lo recuerden de forma consciente, y que para quienes les siguen sea tan sólo una sensación: la memoria de una tibieza, el ronroneo de un motorcito que camina sin sobresaltos. No se vivía mal hasta el año '15, no se sobrevivía: se vivía. Y cuando tenés trabajo y la guita llega a fin de mes y podés organizar vacaciones y contás con pilchas y hasta podés comprarte algún aparatito en cuotas, el estado de ánimo —el individual, sí, pero ante todo el familiar, que determinan los padres— suele ser uno. Que no equivale a la felicidad, necesariamente, pero sí a la tranquilidad. Esa condición que te permite hablar todo el tiempo de tus sueños y de las boludeces que te entusiasman, en vez de hablar exclusivamente de guita.
Para los más viejos de esos jóvenes, los ocho años de Macri-Fernández supusieron la caída a pico desde una situación a la que hasta entonces no habían identificado como celestial y que sólo percibieron como tal cuando la perdieron. (Por supuesto que no pretendo que vivíamos en el Paraíso, no como vidrio. Pero las circunstancias humanas son siempre relativas. Todo estado se compara siempre con el previo, porque sólo conocemos lo que ya hemos experimentado. Podés ser un perfecto infeliz hasta el momento en que te diagnostican una enfermedad grave, y entonces añorar lo feliz que eras hasta que ese diagnóstico desbarató tus maravillosos planes.)
Yo soy un tipo imaginativo, pero aun así se me hace cuesta arriba visualizar lo que pasa en el alma de un o una joven cuando empieza a percibir que su vida no va a ser lo que imaginaba, ni de lejos. Porque ser joven es angustiante per se, desde que uno duda inevitablemente de las propias capacidades para defenderse y salir adelante en el mundo. Podés tener ambiciones, pero carecés de ninguna garantía de que vas a lidiar bien con el universo de los adultos. En la práctica, todos proyectamos la vida a partir del modelo de nuestros padres, que aspiramos a mejorar. Pero cuando el bienestar de esos padres se desmorona, y todos los parámetros de lo real te sugieren que lo más probable es que tu suerte sea peor aún, es lógico que se te vaya el alma al suelo. Un joven es puro futuro. Afanale la perspectiva de un futuro agradable, y ya no será nada.

Pero además está el piberío que vino después. Los más chicos. Aquellos que ni siquiera pueden recordar vagamente una vida mejor, porque ya nacieron en una situación de mierda. Hijos de una pareja acuciada por el imperativo de la supervivencia, y por ende entre gritos, carencias, angustias, violencias, limitaciones afectivas, intoxicaciones, frustraciones constantes y desatenciones múltiples. En enorme cantidad de casos sus familias no han tolerado la presión cotidiana y se han disuelto. A menudo se desintegraron de la peor manera y uno de los padres desaparece... o permanece en la periferia, incluso cuando lo mejor sería que desapareciese.
Esto es lo que ocurre en el llano de la batalla. En sus primeras líneas, donde la metralla ensordece y el humo impide distinguir atrás de adelante y si alguien te banca aún o te has quedado solo. En la Argentina de hoy, los pibes y pibas que viven en situaciones como esa no son una excepción. Son millones. Son prácticamente una categoría social en sí misma. Y, en consecuencia, representan la mayoría de los argentinos del mañana.
No podemos esperar a que la batalla concluya y el humo se disipe para entender que millones de argentinos jóvenes y niños están rotos, o en trance de romperse. Hay que dejar de mirar la realidad desde el dron y saltar al llano a defenderlos ya, hoy mismo — ayer.
Esta banda inconsolable
Cuando digo que los pibes y pibas rotos son ya una categoría social en sí misma, no exagero. Partes de nuestro imperfecto aparato estatal —ahora, para colmo, bombardeado desde adentro— lo reconocen así. Apostaría una cena a que la mayoría de ustedes ignora la existencia de un tercer tipo de establecimientos educacionales en nuestro país. Yo mismo lo aprendí de chiripa, por pura casualidad. Todos sabemos que están las escuelas convencionales, sean públicas o no, y además las escuelas para críos con dificultades motrices y neurológicas. Pero existe un tercer tipo, al que hasta hace no mucho se identificaba mediante un eufemismo: se las llamaba escuelas "de recuperación". Los que van allí son, podríamos decir, disfuncionales sociales. Criaturas rotas, que en general no tienen problemas orgánicos ni neurológicos. En los papeles deberían rendir académicamente como cualquier otro. Pero claro, llegan al sistema con otro tipo de dificultades: emocionales, afectivas. No tienen problemas cognitivos, tienen bloqueos mentales.
Son crías y críos que están en condiciones de expresarse, de realizar operaciones matemáticas. El tema es que llegan a la institución con una carga traumática que los traba y los inhabilita. En cada caso es diferente, obvio. Pero siempre es resultado de una mezcla de violencias —sociales, económicas, a veces físicas— y de carencias en materia de afecto o empatía o comprensión respecto del cariz de la dificultad que padecen. Lo explico mediante un ejemplo, imperfecto como todas las analogías. Si a ustedes los hubiesen metido en una caja de madera desde chiquitos, con un par de agujeros para que entre el aire, y sólo se los sacase para bañarlos e ir al colegio, lo más probable sería que su mente no funcionase de forma convencional. Tendrían el alma tomada por una borrasca constante, una tormenta que no ceja. Y si entonces yo les preguntase cuánto es cuatro por cinco podrían responderme, de hecho sabrían la respuesta, pero para que mi pregunta llegue a su conciencia y puedan devolverme el número veinte deberían sobreponerse primero al barullo de esa borrasca, de esa tormenta. Necesitarían despejar la mente antes de efectuar la operación y contestarme. Y eso no les resultaría fácil, porque su cuerpo puede haber salido de esa caja oscura, pero su alma no.

Cada criatura de estas expresa sus dificultades como puede. Algunos comunican su desarticulación interna a través del cuerpo, moviéndose de manera rara o torpe, como si fueran autitos chocadores con forma humana. Otros la comunican a través del lenguaje. Otros mediante estallidos de violencia, detonados por cualquier cosa: una frustración, la presencia de un compañero indeseado, una propuesta que no les gusta o que los angustia. A menudo hay que contenerlos entre varios adultos. A medida que crecen, esa contención se torna más difícil. Algunos adquieren una complexión física que les permitiría matar de un golpe, por supuesto involuntariamente. Pero muchas veces la violencia está dirigida hacia sí mismos. Se revientan la cabeza contra la pared, le dan topetazos a los vidrios. Se dan casos de intento de suicidio, a edades en las que nadie suele pensar en la muerte.
Durante años, el sistema —o mejor dicho: ciertos representantes individuales del sistema, con más voluntad que recursos— los contiene como puede, a menudo comiéndose más de una piña literal. Muchas de estas criaturas deberían ser tratadas a diario en centros ad hoc, al estilo de los hospitales de día. Pero esa posibilidad escasea, y además es común que las familias se nieguen, porque se aferran a la posibilidad de que el pibe o piba conserve un último vestigio de lo que entienden por "normalidad". ¿Qué clase de futuro les espera, piensan, si en vez de estudiar no hacen otra cosa durante el día que lidiar con médicos y terapeutas?
Pero incluso esa escolaridad es limitada en el tiempo. Y ya sin escuelas ni hospitales de día, esos pibes y pibes quedan librados a la buena de Dios. O a la buena de los narcos, porque todos sabemos que, en los barrios populares, los espacios que el Estado cede los ocupa de inmediato el émulo local de Pablo Escobar. No olvidemos, además, que vivimos en un país cuyo Presidente y cuya ministra de Seguridad pretenden bajar la edad de imputabilidad a los 12 años. Si alguien se tomase el trabajo de rastrear cada incidente judicial endilgado a algún joven, cada pibe muerto por un policía de civil o un ciudadano que tomó la justicia en sus manos, cada monchito que termina en un hospital porque estaba dado vuelta en un umbral o porque se peleó cuando estaba pasado de rosca, la estadística revelaría que un porcentaje considerable corresponde a chicos y chicas en condiciones como las que describí: disfuncionales sociales, mal diagnosticados, nunca o mal tratados. En suma: víctimas de sus circunstancias, que no son sólo individuales sino también políticas, y abandonados por el Estado en toda la línea. Un Estado que en las últimas décadas fue voluntarioso aunque imperfecto, pero que ahora es francamente abandónico — salvo a la hora de fusilarte en la calle, claro, o de mandarte a un instituto.

Yo sé que a algunos de ustedes esta categoría social les parecerá la excepción a la norma, pero no lo es. Es simplemente la categoría que hace síntoma, que expresa abiertamente lo que la mayoría esconde. Estoy roto. No sé qué hacer. No puedo pensar. No tengo futuro. Necesito guita, tengo que hacer guita. No consigo pasarla bien, salvo cuando me intoxico o me peleo o me pierdo en los jueguitos.
Casi todos esos pibes rotos tienen hermanos y hermanas que crecieron en el mismo hogar, en el mismo contexto. ¿Significa eso que los hermanas y hermanas están enteros? Claro que no. Quiere decir que los rotos exteriorizaron su malestar, aunque sea de forma involuntaria y extrema, mientras que el resto lo conserva guardado, bien adentro. De estos, algunos conseguirán procesar su situación y construir una vida en positivo. Pero muchos otros no. Tal vez no manifiesten conductas maníacas, pero de todas formas se van a estrolar, a frustrarse, a fracasar, eso sí: con sordina.
En estas condiciones económicas, sociales y políticas, las generaciones que viene engendrando la era de los Mauricios, Malbertos y Mileis están más jodidas aún de lo que estuvo mi generación durante la dictadura, o la generación que fue joven en los '90 y en el 2001. Los pibes y pibas que crecieron en la Argentina del '16 en adelante están siendo enviados al frente de la batalla de la vida mal pertrechados, sin conducción, para dar la cara a un enemigo infinitamente superior, que ni siquiera necesita trabarse en cuerpo a cuerpo porque minó el terreno y además cuenta con que se maten entre ellos. Y nosotros, los adultos, hemos consentido que se los enviase a esa guerra en un silencio vergonzante. ¿Cuántas generaciones está dispuesta a sacrificar la Argentina contemporánea, que todavía no se repuso del martirio a los jóvenes de los '70 ni de la agresión institucional contra los morochitos, legalizada en los hechos desde los '90?
Yo no creo que su suerte esté sellada, lo aclaro por las dudas. En parte, porque a pesar de la evidencia en contrario —yo soy de la generación traumada por la dictadura, que hoy es testigo impotente del genocidio de Gaza—, sigo creyendo en la belleza y generosidad del espíritu humano, y en particular en la creatividad y resiliencia de los jóvenes. Estoy seguro de que entre los pibes y pibas de nuestros barrios populares saldrían grandes ingenieros y médicos y líderes políticos, Discepolines y Piazzollas, prodigios como Martha Argerich, humoristas como Quino y Fontanarrosa. Algunas de las fotos que ilustran este texto, tomadas por pibes y pibas de los talleres que brinda la Fundación PH15, demuestran lo que son capaces de hacer cuando se les proporciona un (1) recurso con el que no contaban. Pero para que brillen hay que permitirles salir de la caja donde la realidad los encierra. Hay que darles herramientas.

Yo sé que alguno lo logrará a término individual, como lo logró César González. De lo que se trata es de proporcionarles a todos lo que necesitan para desarrollar sus potencialidades. Y lo que está ocurriendo hoy es precisamente lo contrario. Los poderosos han enviado a sus esbirros a reforzar las cerraduras de cada caja. Aun así, yo quiero pensar que los pibes y pibas de este país encontrarán un modo de reventar sus prisiones y rebelarse contra este mundo tan injusto. Ojalá sea pronto.
Haríamos mal en dejarlos solos, o en abandonarlos a las influencias perniciosas que abundan y están lo suficientemente avispadas para no hablarles desde las alturas de un dron. La Argentina de mediados de este siglo será exactamente lo que los jóvenes de hoy consigan, o consientan, hacer con ella. Sería poco inteligente poner toda la responsabilidad en sus manos, aunque más no sea porque muchos tenemos hijos o hijas jóvenes o sobrinos o nietos o pibes conocidos y queridos a los que, presumo, no nos gustaría ver devorados por la tormenta.
El título original de El juguete rabioso era La vida puerca. Tenía sentido, porque subrayaba que la parrafada final de Silvio Astier era una impostura, o al menos un acto de auto-engaño. Les recuerdo que Silvio conspiraba con el Rengo para afanar al ingeniero Vietri pero, en el último momento, decidía delatar al Rengo y mandarlo en cana. Y que esa traición no se debía a un rapto de responsabilidad cívica, sino al deseo de descubrir qué se siente cuando entregás a alguien que confió en vos, cómo es eso de ser un Judas. En esta instancia Vietri lo fustiga, pero Silvio se lanza a decir que a pesar de todo cree que la vida es bella y logra intrigar al ingeniero. Por supuesto, para que Vietri lo oiga necesita aclararle que no es un enfermo, que no está loco. Para eso se presenta como una víctima, como alguien que ha entendido que ser Judas era su destino, pero que a pesar de ello no le guarda rencores a la vida. Por eso pronuncia esa frase inolvidable: "Yo no soy un perverso, soy un curioso de esta fuerza enorme que está en mí". (Es una frase que podríamos poner en boca de Milei perfectamente, ¿o no?)

El combo de la victimización y la reinvindicación de la vida parece persuadir a Vietri de que Silvio es redimible. Por eso promete conseguirle un trabajo en el sur, donde Silvio dice que le gustaría ir, y lo despacha de su casa. ¿Es sincero Vietri, o simplemente se está sacando a este pibe impredecible de encima? Lo que parece más claro es que Silvio no es del todo sincero. Porque simula aceptar la oferta de Vietri, le estrecha la mano y sale, pero antes, dice Arlt, "tropecé con una silla". Esa torpeza, ese descuido, sugiere que su cabeza está en otra parte. Que el speech sobre la vida linda y la alegría de vivir es puro verso, su pitch de vendedor callejero, de pícaro a lo Solari, y que en el fondo Silvio sigue convencido de que, como lo establecía el título original, la vida es puerca — una mugre, una energía rastrera que repta por el barro hasta que la nada le pisa el cogote.
Cuentan que el escritor Ricardo Güiraldes, oficiando como mentor de Arlt, le sugirió que buscase un título menos chancho si quería vender libros entre la gente que por entonces —a mediados de los años '20, a esta misma altura pero un siglo atrás— compraba libros. Y que entonces Arlt optó por El juguete rabioso, que es bellísimo, sin duda, pero más engañoso respecto del contenido del libro. De todos modos, reivindico el título definitivo porque establece una contradicción entre términos que se parece mucho a lo que trato de decir. Un juguete no debería morder, los juguetes existen para entretener y estimular la imaginación. Algo parecido hizo César González al bautizar su libro El niño resentido: los niños deberían ser alegres, inocentes, y nunca un géiser de odio. Ambos títulos llaman la atención sobre un fenómeno que no merece existir, con el que no podemos ser cómplices. Porque, como dice la canción de The Smiths, toda criatura que es abusada —tanto literalmente, como a través de la violencia política, social y familiar y también de la indiferencia— deja de ser una criatura, aunque su documento sostenga lo contrario, para convertirse en un viejo.
Que sigan despojando de su juventud a nuestros jóvenes es un escándalo del que no deberíamos ser cómplices. Picasso solía decir que toma mucho tiempo llegar a ser joven. Nada me gustaría más que descubrir que todavía no perdimos el tren.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

