LA MUERTE NOS SIENTA BIEN
Parados en plena ruta mientras el camión acelera hacia nosotros, la pregunta es: ¿Eros o Tánatos?
Yo había empezado a, y prácticamente terminado de, escribir otra cosa (mil disculpas, William Friedkin, pero vos que dirigiste El exorcista comprenderás), cuando entendí que me había equivocado, que no tenía sentido hablar de ningún otro tema que no fuese EL tema. Porque, en estos días, todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos (y a veces también mientras dormimos, por algo desperté en mitad de la noche pensando en esto) es producir variaciones sobre EL tema, ya sea a modo de fugas de Bach o de improvisaciones jazzeras, hasta retomar de forma inexorable el leit motiv, la melodía identitaria de nuestro país, que no es el Himno ni siquiera en la versión de Charly, ni es Cambalache ni Adiós Nonino ni Jijiji, sino (hacete de abajo, John Williams) algo que deberíamos llamar la Marcha del Imperio de la Muerte.
Ahí está. Eso es lo que suena constantemente, por debajo de cada conversación que tenemos u oímos, de cada ruido que se nos enrosca y anida en la oreja, de cada música que suena fingiendo ser otra cosa cuando en realidad deconstruye el tema de siempre, nuestra canción nacional, la sucesión de notas que expresa mejor que ninguna qué es esta tierra —una enorme empresa de pompas fúnebres— y qué somos nosotros: sus empleados, sus clientes, su materia prima.
Sincerémonos de una vez. Acá adoramos la muerte. Estamos convencidos de que es la solución a todos los problemas y por eso la aclamamos, la llamamos a gritos para que se apure, para que intervenga y haga lo que sabe hacer con tanta generosidad, con tanto arte, y así invite nuestro aplauso. Tiene su lógica. Este lugar está construido sobre un océano de sangre. Sangre de indios, sangre de gauchos, sangre de anarquistas, sangre de mujeres forzadas a abortar clandestinamente, sangre de niños rotos por la indiferencia, sangre de desaparecidos, sangre de travas, sangre de asesinados y reprimidos por la cana en cualquiera de sus disfraces, sangre de viejos ninguneados, sangre de inmigrantes que, pudiendo haberla derramado en cualquier otro lado, eligieron hacer su aporte acá, en este vasto pantano de tierra y plasma.

La riqueza que caracteriza a este lugar no es el trigo ni el ganado ni el agua ni el gas (aunque provenga de un sitio llamado Vaca Muerta) ni el litio (aunque provenga de un sitio llamado Salar del Hombre Muerto), no señor: es la muerte misma, la muerte a secas. Eso es lo que impera por encima de toda otra formalidad, lo que informa y da sentido a nuestra realidad. Por algo medimos la producción nacional en términos de PBI, Población Boleta Identificada. Por algo acá el dólar no es verde como en todas partes sino blue, que es el color de la tristeza. Por algo somos los niños mimados del FMI, el Fondo para la Muerte Inminente, cuyas arcas engordamos más que ningún otro país del mundo. Por algo nuestro himno oficial —no el verdadero, no la Marcha del Imperio de la Muerte sino el formal, aquel que figura en los papeles para disimular nuestra morbosidad— termina cantando a los gritos morir, morir, morir, tres veces a falta de una. Por algo careteamos que estamos dispuestos a dar la discusión, que argumentaremos de manera lógica y civilizada, pero a los cinco minutos tiramos la toalla y empezamos a pedir palos, taser, paredón, pena de muerte, porque claro, ¿qué sentido tiene perder tiempo persuadiendo, legislando, sosteniendo un orden constitucional que preserve los derechos de todos, cuando un tiro en el bocho zanja un debate en segundos?
Llegamos hasta acá con tanta muerte a cuestas, que nos convertimos en adictos. En esto no hay grieta. Podemos hacernos los boludos, pero al rato nomás estamos boqueando, salivando ante la perspectiva de una nueva dosis y cuando llega, por supuesto, es orgásmica. Insisto: para todos por igual. La única diferencia es nuestro talante como adictos. Algunos consumimos cada fix sabiendo que es un trip tanático, que esa morbilidad nos va a asesinar más temprano que tarde, mientras que los demás consumen porque el high de la violencia —aquella que practican o la que demandan, en su condición de espectadores de las plateas caras del Coliseo— los convence de que son los reyes de esta selva, ¡los pibes metálicos!, y por ende inmortales, dado que la muerte es algo que sólo visita otros barrios. (Están confundidos, claro, pero su bruma mental es comprensible. Si en este país la ley no rige para los ricos, ni para los jueces, ni para los ladrones de guante blanco, ni para la gente que se les pega como rémoras al tiburón, ¿por qué debería aplicárseles la muerte?)
Esa es la razón por la cual cuando ocurren semanas como esta nos ponemos de la cabeza, como corresponde a una sobredosis. Siempre es así. Si la hiciste bien —si construiste la ocasión, si te diste el tiempo, si pintó de la buena—, pega más. Y esta vez la cosa estaba armada para un banquete. Cuando tirás aceite sobre la ruta y dejás un bulto sólido en mitad del camino y desparramás clavos miguelito y cruzás un cadena con pinches, como esas que usan los canas en las películas, no hay tu tía: alguien se va a pegar un palo de aquellos. Y acá estaba igual, la cosa, a punto caramelo: en el justo mix de miseria, falta de oportunidades, intolerancia fogoneada por dirigentes y medios, carencia de soluciones a la vista y elecciones angustiantes —porque no ofrecen ninguna alternativa satisfactoria— a tiro de piedra. Lo llamativo, en todo caso, es que el accidente no haya ocurrido antes, o sido más aparatoso, más espectacular.
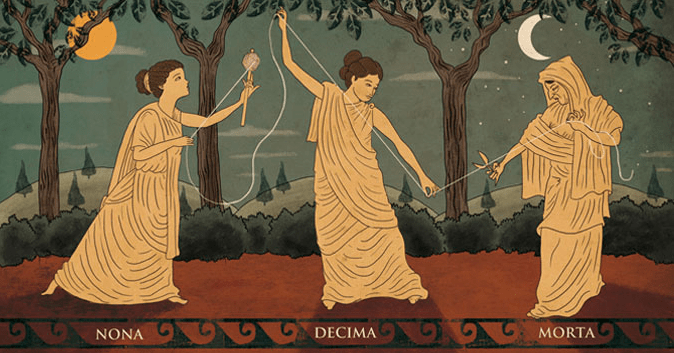
Pero, en fin: bastó con que, en un barrio librado a la buena de Dios, dos tipos que iban a mil en busca de su fix de muerte se cruzasen con una pibita de once a la que vieron tan joven, tan linda, tan saludable, que decidieron acortarle la espera y ahorrarle los sinsabores que, según su experiencia, jalonan la vida entera. Quien ya asumió que esta sociedad no le deja otra que suicidarse en cuotas o dosis puede confundirse y creer que todos los demás miramos a la muerte con el mismo cariño, con el mismo deseo; o irse al carajo con facilidad, en un puto segundo, porque cuando tu vida no vale nada, ninguna vida lo vale. Lo que pasó esta semana fue como lo de la ruta que mencioné, un accidente que iba a ocurrir de una forma u otra, en un momento u otro. Fisión social: un núcleo pesado que está llamado a romperse para liberar energía destructora, según el diseño y el designio de este país con talento natural para las catástrofes al que habría que rebautizar Argenheimer.
Y entonces sobrevino el orgasmo y Clarín y La Nación titularon MUERTE MUERTE MUERTE y Página tituló MUERTE MUERTE MUERTE y todos hicimos ahhhhhhhhhhhhhhh como en el estribillo de la Marcha del Imperio de la Ídem, aunque en la garganta de algunos de nosotros fue el ahhhhhhhhhhhhhhh del cervatillo encandilado por los faros del auto que —ya lo sabe— se lo llevará puesto, mientras que en otras gargantas fue el ahhhhhhhhhhhhhhh de quien pisa el acelerador aunque —ya lo sabe— chau cervatillo, jodete por cruzarte en mi camino. Y una vez concluido el estribillo de la Marcha, cada uno se mandó a interpretar variaciones en su instrumento, algunos pasmados pero también fascinados por el accidente, otros batiendo tambores de guerra y pidiendo más — más menores presos, más represión, más muerte, bah.
El espectáculo es así. Cuando la cosa parece terminada no se hace la voluntad de aquel que se quedó como un pelotudo en su lugar o encaró para la salida. Se hace la voluntad de aquellos que gritan más, más, más, mientras aplauden y se desgañitan. Por lo cual la Muerte decidió concedernos un bis y le cedió el solo a algunos de sus músicos más eficaces, esos que en esta ciudad portan uniformes y escudos y cascos, nuestras Tortugas Ninjas. Estos muchachos se ubicaron al toque debajo del haz de luz y encararon la primera manifestación pública que encontraron —aunque era re pedorra, es increíble— y con su legendario instinto asesino detectaron al animal más débil de la manada, aquel que pintaba para descompensarse al toque, con cabeza de melón maduro, y procedieron a pisotearlo, a ahogarlo, y cuando se le puso la jeta como fruta pasada dieron un paso atrás, con la satisfacción del deber cumplido y sobrevinieron los aplausos y las reseñas críticas — la crisis arrojó una nueva víctima, el gordo se descompensó, era un zurdo terrorista que fue decidido a fallecer ahí para romper las pelotas, jodete por cruzarte en mi camino.

Y acá estamos hoy, en medio de una orgía de muerte, jadeando mientras algunos reclaman más murra y otros miramos a todas partes a la vez como locos, tratando de anticiparnos al próximo golpe, la cabeza girando en 360º sobre el pivot del cuello como la nena endemoniada de El exorcista. (Gracias, Friedkin, te debo una.) Situación que descorre el velo de las elecciones que tenemos encima, revelando que poco tienen que ver con planes de gobierno ni metas institucionales, no señor. A lo que se parecen, en todo caso, es a una suerte de reality show, llamado a consagrar el candidato o candidata que prometa dispensar muerte al gusto de las mayorías. Porque el menú es muy variado. Hay muerte a las organizaciones sindicales y la protesta social, muerte a la legislación laboral y las indemnizaciones, muerte a la industria nacional y la educación gratuita, muerte a los pibes chorros, los zurdos y los kukas, muerte a Aerolíneas y los medios públicos, muerte al proceso de Memoria, Verdad y Justicia — pero siempre muerte, ¿qué se creen, que somos vegetarianos? Y vos, ¿ya decidiste a quién vas a votar? ¿ A muerte súbita, a muerte por hemorragia o a muerte en cuotas?
Estamos enganchados con la muerte. Algunos por placer y nada más, otros con una mezcla de placer y espanto en simultáneo que averguenza, claro, pero de todos modos pringados. En términos racionales renegamos de la Bella Señora, como la llama el Indio: decimos estar por la vida, querer la paz, el respeto por los derechos de todos. Pero cuando la muerte alza su magro rostro, nos quedamos pasmados. Antes protestábamos, ¿cuántas veces salimos a la calle por Santiago Maldonado? Pero protestás y protestás y no pasa nada, la justicia no llega nunca y cuando llega no es justicia. Le pusieron el chumbo en la jeta a Cristina y la reacción no fue iracunda como debió haber sido, defensiva pero feroz, acorde a la salvajada; fue algo meh, chirlón, tirando a ovino. Ya estábamos desarticulados, sin cuerda. ¿Qué se puede hacer cuando hay tanta gente que pide sangre y la sangre llega? ¿Qué hacés cuando tu opinión se convierte en delito y justifica que te conviertas en un blanco móvil?
El instinto animal dice que deberíamos defendernos, pero si devolvemos violencia a cada golpe —sin siquiera entrar en la cuestión de las diferencias en las respectivas capacidades de hacer daño—, ya sabemos cómo se encamina la cosa: ojo por ojo, hasta que todos quedamos ciegos. Porque el problema no es lidiar con unos cuantos loquitos violentos, a los que en el peor de los casos sedás y encerrás para que duerman la mona. Acá lidiamos con partidos políticos que quieren imponer el rigor físico y psicológico, con jueces dispuestos a mirar para otro lado o poner la firma en tu certificado de defunción, con fuerzas de seguridad veloces para el palo, el gatillo y la maniobra asfixiante, con medios que marcan a las potenciales víctimas y con un sector de la población embrutecido por esa prédica y sediento de sangre.

Lo de estas elecciones es algo nunca visto, al menos en el marco de estos (casi) 40 años de democracia. Están mirándonos a los ojos mientras dicen con todas las letras, de frente march, sin perder la sonrisa siniestra: les vamos a pasar con el camión por encima, no bien asumamos, y después vamos a meter reversa y los vamos a aplastar un poquito más y otra vez para adelante, hasta que queden chatitos como perro de autopista. Los que nos consideramos bien informados y con cierta conciencia política y social entendimos el mensaje, pero de momento no hemos articulado más respuesta que nuestro voto particular, condición necesaria mas no suficiente porque 1) El voto individual no garantiza que vayamos a apartarnos del rumbo de colisión que tomó el camión, y 2) Hay mucha gente que parece no haber comprendido el mensaje a pesar de su claridad y no sólo permanece en la ruta, sino que está dispuesta a votar para que habiliten al camión a acelerar por encima de los 180 km/h. y convertirse, tanto ella como su familia, en pulpa de tomate sobre la trompa del Scania.
Me siento como en aquel momento de la adolescencia, cuando con mi amigo Gustavo cruzamos las vías de Boyacá a cuadra y monedas de Rivadavia y vimos que el tren estaba ahí nomás y la barrera seguía levantada y empezamos a hacer señas desesperadas, para que los autos se detuviesen. Hubo uno que no nos dio pelota y pasó igual y se salvó de pedo y después un taxi que nos creyó y clavó los frenos y por eso el tren lo mordió adelante, nomás, lo desplazó de costado en vez de cazarlo justo en el medio. Pero esta vez no estoy seguro de tener tanta suerte. ¿Cómo le hacés frente a ese apetito por la destrucción ajena, sin entrar en la lógica de la violencia ni quedarte como el cervatillo ante las luces?
Qué sé yo. Ojalá supiera, porque vocación de víctima no tengo. Lo único que entiendo es que, en primer lugar, deberíamos des-enamorarnos de la muerte. Desintoxicarnos. Quitarle el poder de noquearnos, de pasmarnos, de despojarnos de voluntad política. Porque la muerte convertida en institución no debería tener lugar en nuestra sociedad. Acá no cabe otra que morir por enfermedad, accidente o vejez. El uso de la violencia en manos del Estado se encuentra legislado y tiene que ser de cumplimiento estricto, porque ni a la Constitución ni a nuestros códigos les queda margen para albergar más excepciones. Ya nos chorean impunemente, nos mienten impunemente, nos mezquinan derechos impunemente. Estamos a tan sólo una vista gorda de que el entero edificio de la ley se venga en banda. Y si además ahora nos matan impunemente, esto se va a convertir en la selva y la vamos a seguir ligando, sí — pero también vamos a resistir.

Lo otro que se me ocurre es hacer valer nuestro número y pegar donde les duele. No sé siquiera si todavía somos mayoría, pero —de esto no dudo— los que abominamos de la violencia, los que entendemos que ya vimos demasiada sangre, los que queremos paz pero no la paz que deriva del sometimiento sino de la justicia, somos muchísimos. Y por eso estamos en condiciones de decir basta, de decir hasta acá llegamos. Alguien dijo no hace mucho no nos entra un quilombo más, pero eso es inapropiado, los quilombos son la sal de la vida. Lo que no nos entra es una muerte más. No puede morir una nena yendo a la escuela, no puede morir un tipo por expresar en la vía pública que algo no le gusta. (Todavía existe consenso, en el mundo actual, respecto de que ser de las FARC o de izquierda o gordo no representa un crimen digno de pena capital.)
Lo que estaría bueno, entonces, sería resignificar la consigna Tolerancia Cero. Porque la idea de poner coto al crimen es muy linda, pero impracticable en una sociedad injusta. La única forma de reducir el crimen a su mínima expresión es desarrollar una sociedad donde la justicia sea posible. Si hubiese oportunidades para todos —y en este país eso dista de ser una utopía—, el crimen quedaría convertido en la expresión de individuos patológicos. (Que siempre los habrá, somos humanos.) A no ser que estés tronado, nadie en su sano juicio cambiaría una buena vida por la emoción de andar en una motito choreando celulares. Entonces, si querés vivir seguro de verdad, si te interesa que un robo se convierta en algo excepcional, no votes a gente que reivindica la violencia, no votes a represores vocacionales, no votes a quien te mataría sin perder el sueño si te cruzás en su camino de un modo que les disgustó. Porque lo único que esa gente va a lograr es patear el avispero y convertir este lugar bendito en un sitio imposible, donde no se puede vivir.
Tolerancia Cero para con la muerte. Somos parte de una sociedad que ya sufrió demasiado, y estamos en nuestro derecho de capitalizar esa experiencia diciendo que no nos bancaremos un solo asesinato más por parte de aquellos que por definición deberían protegernos. ¿Mataste a alguien a quien en realidad tenías que cuidar? (Como le pasó al pobre Facundo y quedó plasmado en imágenes: violencia al pedo de parte de la policía de Larreta, un ejercicio en materia de saña y abyección —por las dudas añado la definición del mataburros, abyección es bajeza, voluntad de humillar, envilecimiento extremo.) Si volvés a matar por joder nomás, para demostrar que podés, para hacer gala de la impunidad que considerás que te protege, pensá que existe la posibilidad de que te paremos el país. Y entonces no vas a fabricar ni un puto clavo más, y no vas a sacar ni una sola venta online, hasta que el asesino esté detenido y sea juzgado. Seguí tirando de la soga, si querés, pero asumí que en una de esas perdés guita a lo pavote, que es lo único que te duele porque sos un sátrapa y tenés una billetera digital donde deberías tener un alma.

La única muerte que amo y consiento es la mía propia, porque entiendo cuál es su función y nuestra relación es amigable, a esta altura nos entendemos. Hecha la salvedad de esa excepción, no estoy dispuesto a tolerar más terrorismo de Estado en nuestro país — que es lo que mató al Facundo moderno, como a Santiago y al Rafa y a tantos otros, algo que ciertos dirigentes reclaman como si fuese su derecho mayestático. La muerte no es un derecho de los poderosos, una potestad que los diferencia de la plebe. La muerte es un privilegio personal, que cada uno debería administrar a su mejor saber y entender. Por eso mismo, el que avisa no es traidor: si me levantás la mano, si le levantás la mano a cualquiera en franco abuso de tu poder, te vamos a dejar en pelotas.
El peso emocional de vivir en este país es inconmensurable. En esta semana, nomás, nos facturó la muerte de Morena, el absurdo asesinato de Facundo Molares y la tristeza de las elecciones más desangeladas que haya vivido. No sé vos, pero yo estoy devastado. Hecho fleco, corona de espinas, carne de vía crucis. Y aun así, la realidad insiste en mostrarme que existen cosas bellas que justifican este viaje. Salgo a buscar al más pequeño a la casa de una compañerita, y en apenas una cuadra me cruzo con una mamá que empuja un carrito con su criatura mientras le canta y a una chica joven que pasea a su perra que viene con carrito trasero, porque le falta una pata. (Se llama Maggie, la perra, según oí.) ¿Quiero vivir yo en un lugar donde hay gente así? Por supuesto. La gente así es deliciosamente impredecible, como la vida misma. Eso es lo que hace que sea posible des-enamorarse de la Parca, eso es lo que lleva a que aun mientras cantamos la Marcha del Imperio de la Muerte, firmes y seriecitos, en el fondo de nuestros cocos suene otra música, una bien alegre: porque la muerte nos fascina, pero lo que nos puede, lo que nos da manija, lo que nos persuade de seguir aquí y de no bajar los brazos y de defender la belleza, es la vida.
La otra gente, en cambio —esos dirigentes, esos jueces, esos represores, esos comunicadores, esa turba que funciona en base a combustible de odio–, es dos cosas de manera invariable: mala leche y más predecible que una noria. Se la pasan haciendo cosas que llevan a que te preguntes: ¿se puede ser más hijo de puta? (Sí, se, puede, replicaría Macri, de vasta experiencia en la materia.) Ellos siempre pueden ser más hijos de puta, y no desperdiciarán una sola oportunidad. ¿Creés que es casual que absuelvan ahora a los gendarmes acusados por la muerte de Santiago? No es casual, es cruel y premeditado. Pero esa característica, por jodida que parezca, tiene un aspecto positivo. Te enseña que no podés esperar nada bueno de esa gente, en ninguna circunstancia; que lo único que puede hacer una diferencia son las personas con buena leche, que nunca dejan de sorprenderte.
Es por eso que, más allá del ocasional porrazo, no nos doblegarán nunca. Porque ellos cuentan con que el miedo a la muerte nos mantendrá en caja. Pero nosotros tenemos claro que temerle es al pedo porque la muerte es lo invariable, lo que nos iguala a todos. Lo que importa, lo que cuenta, no es la muerte, llegue como llegue: es cómo elegiste vivir.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

