A comienzos de marzo, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, hizo público el reclamo al gobierno nacional y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) por los yacimientos de uranio ubicados en el territorio de la provincia. El reclamo incluye Cerro Solo, el mayor yacimiento del país. La nota que el ministro de Hidrocarburos de la provincia dirigió al presidente de la CNEA, con fecha 5 de marzo, explica que “el gobierno argentino promueve el Plan Nuclear Argentino, iniciativa que persigue posicionar al país en la vanguardia energética mundial y atraer inversiones genuinas”. La justificación es que “desde los años '80 hasta la actualidad las inversiones y trabajos realizados por la CNEA, tanto en exploración como en explotación de nuestros recursos, fueron prácticamente nulos”. Este escenario contrasta, dice la nota, con “la política de desarrollo que encabeza el gobierno nacional y persigue la provincia del Chubut”.
Dos observaciones preliminares. La primera: la “política de desarrollo” a la que alude Torres, que lleva 16.000 pymes clausuradas y la demolición del sistema científico-tecnológico, incluye el 80% del personal de la CNEA con salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Podría explicar el gobernador de Chubut cuál es el “Plan Nuclear Argentino”?, ¿cuáles las inversiones comprometidas, cuáles las metas y cuáles los plazos? Torres tal vez sepa lo que nadie sabe. La segunda: Al igual que ocurrió con la amenaza de cortar el suministro de hidrocarburos chubutenses en febrero de 2024, Torres incurre nuevamente en una contradicción. Por un lado, plantea una supuesta confrontación con el gobierno nacional. Por otro lado, sus legisladores acompañan sistemáticamente al Ejecutivo nacional en todas las iniciativas parlamentarias libertarias. “Los quiero gritándome”, ordena Martín Menem a sus diputados en el audio filtrado. Tal vez sea esta la estrategia del equipo Milei-Torres.
Las verdaderas intenciones comienzan a aclararse cuando se analizan dos cuestiones que confluyen: el desarrollo nuclear nacional y el modelo productivo de una provincia como Chubut. Queremos mostrar que, mientras Milei vende humo con el supuesto “Plan Nuclear Argentino”, no son menos evanescentes los fundamentos que declara Torres para impulsar la minería de uranio.
Uranio para el ciclo del combustible nuclear
Los logros que hacen del sector nuclear argentino una singularidad positiva, que el equipo Milei-Torres busca vampirizar, se pueden reducir a la noción de autonomía tecnológica incremental. Esta guía ideológica explica por qué exportamos reactores nucleares multipropósito a países como Australia y Holanda o cómo fue posible que el desarrollo del prototipo del reactor CAREM haya posicionado a la Argentina entre los cuatro o cinco países que desarrollan pequeños reactores modulares para producir electricidad (SMR, por sus siglas en inglés). Se trata de una tecnología que será demandada a escala global desde 2030 y que el actual presidente de la CNEA, Guido Lavalle, paralizó con razonamientos vergonzosos.
Un hito alcanzado en la década de 1970, que es una bisagra, fue haber completado el ciclo del combustible nuclear, esto es, haber logrado integrar la cadena de valor para la fabricación de los elementos combustibles, tanto para los reactores nucleares argentinos como para exportar reactores, elementos combustibles o sus componentes. Exploración y prospección del mineral de uranio, minería y producción del concentrado de uranio, purificación y producción de dióxido de uranio; en paralelo, la metalurgia de los elementos combustibles y, como último eslabón de producción, la manufactura de los elementos combustibles. Al final del ciclo, se incluyen la remediación ambiental y la gestión de los residuos y los combustibles gastados. Una industria nacional de altísimo valor agregado con participación crucial del Estado.
Desde una perspectiva geopolítica, la creciente demanda de tecnologías limpias como la nuclear o las renovables —principalmente eólica y solar— y la demanda social de sostenibilidad suponen que debe tomarse en serio que la Argentina se transforme en un país proveedor de reactores. No le sobran al país capacidades para generar complejidad de la estructura productiva, valor agregado y diversificación.
Esta historia comienza al mes siguiente de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, cuando se sancionó el Decreto 22855, presentado por el general Manuel Savio, entonces al frente de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). El decreto se proponía preservar los depósitos de minerales estratégicos para el área nuclear, prohibiendo su exportación. La DGFM y la Universidad Nacional de Cuyo se hicieron cargo de la prospección de uranio y torio.
En 1954, la revista Mundo Atómico ya habla de provisiones de uranio nacionales, de la fábrica de Córdoba —que derivaron en las instalaciones de la empresa Dioxitek— y se menciona el equipo de 30 geólogos en “operaciones permanentes en las más recónditas regiones del país en busca de los yacimientos uraníferos”. El entonces presidente de la CNEA, capitán de Fragata Pedro Iraolagoitía, explica que “el programa primario de generación de energía nuclear se ha confeccionado sobre la base del uranio natural, obtenido de minerales argentinos e íntegramente elaborado, tratado y envasado dentro del país” [1]. Dioxitek, CONUAR y FAE —fusionadas durante la gestión macrista— y Nucleoeléctrica son la columna vertebral del ciclo de combustible, junto con la CNEA.
En paralelo a la transformación del marco regulatorio para las actividades extractivas, entre 1992 y 1997 fue clausurada la minería de uranio. Paralizado el plan nuclear, importar uranio era más barato que producirlo en el país. Desde entonces, no pudo volver a ponerse en marcha la minería de uranio local [2].
Instituciones versus improvisación
El modelo productivo de una provincia como Chubut estuvo históricamente anclado a la explotación de sus recursos naturales. La eterna deuda pendiente es el agregado de valor. Esta es la sortija que sacude Torres cuando afirma que la CNEA desarrolla una actividad exploratoria y productiva “prácticamente nula” y contraria al potencial económico de Chubut en minería de uranio. La afirmación es falsa. La CNEA impulsó, desde los años ‘90, numerosos estudios hidrogeológicos y sedimentológicos en cooperación con organismos científicos como el Centro Nacional Patagónico (CONICET) y algunas universidades nacionales, que permitieron conocer en detalle el potencial del yacimiento de uranio y molibdeno de Cerro Solo, estimar las reservas y los métodos de extracción aplicables, sus costos y análisis económicos, entre otros aspectos técnicos. El interés provincial, nacional e internacional en esos yacimientos es posible porque la CNEA destinó recursos humanos y económicos a su estudio en profundidad. La omisión encaja en un patrón de ausencia de mirada estratégica e improvisación, tanto del gobierno provincial como del nacional.
Chubut sufre aún la herida abierta que dejó el proyecto minero del anterior gobernador Mariano Arcioni, quien intentó en 2021 modificar la ley 5001, que prohíbe la actividad metalífera en la provincia. El fallido intento de Arcioni derivó en una profunda convulsión que atravesó franjas amplias de la sociedad local. Lo que podría haber sido el inicio de una discusión política y social enriquecedora acerca de cómo y para qué usar los recursos naturales de la provincia, derivó en una pueblada con represión policial. Torres argumenta que la ley 5001 únicamente prohíbe la minería cuando es a cielo abierto y se utiliza cianuro en los procesos de producción.
Sin embargo, con la cautela que recomiendan los episodios de 2021 aun reverberando, Torres sugiere que los proyectos de explotación minera deben ser transparentes, ambientalmente sustentables y deben ser validados por la licencia social. Igual que ocurrió durante la gestión de Arcioni, la falta de planificación vuelve a impedir que Chubut discuta con seriedad su modelo productivo. Esta nueva improvisación nos remite a tres enseñanzas que deja la experiencia fallida de Arcioni.
La primera es que la sociedad chubutense no confía en las capacidades de contralor ambiental de los organismos públicos provinciales. En lugar de articular capacidades científicas y tecnológicas en torno a un organismo de contralor específico, integrado por especialistas de diversas disciplinas, elegidos mediante mecanismos de concurso, con participación ciudadana y protocolos ambientales serios, se opta por declamar un respeto por el ambiente que, en la práctica, no tiene sustento. El corolario es una mayor desconfianza ciudadana.
La segunda enseñanza se enfoca en la “licencia social”, también menospreciada, como si se tratara de un fenómeno climático que puede o no manifestarse. Dicha licencia no debería ser un valor que se dirima en las calles, en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ni a través de encuestas de opinión, ni mediante declaraciones de intendentes de tal o cual tendencia o región.
Ni Arcioni ni Torres apostaron por generar las capacidades institucionales para la gestión de la evaluación y el desarrollo de proyectos de uso sostenible de recursos naturales donde la licencia social se dirima en un marco de gobernanzas con representantes comunitarios validados y reconocidos, participando en la toma de decisiones. Mientras no se avance en esta dirección, la licencia social seguirá siendo un significante volátil y degradado.
La tercera enseñanza se relaciona con el desprecio por la discusión de fondo y las metodologías participativas, carencias que enmarcan tanto el planteo de Arcioni como el de Torres. ¿Para qué se quiere extraer el uranio? En síntesis, la desconfianza ciudadana, el menosprecio de la licencia social y la ausencia de discusiones garantizadas por un mínimo marco de institucionalidad explican la necesidad de Torres de presentar argumentos falsos para reclamar los yacimientos de uranio.
Pero, entonces, ¿cuáles son los fundamentos reales? ¿Cómo imagina Torres la minería de uranio en Chubut? ¿Cuánto sustento hay en la retórica del reclamo indignado de Torres, que remite a nociones altisonantes como la autodeterminación provincial y la soberanía energética nacional?
“De-risking” y extractivismo financierizado
“El RIGI es una oportunidad para las provincias exportadoras como la mía”, explicaba Torres en una entrevista de LN+ (desde el minuto 4:00). Desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la producción, el RIGI es, literalmente, un manual para el subdesarrollo, que se orienta a la atracción de capitales transnacionales a través de garantías leoninas que hoy se suelen expresar con la expresión “de-risking” (“reducción de riesgos”), el nuevo fetiche de los organismos multilaterales de crédito para hablar de adaptación y mitigación del cambio climático y de transición energética.
El RIGI expresa una versión radicalizada de de-risking: estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria con un plazo excesivo de 30 años; privilegios impositivos obscenos: reducción de impuestos a las ganancias, créditos y débitos; reducción de alícuotas de dividendos y utilidades; y acceso a amortización acelerada de impuestos; ausencia de metas de empleo; falta de cláusulas de desarrollo de proveedores locales; ausencia de incentivos y/o exigencias de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología, reinversión y agregado de valor; etc. No hay desarrollo posible por este sendero.
El mega DNU 70/23 y la ley 27.742/24, que incluye el RIGI, promueven una modalidad de extractivismo financierizado que alcanza límites de subordinación al poder financiero y corporativo no viables para la democracia de un país semiperiférico como la Argentina. Una consecuencia central es la ausencia de cualquier consideración social y económica en relación con el impacto socio-ambiental, la capacidad de contralor o la generación de efectos multiplicadores en la economía receptora, como la diversificación de capacidades productivas, el incremento de la complejidad tecnológica o la generación de empleo y trama productiva. No importa lo que diga, esto es lo que apoya Torres de facto.
A modo de ejemplo en curso, veamos brevemente el caso del litio. Hasta 2022, la empresa estadounidense Livent era propietaria del Salar del Hombre Muerto en Catamarca, con una historia de subfacturaciones de las exportaciones de litio bajo el régimen de declaración jurada del volumen extraído. Por otro lado, Allkem, empresa de capitales australianos, era propietaria mayoritaria, junto con Toyota, del Salar Olaroz en Jujuy. En enero de 2024, Livent se fusionó con Allkem para formar Arcadium Lithium, la quinta mayor empresa mundial en el sector, con cotización en Wall Street. Es importante recordar el papel de las acciones en la gestión financiera de las empresas extractivas globales y sus efectos en la generación de dividendos.
A su vez, la empresa Arcadium fue comprada por la empresa anglo-australiana Rio Tinto —adquisición que se completó a comienzos de marzo de 2025—, una transacción de 6700 millones de dólares. Jakob Stausholm, director ejecutivo de Rio Tinto Group, le agradece a Milei “por la explicación en detalle del RIGI”.

Detrás de cada paso de esta historia sombría, de un mineral crucial con agregado de valor nulo en el país y fusiones especulativas recurrentes, están los principales fondos buitres, como BlackRock y Vanguard, que además son propietarios de bonos de deuda argentina. Esta es la minería “argentina” realmente existente, la que evoluciona desde los años ‘90 y ahora se radicaliza a través del RIGI.
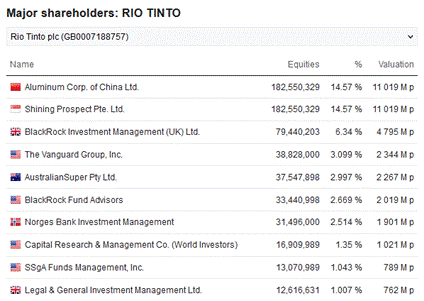
Es claro que en este contexto no es viable ninguna variante de Plan Nuclear Argentino, como no sea el desmantelamiento y/o extranjerización de las capacidades nacionales. Algo que comenzó a ocurrir con la extranjerización de IMPSA y con la intención declarada de extranjerizar el 49% de la propiedad de la empresa Nucleoeléctrica.
La conclusión es prístina, el gobernador Torres debería blanquear en qué piensa cuando habla de minería de uranio. Hasta el momento, su retórica y su histrionismo lo suman a la troupe de los eximios vendedores de humo y subdesarrollo.
[1] Iraolagoitía, P. 1955. “Papel de la energía atómica en la República Argentina”. Mimeo. Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Nuclear con Fines Pacíficos, 7 de julio. Biblioteca CNEA.
[2] López, L. 2021. “Los recursos de uranio en la Argentina dentro del contexto global”, Boletín Energético, año 24, núm. 47, pp. 18-35.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

