INOCENTE CUANDO SUEÑAS
Este mundo no tolera la inocencia, pero es el estado del alma desde que defendemos lo que vale la pena
Uno nunca sabe por qué las estrellas se combinan de modo que insinúa una forma. Semanas atrás, chusmeando plataformas, descubrí que una había subido La edad de la inocencia (1993) y decidí verla otra vez. Fui el primer sorprendido por el impulso, porque me reconozco fan de Scorsese, pero esta película —con su retrato de la alta sociedad neoyorquina de fines del siglo XIX, su etiqueta y sus intrincados códigos sociales— es lo menos scorsesiano que se puede concebir. Cuando uno piensa en Scorsese piensa en violencia, psicópatas, mafia. No hay peli del buen Marty sin un momento de sangre y desenfreno salvaje. Y uno mira La edad de la inocencia pensando que Scorsese está en su derecho de jugar a ser Visconti pero que tarde o temprano la pasión hará eclosión (¿cuál sería la gracia, si no, de jugar a ser viscontiano?), y sin embargo no: en esta adaptación de la novela de Edith Wharton que acaba de cumplir un siglo, lo que cuenta —lo que prima— es lo reprimido.
Pensé que a lo mejor había sucumbido al cariño personal que le tengo a la película. Estuve en el Festival de Venecia donde se estrenó internacionalmente, ahí entrevisté a Scorsese (que me dijo que antes de volar a Italia había estado viendo Fin de fiesta, de Leopoldo Torre Nilsson) y también a su protagonista, Daniel Day-Lewis (que me preguntó cómo andaba Boca, cuadro del que se había hecho hincha cuando filmó acá con Carlos Sorín); y aunque no me fue dado entrevistar a Michelle Pfeiffer, casi la siento de culo en una calle. (Es verdad. Ya había caído el sol, el lugar estaba hasta las manos de gente y yo circulaba a los piques tratando de llegar a la exhibición de una película. En ese sprint me crucé con la comitiva que iba a la gala de estreno de La edad de la inocencia, y sin darme cuenta fijé curso de colisión hacia la Pfeiffer, vestida y maquillada como una diosa. Por suerte frené a tiempo. Si desbarataba esa belleza, no me lo hubiese perdonado nunca. A veces pienso que El hombre que le dijo 'sorry' a Michelle Pfeiffer es lindo título para un cuento — y hasta un lindo epitafio.)

Pero esas anécdotas pesaban menos que mi reticencia. Hay películas que valoro mucho y aun así, como me hicieron sufrir por el modo en que me involucré con la trama, prefiero no volver a ver; y La edad de la inocencia formaba parte de ese catálogo mental. Por eso me caí yo de culo, cuando en esta segunda visión descubrí que la parte que más me había traumado —cuando el protagonista desafía a la sociedad y forma pareja con la condesa Olenska, hasta que la presión se vuelve intolerable y la relación naufraga— no existía. Era algo que yo había imaginado, nomás, editado como parte del film y archivado en mi cabeza.
La anécdota es simple: está este tipo, Newland Archer, abogado de linaje patricio (o sea, Day-Lewis), que tenía orquestado el matrimonio perfecto con una chica de familia impecable, May Welland (o sea, Wynona Ryder), hasta que vuelve de Europa la prima de ella, Ellen Olenska (o sea, la Pfeiffer), y al pobre de Newland se le vuelan los papeles. Es comprensible, el contraste entre ambas es fenomenal: May es poco más que una adolescente, dedicada al cumplimiento obsesivo de cada rito social, y Ellen es una mujer de mundo, que se ha casado con un conde, toleró sus abusos hasta que decidió dejarlo y ahora pretende —escándalo de escándalos— el divorcio.

Ese universo de abundancia material y códigos férreos corresponde al de la infancia de Edith Wharton, que gozó de sus mieles y padeció sus limitaciones. (Su madre no la dejó leer novelas hasta que se casó, y tampoco le permitía escribir más que poesía. Lo primero que publicó a los 15 —una traducción del poeta alemán Brugsch— debió hacerlo bajo la firma prestada de un amigo de su padre, porque no estaba bien visto que el nombre de una mujer de la alta sociedad apareciese impreso. Y así siguió, publicando bajo seudónimos o de manera anónima, hasta los 27 años.) En el presente de La edad de la inocencia, la Nueva York elitista donde Wharton creció y se formó se percibe como un escenario deslumbrante, exquisito en sus consumos y frívolo en la ritualidad cortesana, pero al mismo tiempo claustrofóbico, asfixiante: si te apartabas una coma de su guión, estabas out — expulsado del paraíso aristocrático.

Sin embargo, Wharton escribió la novela en Francia durante las postrimerías de la Primera Guerra, cuya devastación vio de cerca. En pleno conflicto, su actividad militante fue intensa: abrió un taller para mujeres desocupadas, ayudó a los refugiados belgas con techo, comida y trabajo, visitó el frente de batalla y escribió crónicas para medios como Scribner's Magazine y el New York Times. En ese contexto, aun asumiendo las constricciones sufridas en carne propia durante la juventud, su novela adquirió un inevitable tinte nostálgico. No le quedó otra que admitir que la estructura inflexible que impedía respirar al romance de Ellen y Newland había tenido su belleza, como la del corsé que tortura al cuerpo, sí, pero produce elegancia a la vez. Escribiendo de memoria, desde un continente que sólo era rico en viudas y en mutilados, Wharton trenzó las ceremonias de la elite neoyorquina con su propia inocencia, muertas con el siglo XIX al otro lado del Atlántico.

Uno levanta la cabeza para mirar en derredor, y así de sopetón el mundo de hoy no muestra nada muy edificante. Los ultra-ricos se la quedan toda mientras la ultraderecha asciende como espuma de cerveza y se desenfrena. El planeta encaja el castigo de una ultra-pandemia mientras la industria pisa a fondo el acelerador de la explotación y lo que queda de la naturaleza se va al ultra-carajo. Y sin embargo, viendo la forma en que Wharton reflexionó sobre su formación desde los detritos de una guerra atroz, uno se pregunta si dentro de treinta años miraremos hacia atrás y recordaremos esta época de mierda como se rememoran los buenos tiempos.
Que la inocencia te valga
"La inocencia es un tipo de locura", dice Graham Greene en The Quiet American, una novela que recuerdo haber leído de niño —se la tomé prestada a mi madre— bajo el título de El americano impasible. Sobre esa locura de la que Greene habla, la experiencia opera como electroshock: no te cura, pero te enseña a qué atenerte si persistís en ese rumbo.
Edith Wharton tenía clara la diferencia entre la inocencia original, que se va sola antes de que lo advirtamos, y aquellas que resignamos a conciencia al crecer. El mundo afluente de su infancia y juventud, donde la guita se acumulaba sola y no generaba más preocupación que la de no desentonar en el escaparate social, podía ser almidonado, hipócrita y fastidioso. (Uno se pregunta por qué, cuando las presiones del mundo exterior aflojan, la especie tiende a desarrollar complicadas liturgias, una maraña de reglas absurdas que acotan el comportamiento —esto está bien visto, esto no—, como si necesitásemos tener siempre el agua al cuello, al igual que la teníamos cuando nadie sabía si llegaría vivo al día siguiente.) Pero, aunque más no fuese a la luz de la experiencia del continente europeo convertido en teatro de batalla, la escritora entendió que su vida burguesa en New York había sido un don.

En una de sus primeras novelas, The House of Mirth (1905, La casa de la alegría según ciertas traducciones), Wharton puso al frente a un personaje que desafía las convenciones de su época: la extraordinaria Lily Bart, que con tal de proteger la reputación de un hombre ante el que no es indiferente paga el más alto precio. Lily es pura potencia, malograda por una sociedad que prefiere quebrarla a dejarla ser. En cambio La edad de la inocencia es una obra de madurez. Leyendo con ojos contemporáneos, Newland Archer se nos muestra como un personaje timorato, tan preso del tinglado social —a pesar de que él mismo cree ser un transgresor, de estar dispuesto a todo por el amor de Ellen Olenska—, que resulta desesperante. Con razón terminé urdiendo un tramo de la película que no existía y me lo guardé en el rígido como si formase parte oficial del relato: se ve que necesité imaginar que Newland no se quedaba en el molde, que corría el riesgo de construir algo con Ellen contra viento y marea. Pero cuando Wharton escribió La edad de la inocencia ya había experimentado a través de Lily Bart —ya había sido Lily Bart, en el teatro de su mente— y no debe haberle quedado resto para tolerar que Newland y Ellen sufriesen la misma desgracia.
Los protagonistas de estas dos novelas terminan reprimiéndose, sacrificando su felicidad, a la vez que subliman las razones con que se justifican. Lily Bart incurre en una muerte accidental, prácticamente un suicidio, después de haberse inmolado socialmente para proteger a Lawrence Selden. Tanto Newland como Ellen coinciden en la pertinencia de terminar su relación con tal de proteger a May, que ha quedado embarazada. (Aun a conciencia de que May manipuló a Ellen, anunciándole su preñez dos semanas antes de estar segura de que era verdadera.) Y todos le echan el fardo de su infelicidad al peso de las convenciones, en lugar de admitir que fueron víctimas de aquello que Fromm definió en 1941 como miedo a la libertad. Lo cual tiene su gracia, viniendo de una autora que se formó en un microcosmos de rígidas jerarquías pero que en la vida real, a diferencia de sus personajes, zafó como la mejor. Cuando todavía estaba casada con Edward Wharton tuvo un amorío con el periodista Morton Fullerton, y en 1913 se permitió el divorcio que no le concedió a Ellen Olenska. En 1921 ganó el Pulitzer por La edad de la inocencia, fue la primera mujer en obtenerlo. Y pasó el resto de su vida entre la Riviera y Le Pavilion Colombe, su casa de las afueras de París, departiendo con gente como André Gide y Jean Cocteau. Lo suyo no fue lo que uno llamaría una vida timorata, y mucho menos para una mujer de su tiempo.
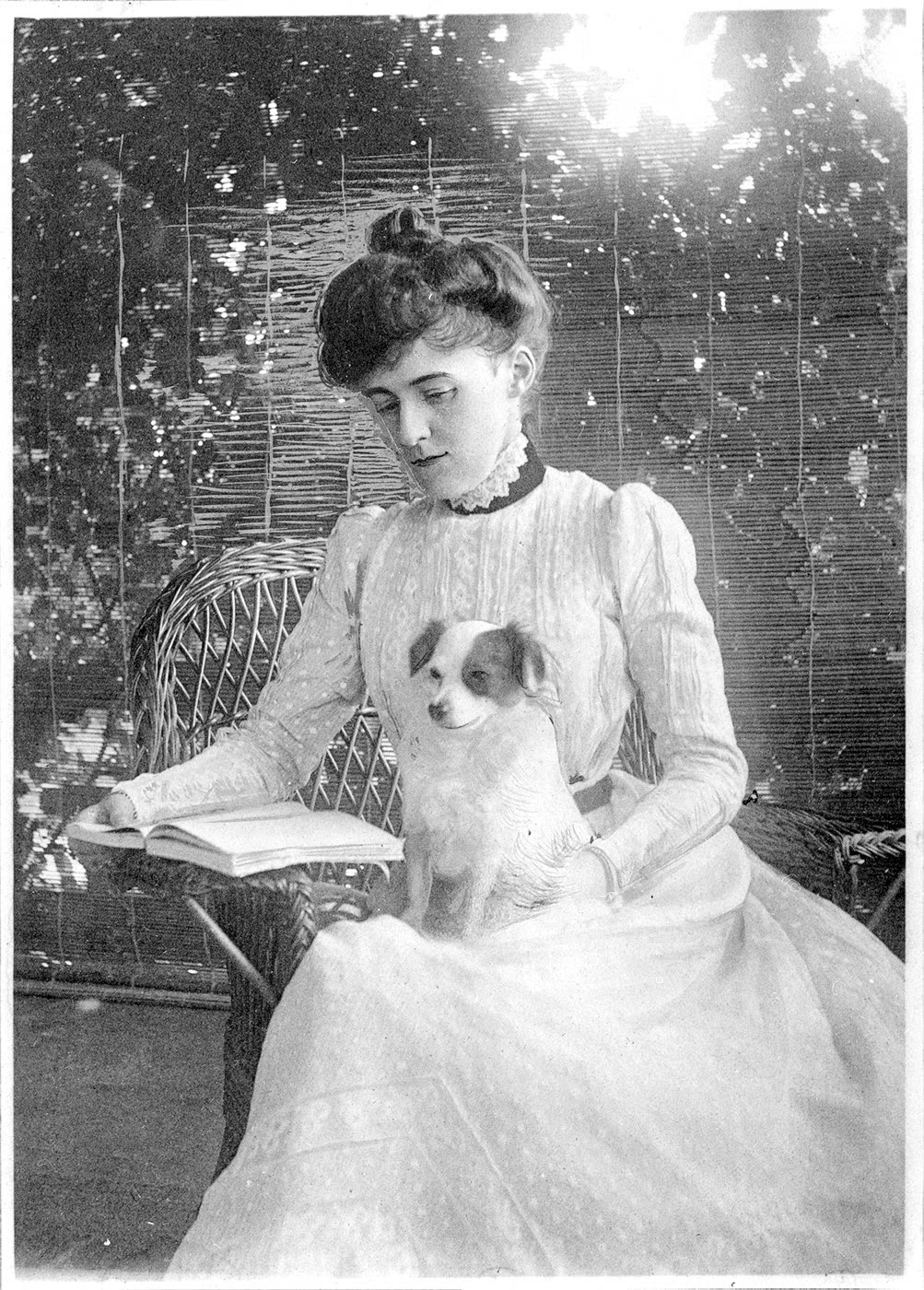
Lo esencial —se me ocurre— es no confundir ingenuidad con inocencia, que es lo que pasa habitualmente. La ingenuidad es algo que no podemos permitirnos, si estamos dispuestos a crecer, y por ende a vivir, de verdad. El mismo Graham Greene incurre en confusión en la cita de The Quiet American que mencioné antes, porque lo del protagonista de esa novela, Alden Pyle, no es inocencia: es ingenuidad, nadie puede creer así en el excepcionalismo de los Estados Unidos sin ser un cretino antes que un inocente. Y eso que Pyle es un hombre formado en Harvard, un intelectual al servicio de la CIA: muy leído e informado, pero víctima de una ingenuidad política fenomenal, esa fe ciega en el destino manifiesto de su nación que le impide ver las fatídicas consecuencias que tendrán sus actos. Años después, en su introducción a las memorias de Kim Philby, el inglés que espió en favor de la Rusia de Stalin, Greene le atribuyó algo que también podría ser dicho del imaginario Pyle: lo definió como dueño de una "escalofriante certeza en la exactitud de su juicio".
(Si no leyeron The Quiet American, búsquenla. Es una bella novela, que conmueve además por méritos extraliterarios: impresiona el modo en que Graham Greene predijo en el '55 el desastre que sería la intervención de los Estados Unidos en Vietnam.)

Los que apoyamos las causas populares en el Hemisferio Sur no destacamos por nuestras certezas escalofriantes; al contrario, lo nuestro es más bien la duda y el cuestionamiento permanente. Viviendo en los suburbios del poder real, la ingenuidad es un lujo que está lejos del alcance de nuestras billeteras, aun cuando las elecciones de esta semana hayan demostrado que ya no queda nada que merezca el apelativo de Primer Mundo. ("No existe ni una chance en el infierno de que América se vuelva humana y razonable", escribió Kurt Vonnegut en A Man Without A Country, "porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente".) La experiencia de estos días fue un amuse-bouche para tomarle el gustito al grado de desintegración de ciertas instituciones de los Estados Unidos. La imagen de milicias civiles armadas hasta los dientes que "custodiaban" las filas de votantes señalan una frontera rota de la que no se vuelve; una vez que sacaste al genio maligno de la lámpara, envasarlo nuevamente se torna contra natura. Y la decisión de ciertas cadenas de TV de levantar del aire a Trump mientras hacía declaraciones sugiere que la cultura de la cancelación hizo estragos, y ya no perciben que hay diferencia entre informar y censurar.
Espero que alguien produzca pronto un estudio sobre la infantilización de los Estados Unidos, El País Adolescente Que Se Negaba a Crecer —un experto en bullying, el guacho—, usando como hilo conductor el lenguaje de Trump en Twitter, abundante en mayúsculas y expresiones coloquiales de pendejo. (Un par de horas antes de que se anunciase el triunfo de Biden, escribió: "¡ESTA ELECCIÓN LA GANÉ YO, POR UN MONTÓN!" O "POR UN TOCO, O UN HUEVO", diríamos acá.) Lo cierto es que el trumpismo —la verdadera pandemia— se está expandiendo más rápido que el Covid-19, y su consecuencia más inmediata es el empoderamiento de gente inculta y fanatizada que está llena de armas y obtuvo la bendición que esperaba para usarlas: el poder brutal de los Estados Unidos, disputado por ciudadanos que no esperan iluminación alguna — lo que reclaman son órdenes, nomás.

Esa gente no es inocente: es peligrosamente ingenua. Mientras tanto, conservar la inocencia verdadera en tiempos como estos suena difícil, pero deberíamos defenderla a capa y espada, y sin avergonzarnos. Es el estado del alma en el cual aprendimos que existían nociones como justicia, verdad y libertad. Aunque la experiencia nos despabile a sopapos, revelando que esas virtudes no se encarnan nunca con pureza absoluta, para pelear por ellas hay que preservar un mínimo de candor. Quiero creer que nosotros, aun sabiendo que nunca las obtendremos del todo, tenemos la intención de seguir buscándolas —peleando por ellas— mientras quede un hálito de vida en nuestros cuerpos.
La aspiración a la felicidad, tanto propia como ajena, también nace con la inocencia de los primeros años. Si tenemos suerte, llevamos la vida con un módico de gracia y no olvidamos regarla frecuentemente, es la única parte nuestra que no envejece nunca.
Soñar, soñar
En la raíz de la palabra inocencia está el verbo latino nocere, que significa "hacer daño". (De ahí el sustantivo nocivo, y probablemente hasta el verbo noquear.) Por lo tanto su negación, a través del prefijo in, establece que inocente es aquel incapaz de producir el mal. Pero la religión quiso arrebatarnos la gracia desde la cuna, al pretender que nacemos manchados por los pecados de nuestros ancestros. Para el catolicismo, una criatura de meses que es pura potencia —inocente proverbial, desde que no podría hacer daño aunque quisiera— viene fallada de fábrica y debe trabajar desde el vamos para expiar la mugre de la condición humana. Una visión llamativamente opuesta a la de las leyes consagradas en buena parte del mundo, según las cuales somos inocentes hasta se compruebe lo contrario. Para la paternalista fe cristiana, participamos de este mundo como parte de una caída, consecuencia funesta de algo malo que otros hicieron antes. (Una teología semejante a la macrista, que establece que uno "cae" en la educación pública, con lo cual ya está jodido antes de poner un solo pie dentro de la escuela o la universidad.)

En estado de inocencia comenzamos a apreciar la belleza, la armonía, la alegría, la justicia, la verdad, la libertad. Después toca aventurarse por el mundo y sobreviene la crisis entre los principios ideales y la realidad. Por eso William Blake organizó un ciclo de sus poemas como Canciones de inocencia y de experiencia (1789), distinguiendo entre las dos etapas distintas, pero complementarias, de nuestra formación o camino vital. Figura central del movimiento romántico, Blake descreía del pecado original pero era consciente de que el mundo no pierde tiempo a la hora de mancillar la infancia. Uno de sus poemas, El deshollinador (The Chimney Sweeper), se desdobla en ambas partes del libro —hay un tramo en Inocencia y otro en Experiencia— y recoge la realidad tremenda de los niños que eran vendidos a adultos que los explotaban, porque eran diminutos y cabían dentro de las chimeneas. De paso Blake reniega de la concepción religiosa que inventa un cielo ("make up a heaven") que sublima el sufrimiento presente. Para él no existe nada que justifique la explotación infantil, y por eso el niño ironiza al final: "Y porque me ven feliz, & bailo y canto / Creen que no me han hecho daño alguno / Y se van a alabar a Dios & a su Sacerdote & a su Rey".

Pero la experiencia no marca un punto de no retorno respecto de la inocencia. Esta idea se expresa en el poema titulado Un sueño (A Dream), donde una hormiga agotada por la tarea a la intemperie pierde el camino de regreso a casa y se abandona a la muerte, imaginando que sus crías la lloran ya; hasta que una luciérnaga se compadece y le ilumina el camino, mientras un escarabajo la acompaña hasta su hogar. Si bien la experiencia le cobró un precio, alienándola de lo que amaba, la amabilidad de los extraños le permite reencontrarse con el lugar donde su inocencia sigue viva.

Todos sufrimos en distintas medidas, pero eso no debería conducir al cinismo de modo inexorable. Al contrario, trabajamos para no pecar por ingenuos y poner la experiencia al servicio de la inocencia donde perviven las aspiraciones más justas. Porque nadie ignora que el mundo está jodido, pero que no nos tomen por boludos: si algo está claro, clarísimo, es que todo podría ser mejor —más amable, más justo, más fecundo— de no ser por ciertos hijos de puta en minoría absoluta y porque la convicción con la cual las mayorías defendemos nuestra inocencia no siempre siempre está a la altura que reclama la Historia; no siempre le ponemos el pecho como se debe a la opción de vida por lo contrario a nocere, por lo contrario a hacer daño — nuestra decisión consciente de pasar por acá haciendo el bien y disfrutando de este azoramiento que es estar vivos.

Haría falta cuidar la inocencia, protegerla, pasarle el plumero de vez en cuando, porque es la estantería donde está guardada y exhibida nuestra mejor parte, la belleza que querríamos que nos definiese, los potes y cuenquitos donde atesoramos las aspiraciones más altas. Hemos vivido cosas difíciles y seguramente sobrevendrán otras, pero no podemos permitir que nos caguen la estantería a piedrazos y después la desmonten de la pared. No está bueno resignarse a vivir el resto de la vida en una casa incompleta, mirando a diario la pared desnuda, la mancha que quedó donde había algo que nos gustaba tanto y nos conmina a vivir pensando en lo perdido.

El impulso hacia todo lo que es profundamente bello —el comportamiento digno, la fidelidad a los mejores sentimientos, la búsqueda de la justicia y de la verdad— no puede formar parte de lo reprimido. Tampoco hay que dejarse llevar de las narices por los impulsos, claro — eso sería lo ingenuo. Lo sensato es considerar las potenciales consecuencias de nuestros actos, así como un jugador de ajedrez multiplica variables en su cabeza. Pero nadie juega al ajedrez para perder o negarse a mover sus piezas. Vivir es asumir los riesgos de posibles reveses. Por eso —es la única explicación se me ocurre— inventé el tramo de la película de Scorsese donde Newland Archer y Ellen Olenska se la juegan por su amor. Al final les va mal, ahí el tramo que imaginé se reencuentra con el film real y con la novela de Edith Wharton; pero mi versión me gusta más, porque al menos experimentaron algo bello mientas duró en lugar de reprimirlo. En mi fantasía vivieron de un modo que, a diferencia de los que nunca se animan a nada, les permite además tener algo que contar.
Y no hace falta ser un elegido ni un héroe de novela —¡ni un ajedrecista avezado!— para apreciar las ventajas de ese camino. Lo entiende hasta el tipo de la canción de Tom Waits, ese que le rompió el corazón a su chica y le falló a los amigos a quienes había prometido acompañar siempre. El chabón sabe que deja mucho que desear pero no se da por vencido, porque es consciente de que reconecta con su inocencia cuando sueña. Y si hay algo que queda claro hoy, cuando levantamos la cabeza, miramos en derredor y no vemos nada muy edificante, es que deberíamos soñar más, mucho más, de lo que lo hacemos.
Ya entendimos, porque no somos ingenuos, que no hay forma de obtener garantías de que las cosas van a mejorar. Lo único que estamos en condiciones de garantizar, porque es lo que se juega hoy, es que cuando recordemos este tiempo dentro de treinta años lo celebremos como aquel durante el cual nos lo jugamos todo a resistir.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

