El silencio
Un centro de detención clandestino en el delta del Tigre
Cuando una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribó a la Argentina, en septiembre de 1979, los represores “escondieron” a 40 secuestrados de la ESMA en El Silencio, una isla de Tigre. La isla, situada en el arroyo Tuyuparé, había pertenecido a la curia de Buenos Aires y fue vendida de manera fraudulenta a los marinos. Aquella vez, los separaron en varios grupos: algunos prisioneros fueron tabicados, otros con los ojos a cielo abierto, ambos sin saber qué les esperaría en la densa vegetación de agua marrón, mosquitos y monte salvaje.
Ese lugar, alejado de todo y de todos, se había convertido en el “lugar perfecto” para los planes de la Armada, dentro del acuerdo con el Comando General del Ejército que en 1975, y después en 1976, subrayaba “la constitución de la Zona Operacional ‘Delta’” (a su cargo) a los fines del cumplimiento de lo determinado en la Directiva 404/75 (“la lucha contra la subversión”). Fue entonces que el delta del Paraná dejó de ser ese paisaje de infancia de generaciones de argentinos para convertirse en un espacio singularizado por la dictadura como zona prioritaria, ante el temor de que allí se gestara un posible frente guerrillero. “Por eso, el pacto entre el Ejército y la Armada para controlar la zona. Por eso, la ubicación de un campo clandestino de detención dependiente de la Armada dentro de la jurisdicción del Ejército”, escribe la historiadora Marisa González de Oleaga, autora del libro El Silencio. La dictadura en el Delta (editado por Tren en Movimiento), donde reconstruyó la experiencia de los detenidos desaparecidos en el centro clandestino que funcionó como satélite de la ESMA y, a la vez, auscultó la vida de los isleños durante la dictadura.
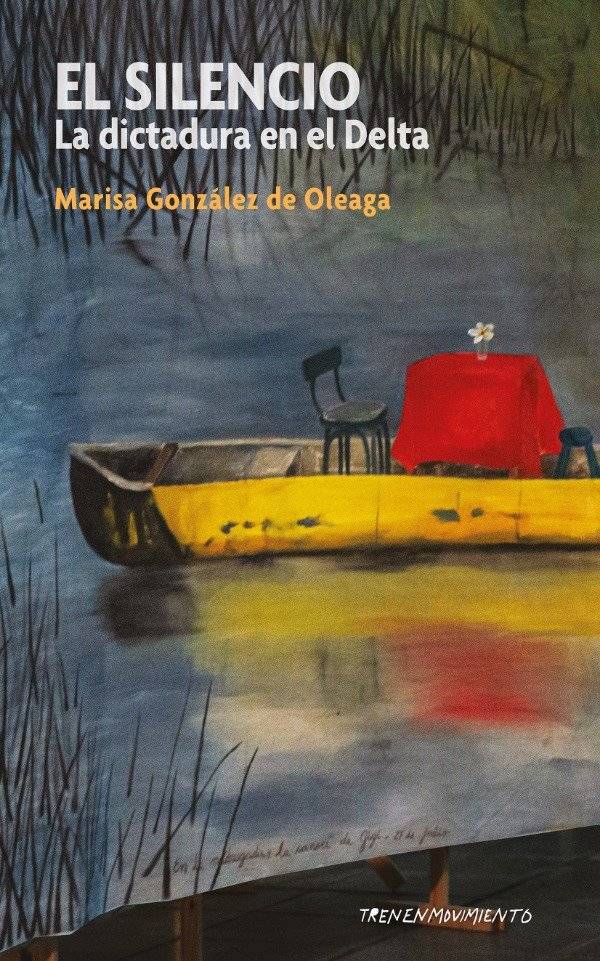
Marisa González de Oleaga tomó como punto de partida El Silencio, el libro pionero de Horacio Verbitsky publicado en 1995. Allí, el periodista descubrió que el campo clandestino de concentración funcionaba en la propiedad de fin de semana del Arzobispado de Buenos Aires, donde todos los años festejaban el fin de curso los nuevos seminaristas. Comprobó que la quinta El Silencio había sido el lugar de recreo del cardenal arzobispo de Buenos Aires y, según figura en las escrituras, había sido vendido en 1979 a los marinos —que usaron documentos falsos a nombre de un ex detenido de la ESMA— por quien era secretario del vicariato castrense durante la dictadura, Emilio Teodoro Grasselli.
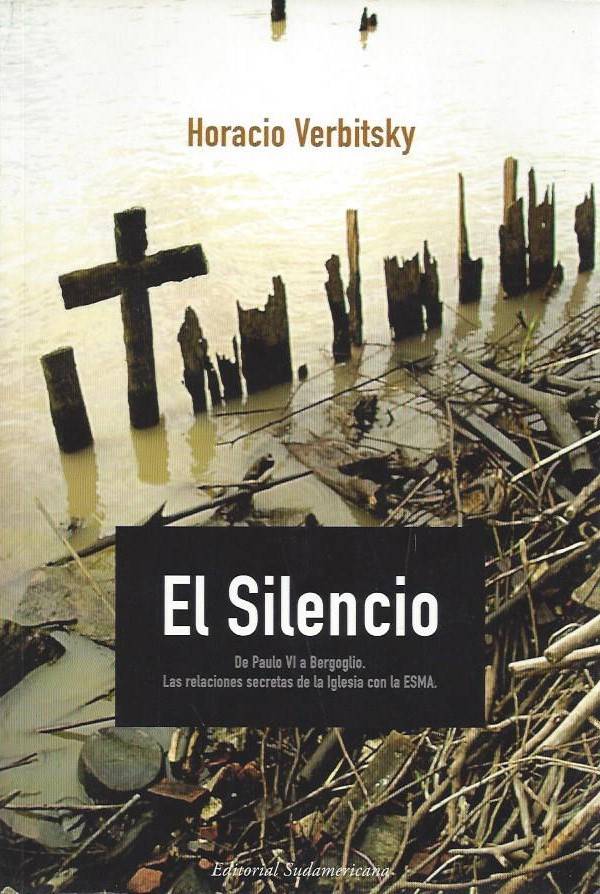
A partir de ese libro, sumado a nuevas denuncias y próximas investigaciones periodísticas, ya no se habló más de dictadura militar, sino de una dimensión mayor: los organismos de derechos humanos empezaron a hablar de dictadura cívico-militar-eclesiástica. La Iglesia, por caso, no sólo bendijo las armas de la dictadura y justificó la tortura con argumentos teológicos, sino que orbitó con fundamento dogmático. “Fue el cerebro que armó el brazo militar”, definió Verbitsky, que llegó a rastrear cómo se hizo la transferencia del predio donde pasaba su tiempo de descanso el cardenal Juan Aramburu. En 1980, los militares vendieron a manos particulares el terreno. Desde entonces la isla tuvo sucesivos dueños.
Aun así, la Justicia tardó décadas en llegar. En 1984, los organismos de derechos humanos habían denunciado la existencia de El Silencio en la CONADEP. En junio de 2013, el juzgado de Sergio Torres la había allanado por primera vez, a pedido de los sobrevivientes: todos los que pisaron tierra firme en aquel viaje salieron conmocionados porque el lugar permanecía intacto, cual si estuviera congelado en el tiempo. En 2015 fue la primera visita de los jueces de la causa ESMA III, con el juicio en su fase final. Por aquella época, El Silencio conservaba su fachada original: una “casa grande” de madera con varias habitaciones y, a pocos metros, otra “casa chica”, tipo garita, con el monte en sus espaldas.
“En la isla se comprobó que hubo una continuidad delictiva respecto a las condiciones de detención de los secuestrados en ESMA”, habían demostrado los fiscales de la megacausa ESMA. Prisioneros como Víctor Basterra, que perteneció al grupo de Los Capucha, relataron cómo se les tapó la cabeza y apenas se los dejó respirar por pequeños agujeritos en los que se filtraban los bichos costeros. Basterra recordaba los churrascos “salvadores” que hacía Thelma Jara de Cabezas, la detenida desaparecida que hacía la comida en la “casa grande” como nexo con la “casa chica”. Lo que se evidenció con los traslados es que permanecieron las condiciones de detención: los que estaban tabicados en la ESMA siguieron así en la isla; los que trabajaban como mano de obra esclava y sin capucha también continuaron en ese estado de vejación en el delta. A todos, sin embargo, los habían tratado de igual manera que en las salas de tortura del mayor centro clandestino del país. Les aplicaron picana y las humillaciones físicas y psicológicas más crueles, como los simulacros de fusilamiento y el submarino seco.
Hubo, en efecto, tres grupos de detenidos en El Silencio. Uno era parte de la llamada La Perrera, un conjunto de 23 personas sometido a trabajo esclavo y que se encargó de la refacción completa de la casa. El segundo, integrado por ex detenidos como “Cachito” Fukman y el “Sueco” Lordkipanidse, también mano de obra esclava, trabajaba principalmente en el monte. Cortaban madera de álamo y recolectaban formio —el hilo con el que se hacen las sogas—. Además, fabricaban dulces caseros. El tercer grupo era el más castigado: Los Capucha. Allí estaban, entre otros, Osvaldo Barros y Víctor Basterra. Tabicados, esposados y con grilletes, vivían encerrados en una especie de sótano con el piso de barro y el techo en la cara: 15 personas en un habitáculo irrespirable. En la travesía hacía la isla, Barros escuchó por radio la arenga del relator José María Muñoz y su célebre frase: “Los argentinos somos derechos y humanos”. Ese mismo día, el deporte le dio otro triunfo político a los militares: la Argentina venciò a la Unión Soviética por 3 a 1 en la final de la Copa Mundial de Fútbol Juvenil en Japón.
La historiadora, en su libro, sumó nuevas capas e imaginó otras formas de “agujerear” el silencio. Así fue como se propuso trabajar con las escuelas y con los estudiantes mayores de la primaria y secundaria. Para ello contó con el apoyo de maestras, profesores y directoras y con el entusiasmo de los escolares a los que “entrenaron” como investigadores, con sus fichas y sus grabadoras. Lo que empezó siendo algo parecido a una recreación del cautiverio de los detenidos desaparecidos en una isla en poder de la Armada acabó siendo un registro testimonial de la dictadura en el Delta.
Así lo sintetiza: “Lo que quería era intervenir de alguna forma. Me entero de que los chicos de las nuevas generaciones no tienen la más remota idea de lo que había pasado durante la dictadura en el Delta. Entonces les propongo que sean ellos los que hablen con el abuelo, con el vecino, con el padre. De manera muy curiosa, esos vecinos, esos abuelos, esos padres hablan con los chicos porque es un trabajo para la escuela. Y lo más importante y deslumbrante de todo es lo que les pasa a estos chicos cuando descubren ese pasado que les pertenece, pero que les fue secuestrado. Nadie se los había compartido”.
La investigadora, en rigor, enlaza varias historias: la de los que sobrevivieron para contarlo; la de los que fueron testigos silenciosos de la llegada de los cautivos; la de los jóvenes de hoy que recibieron miedo y desconfianza sin palabras y su propia historia, la de alguien que vive “entre dos mundos” y se obsesionó de manera difícilmente explicable para los demás con una historia que parecía no ser la suya. González de Oleaga es argentina y a los 15 años su familia decidió mudarse a España cuando recibió amenazas de la Triple A. De joven estudió en la Universidad Complutense de Madrid y hoy es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en España. El Silencio. La dictadura en el Delta fue parido tras 13 años de trabajo. Todo empezó cuando, después de comprar un terreno en el Delta, donde ahora vive cuando regresa temporalmente a Buenos Aires, escuchó que la dictadura había armado un centro clandestino. Le pareció algo tan sombrío y siniestro que se puso a investigar para tratar de comprenderlo.
Descubrió que El Silencio, sobre todo en la “casa grande”, estaban todos en el mismo espacio más allá de que no compartieran habitaciones. A la historiadora le interesó escudriñar los vínculos tanto entre los detenidos desaparecidos como de ellos con los captores. En el delta la gente vive acostumbrada al silencio; son de esos lugares donde la Iglesia y luego las fuerzas de seguridad del Estado han hecho un dispositivo de control, disciplinamiento y secretos. No lejos de Buenos Aires, sólo se puede acceder a esta maraña de ríos e islas por agua o por aire, lo que, además, garantiza la intimidad del lugar.

La quinta El Silencio no fue la única casa operativa usada por la Armada como anexo de la ESMA. Hubo otras, en las islas y en otras zonas del Gran Buenos Aires. En el cruce de diversos registros como narradora, donde se permite la reconstrucción histórica y geográfica tanto como el rigor científico y la construcción poética de la voz propia y de los otros, a González de Oleaga le atrae el trabajo con la memoria, en tanto transmisión colectiva que sigue en movimiento. Los jóvenes como creadores de su propia memoria en una herencia ambigua, llena de huecos.
Dice que hicieron falta muchas visitas, muchos mates a la tardecita, viendo la crecida del río o la bajante de las aguas, para encontrar isleños que quisieran hablar de lo que recordaban. Y los relatos más preciosos, por sinceros y pormenorizados, fueron los de las mujeres. Los isleños, contrariamente a lo que se supone, y si son convocados a participar, tienen el deseo de quebrar el silencio. Algo que ya no resulta incómodo y que permanece inconcluso, en el desborde de la propia publicación del libro.
“Me siguen llegando audios de personas que escucharon a sus mayores contar y describir situaciones traumáticas de la presencia militar, gente que me manda mails para comentarme lo que vio en el río en aquellos años y no son pocos los que llegan todavía a mi muelle, dan las palmas para avisarme de su presencia y relatarme algún suceso o alguna escena por si fuera de mi interés —escribe en un fragmento del libro—. La gente de la isla contó y seguirá haciéndolo, pero a su tiempo y a su manera. Y fue esta forma de contar que no se cierra, que se prolonga y que es presente la que aminoró mis propios ruidos y la que me dejó entender, finalmente, qué me había impulsado a emprender el camino”.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

