El poder y la gloria
Una relectura de los dilemas de hoy —Palestina incluida—, a partir de los relatos de Graham Greene
Semanas atrás me acordé de The End of the Affair. Hablo de la novela que Graham Greene publicó en 1951 y fue adaptada al cine en más de una oportunidad. Cuenta la historia de un escritor, Maurice Bendrix, que repasa las circunstancias que pusieron fin a su amorío con una mujer casada. Esta mujer, Sarah, es católica; y el relato en primera persona es la invectiva de Bendrix contra el Dios a quien responsabiliza por su infelicidad. Leí la novela hace mucho —fines del siglo pasado—, pero nunca olvidé la ferocidad con que Bendrix interpelaba a la figura divina. A esa altura ya no me consideraba un practicante, pero aún así me impresionó que Greene, un escritor católico, se hubiese animado a decir ciertas cosas a mediados del siglo XX. "Te odio, Dios", dice Bendrix, "te odio como si existieras".
En momentos como estos, es difícil no sentirse exasperado como Bendrix. No contra ese Dios en particular, en quien ya no creo, por lo menos del modo en que demandan que se le crea. Pero sí contra esa fuerza informe que algunos llaman destino y otros mala suerte, y que en los últimos años se ensañó con este país, o por lo menos con la mayoría de su gente, que sólo querría vivir modestamente bien y dejar vivir.
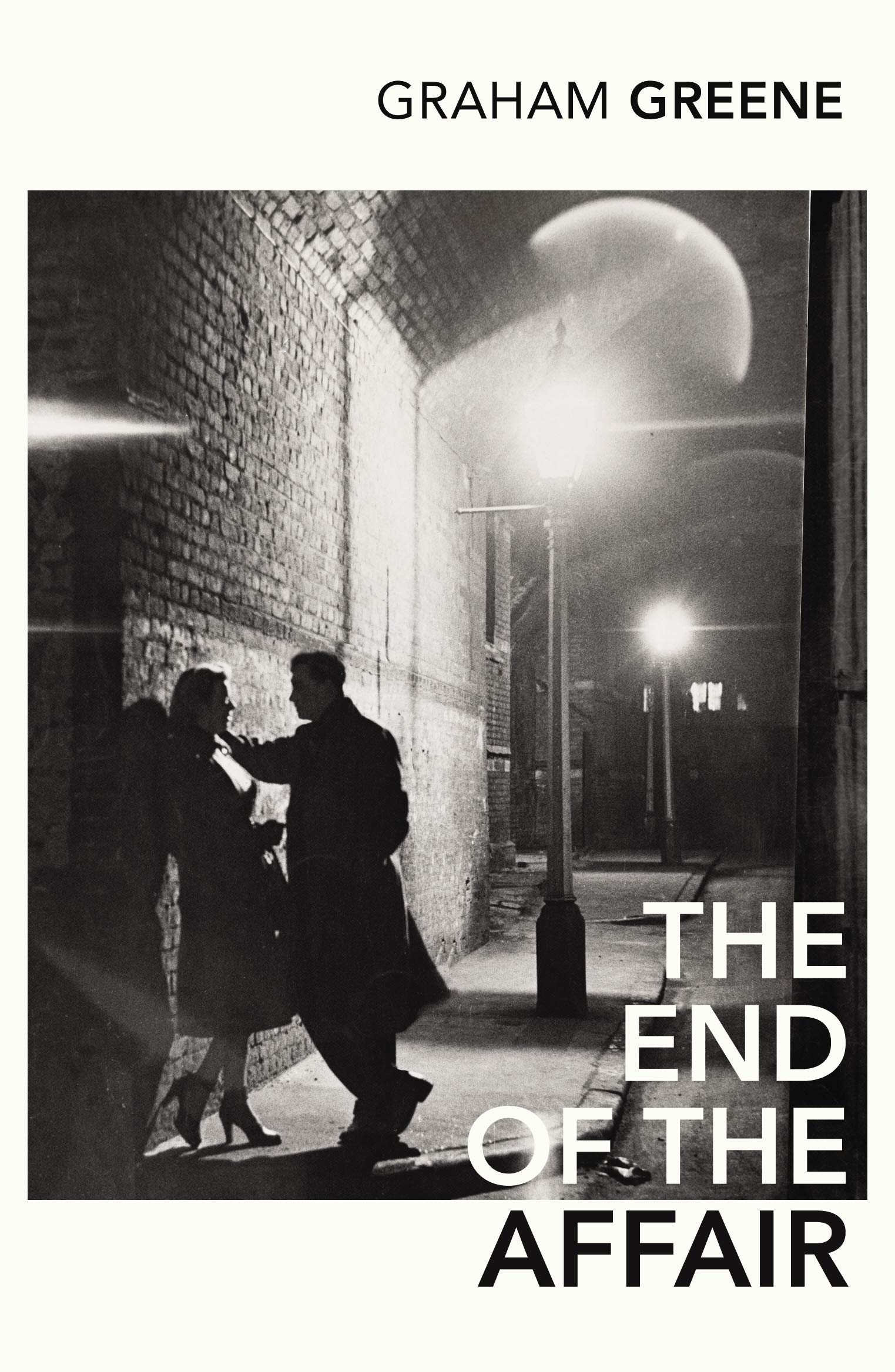
A veces miro en derredor y no veo más que gente jodida que goza de impunidad, mintiendo como quien eructa y entregada a la compulsión de hacer daño. Personajes arropados por una cacofonía de voces que repiten sus consignas, sin preguntarse qué significan y si se corresponden con la realidad, porque les basta con saber que esos ruidos irritan y confunden a la gente que odian — o sea, a nosotros. Uno los oye decir cualquiera sin despeinarse y piensa cuán orgulloso estaría aquel a quien conocemos como el Padre de la Mentira, el Señor de las Moscas. (Eso es lo que significa, literalmente, Belcebú.) Esa gente tiene una dedicación tan extenuante al mal, a producirlo y a vociferarlo, que a veces me dan ganas de reescribir a Bendrix, alzar un puño y gritar: "Te odio, Satán, te odio como si existieras".
Graham Greene no era católico por formación. Se convirtió en 1926 para casarse con Vivien Dayrell-Browning, que sí lo era. Pero se tomó el asunto en serio, o al menos encontró en el drama esencial del mito católico un escenario para interpretar su vida, y en consecuencia los dilemas morales que poblarían sus novelas. Cuarto de seis hijos de una familia acomodada —su madre era prima de Robert Louis Stevenson, el autor de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde—, padeció el distanciamiento afectivo propio de la educación inglesa de esos tiempos: estar en manos de una niñera durante todo el día hasta que al caer la tarde te llevan al encuentro de tu madre, que juega y conversa un ratito y enseguida te despacha a dormir. "El primer recuerdo de mi vida —dice Greene en su autobiografía A Sort of Life— es estar sentado en mi cochecito, en lo alto de la colina, con un perro muerto a mis pies". El bicho había sido arrollado en la calle, y a la niñera no se le ocurrió modo más práctico de trasladar el cadáver a casa.

La hipersensibilidad de Greene se exacerbó durante su escolarización, que encontró intolerable a pesar de que —o precisamente porque— su padre era director del establecimiento. Fue entonces que se le dio por jugar a la ruleta rusa con frecuencia, con un pequeño revólver, "casi femenino", que birló a un hermano. También intentó suicidarse con una sobredosis de aspirinas. Su padecimiento fue tan ostensible que sus padres lo enviaron en 1920 a psicoanalizarse, un ejercicio que la discreción inglesa todavía hallaba escandaloso. Pero le vino bien, y con el tiempo le hizo caso a Freud y consiguió "transformar la miseria histérica en infelicidad común y corriente".
A poco de graduarse comenzó a trabajar como periodista. (Así fue que trabó contacto con la que se convertiría en su esposa, que le reprochó por carta un error en que había incurrido respecto de un rasgo de la doctrina católica: ah, el karma de los tipos inteligentes que se fascinan con las mujeres que los cuestionan.) Entre otros temas escribía de cine, lo cual lo metió en problemas en 1937, cuando en una crítica sugirió que sexualizaban a la estrella infantil Shirley Temple de un modo que los clérigos y los hombres de mediana edad disfrutaban especialmente, según cuenta en su otra autobiografía, Ways of Escape. Se comió un juicio de la Twentieth Century Fox por difamación y sus superiores recomendaron una vacación en el extranjero. Greene se fue a México, temporada a la que le debemos la inspiración para una de sus mejores novelas, El poder y la gloria (1940).

Ya era un escritor reconocido cuando su hermana Elisabeth, que trabajaba para el servicio secreto inglés, lo conchabó como espía. La tarea le pareció ideal porque incluía ingredientes que le encantaban, como la excusa perfecta para viajar a lugares exóticos mientras escapaba de sus depresiones. "Todo novelista tiene cosas en común con un espía", escribió en A Sort of Life. "Hay que observar, parar la oreja, buscar motivos, analizar personalidades y, al igual que en el servicio a la literatura, hay que ser inescrupuloso". Durante la Segunda Guerra fue enviado a Sierra Leona, donde pasó meses codificando y decodificando mensajes secretos. (Lo cual me recuerda al Rodolfo Walsh que amaba esos desafíos intelectuales y decodificó en Cuba los mensajes que anticipaban la invasión a Bahía de los Cochinos). En África Greene trabajó a las órdenes de Kim Philby, de quien tiempo más tarde —en los '60— se deschavó que era doble agente al servicio de los rusos.
De ese modo terminaron de configurarse los rasgos esenciales de los relatos de Greene. En primer lugar, el escenario exótico: El poder y la gloria transcurre en México, El tercer hombre en la Viena bombardeada de posguerra, El americano impasible ocurre en Vietnam, Nuestro hombre en La Habana en Cuba, Los comediantes en Haití, El cónsul honorario en Corrientes, Argentina. (Este libro está dedicado "a Victoria Ocampo, con amor, en recuerdo de las semanas felices pasadas en San Isidro y Mar del Plata".) En segundo lugar, el dilema moral que pone en riesgo la virtud del protagonista. (En El cónsul honorario el doctor Edward Plarr se debate entre la lealtad a sus viejos compañeros de colegio, devenidos militantes de la izquierda clandestina, y la que debe a Charley Fortnum, el diplomático del título, a quien secuestraron por error para pedir rescate.) Y en tercer lugar los padecimientos amorosos, que a menudo cobran la forma de un triángulo, donde Greene se pone a veces en la piel de quien mete los cuernos —como Bendrix en The End of the Affair— y otras en la piel del corneado, como el Fowler de El americano impasible. (Que, al igual que Greene, está casado con una mujer católica que no le concede el divorcio.)

Greene fue fiel a la máxima que recomienda a los escritores hablar de lo que saben; y él sabía de los países en los que se instalaba, sabía de espías e intrigas políticas y sabía de tironeos amorosos. (The End of the Affair está dedicada sucintamente "a C.", en quien es inevitable ver a Catherine Walston, la mujer casada que al poner fin a ese amorío inspiró la rabia que Bendrix exuda en la novela). Pero en el fondo su búsqueda es la de todos los artistas que usan su tarea como herramienta filosófica.

En Ways of Escape Greene cita a su amigo Herbert Read diciendo algo que también describe su propósito: "'Gloria' es hoy una palabra desacreditada... La arruinó su asociación con la grandeza militar; se la confunde con la fama y la ambición. Pero la verdadera gloria es una virtud privada y discreta, que sólo se concreta en soledad". Ese "sentido de la gloria" también ilumina a Greene, en tanto deseo que explica una vida vivida tratando de conservar algo parecido a la virtud —una plenitud íntima, tirando a secreta— en un mundo que hace lo imposible por arrebatártela y convertirte en un indigno más, parte del rebaño de los que viven diciendo mentiras, haciendo daño y construyendo una obra consagrada al Señor de las Moscas.
Más vale solo
La única vez que jugué a ser Graham Greene fue a fines del año 2000. Tenía en la cabeza una historia inspirada por un hecho real: poco después de finalizada la Segunda Guerra, un avión privado de origen inglés se había estrellado en nuestra cordillera, llevando entre sus pasajeros a un correo del rey británico y a un empresario palestino. ¿Qué hacía gente tan peculiar, sobrevolando la Argentina del primer peronismo? Imaginé un relato que articulaba una respuesta y le conté el argumento a la periodista española Ana Tagarro, que dirigía una revista llamada Planeta Humano y estaba de visita en Buenos Aires. También le dije que no quería armar al personaje palestino leyendo libros, mi intención era viajar a esas tierras, conocer a su gente, llenar mis pulmones del perfume del lugar; esas cosas que se dicen durante una cena bien regada. A los pocos meses llamó desde Madrid, preguntándome si todavía quería ir a Palestina. El detalle era que acababa de estallar la segunda Intifada, que detonó una provocación del infame general Ariel Sharon. Ana no había conseguido a ningún periodista español lo suficientemente demente para meterse en ese quilombo. Y no le quedó otra que apelar a un narrador de origen argentino que estaba loco en la medida adecuada, aún al costo de encarecer el precio de su cobertura con un pasaje extra Buenos Aires-Madrid que añadir al Madrid-Tel Aviv.

"Tú escribes para mí un artículo sobre la Intifada, y una vez ahí puedes hacer la investigación para tu novela", me propuso, imagino que consciente del subtexto fáustico. Y yo agarré viaje en menos de un segundo. Era una forma ideal de escapar por arriba del laberinto en que se había convertido mi vida acá, encallada entre dos divorcios: de una relación tan tortuosa como interminable y de la profesión periodística, con la que atravesaba una crisis que parecía terminal.
Abordé en Madrid un vuelo de El-Al después de sobrellevar un triple interrogatorio digno de la KGB y de que revisasen hasta el bollo de mis medias. Llegué a Tel Aviv de noche y a la mañana siguiente estaba en Jerusalén. Conocí a quien sería mi fotógrafo, el catalán Pasqual Gorriz, en la Puerta de Damasco, y a la media hora estábamos esquivando palos de los soldados israelíes que impedían a los musulmanes el acceso a la mezquita. A partir de entonces, las semanas crecieron en intensidad.

Fuimos a un suburbio palestino donde el piberío incendiaba vehículos abandonados y nos emboscaron entre dos fuegos desde puestos militares, contra el muro de una casa derruida; todavía recuerdo la vibración de las balas israelíes contra la pared que nos protegía. (No nos mataron porque no se les cantó, nomás.) Visitamos una casa palestina a la que habían desalojado de un bombazo —vi un ventilador de techo derretido como una flor mustia y una valija flambeada, llena de zapatitos infantiles— y salimos a los pedos cuando un par de chicas con las que acabábamos de intercambiar números telefónicos nos avisaron que iban a bombardear la casa otra vez, en cualquier momento. Pasamos con el auto justo por el medio de una batalla desigual: de un lado volaban piedras, del otro lado tiros. (Toda un experiencia, moverse entre balas que zumban.) Pasqual fue brevemente secuestrado durante una manifestación, por palestinos que le vieron pinta de ruso; por suerte habla árabe y es persuasivo, y consiguió que lo dejasen ir. (Hombre de variados talentos, Pasqual. Entre ellos uno no menor, el de dominar el volante con las rodillas mientras arma un faso de haschisch). Fuimos subidos a una van y llevados a ciegas al sitio secreto donde vivía una pareja mixta: chica judía y chico palestino, que por defender su amor corrían peligro de muerte. Ella toleró la entrevista hasta que llegó la hora en que empezaba el capítulo diario de Muñeca brava, la novela con Nati Oreiro.
Esos recuerdos vuelven a la superficie en estos días, cuando me topo con las imágenes de lo que pasa allá por enésima vez y oigo contar niños muertos. No pretenderé ni por un instante adoptar una posición ecuánime en la que no creo. No hay equilibrio posible entre un hormiguero y una empresa de exterminación. El Estado de Israel tiene derecho a existir pero su política hacia el pueblo palestino es criminal, un apartheid de manual. Hablo de un sistema concebido por mentes perversas, para torturar, hambrear, discriminar y enloquecer a un pueblo entero, los 365 días de cada año. (El muro que levantaron después de aquella Intifada está pensado para tornar imposible la vida cotidiana: su traza se mete adrede entre los palestinos y sus lugares de trabajo, o sus escuelas, o el hogar de sus padres, de modo de obligarlos a atravesar un checkpoint militar —y por ende una nueva humillación— a cada rato.) Nadie le niega al Estado de Israel derecho a protegerse, pero lo que está haciendo ahora no es defenderse. Si el debilucho al que aterrorizas a diario se anima un día a tirarte a un bife y por eso volvés a cagarlo a golpes, tu violencia no será el ejercicio de un derecho sino la reafirmación de tu supremacía.

En estos días veo pasar por las redes mensajes que, con tal de defender el daño que inflige el superpoderoso ejército israelí, dicen que los palestinos ponen a sus hijos adrede debajo de las bombas. Esa necedad trágica, que debería avergonzar a quienes la profieren de modo de llamarse a silencio para siempre, es un reflejo de los mecanismos patológicos con que los servidores del Señor de las Moscas describen nuestra realidad. Están a cinco segundos de decir que los palestinos sacrifican a sus críos para cobrar la Asignación Universal por Hijo Bombardeado.
Ese rincón de Medio Oriente es un nudo gordiano que, como tantos, ansío ver cortado antes de morir. Su prolongación no beneficia a nadie, ni siquiera a los que creen sostener las cartas ganadoras. El precio que los ciudadanos israelíes pagan por vivir en esas condiciones no se lo deseo a nadie. En el 2000 conocí allá a una mujer argentina de La Plata, amiga de Skay y Poli, a quien le llevé un regalo de su parte. Era la mujer más encantadora, típica progre argenta, con una mirada respecto de nuestro país y del mundo idéntica a la nuestra... salvo en lo referido a Israel, donde su discurso se volvía derechoso hasta el límite con el fascismo. Su doble faz quedó en evidencia cuando contó que mandaba a su hijo lejos de Israel, para que no fuese convocado a sumarse al ejército como todos los y las jóvenes hacen allí, en disposición permanente. Quería que cagasen a tiros a los palestinos pero que lo hiciesen otros, no su nene. Y lo decía con una sonrisa, sin percibir en esto contradicción alguna.

Ese mismo año conocí también a un fotógrafo israelí, amigo de Pasqual. Había cumplido varias veces con el servicio militar, hasta que se cansó de matar críos. Cuando lo llamaron otra vez, se negó a presentarse. Lo metieron preso y se bancó la cárcel y el escarnio social. Ya liberado, ese año 2000 estuvo con nosotros, codo a codo, documentando con imágenes la barbarie que produce la última tecnología bélica cuando responde a una salva de cohetes rudimentarios. (Recuerdo que caímos con Pasqual en Belén, y la encontramos desierta, y no entendimos la razón. Después nos enteramos de que una reportera alemana había recibido una bala explosiva israelí que le vació el estómago, y que todo el mundo se había ido detrás de su ambulancia.)
Volví siete años más tarde, a culminar la investigación de la novela que tenía entre manos (no la del avión, que todavía no escribí, sino otra con trasfondo de Intifada que se llama Aquarium) y Pasqual me llevó a cenar a casa de la familia de este chico. Era otra persona. Ya no quedaban rastros del objetor de conciencia que había conocido. Ese hombre había perdido toda luz, ahora proclamaba que la única solución al "problema" palestino pasaba por la violencia que había rechazado hasta el punto de bancarse la prisión. Sólo puedo pensar que la presión fue demasiada. Hay sociedades —nosotros lo sabemos— que complican hasta lo indecible la posibilidad de conservar esa virtud discreta de la que hablaba Herbert Read, y a la que Graham Greene aspiraba también. Cuando tu bienestar depende de la explotación y la represión de quienes están en la base de la pirámide social, toda pretensión de virtud es ilusoria.

Esa es la dificultad a la que se enfrenta Bendrix en The End of the Affair, porque él quiere imaginar a un Dios prístino, "simple como una ecuación perfecta, tan claro como el aire". Y la realidad que tiene delante —un momento clave de la novela transcurre durante la Segunda Guerra, en pleno bombardeo alemán sobre Londres— le hace dudar de la criatura a cuya imagen y semejanza habríamos sido creados. "Cuán retorcidos somos los humanos —reflexiona—, y aun así dicen que nos creó un Dios".
Si ese dios fuese tal cual dicen las Escrituras —caprichoso y errático, que crea a la humanidad y después se arrepiente, le envía el diluvio, unge a un pueblo y diezma a otros, envía pestes y condena a niños primogénitos perfectamente inocentes—, estaríamos hablando de una criatura harto poderosa, sí, pero que antes que devoción merece que se abomine de ella. En algún sentido, la parábola de Bendrix se parece a la del bíblico Job. Ambos obtienen sobradas pruebas del poder de Dios, pero en el proceso entienden que no pueden creer en alguien tan indigno de confianza. Por eso Bendrix cambia su furia por resignación y termina dándole la espalda: "Oh Dios —le dice al final—, ya hiciste suficiente, ya me quitaste suficiente, estoy demasiado cansado y viejo para aprender a amar, dejame solo para siempre".
El inglés inquieto
La vida de Graham Greene puede ser leída como una sucesión de crisis de fe. Todo lo que hizo lleva la marca del dualismo cristiano, ese tironeo constante entre la atracción del pecado y el deseo de salvar el alma accediendo a la gracia. En la crítica a un volumen que recogió sus cartas, una periodista de The Nation resumió en 2009 algunas de las contradicciones aparentes que definen su personalidad: "Católico devoto y eterno adúltero... autodestructivo, minuciosamente disciplinado, delirantemente romántico, amargamente cínico... comunista de salón, monárquico oculto... cruzado antiimperialista y parásito post-colonial". Con los años terminó definiéndose como un "católico agnóstico", lo cual constituye un oxímoron de aguda belleza. Porque el catolicismo es fe ante todo, el salto al vacío, mientras que el agnosticismo es la actitud reticente de aquel que no encuentra en la realidad elementos para dar por buena la existencia de Dios. Lo cual sugiere que sabía que no existía tal cosa, pero seguía apegado a la poesía de ese credo, a su forma de simbolizar la lucha vital, de buscar sentido al sufrimiento inescapable.

Me hace gracia que su fama y su definición pública como católico le hayan permitido interactuar con algunos de los dueños del tinglado. Novelas como El poder y la gloria fueron condenadas por el Santo Oficio, pero eventualmente conoció al papa Paulo VI, que le dijo: "Señor Greene, ciertas partes de sus libros pueden ofender a algunos católicos, pero usted no debería prestar atención a esas cosas". Su antecesor Pío XII había leído The End of the Affair, lo cual movió a Greene a reflexionar en Ways of Escape: "Qué lectura más extraña, para un papa".
Hay un pasaje de esa autobiografía que describe otro desencanto, aquel que lo llevó a renegar de la razón de Estado que alegan las naciones cuando quieren justificar ciertos actos. Dice que se vio obligado a interrogar a "un marinero escandinavo que venía de Buenos Aires y del que se sospechaba que era un agente alemán. Yo sabía gracias a un informe que se había enamorado de una chica de Buenos Aires — una prostituta, probablemente, pero de la que estaba enamorado de verdad, de un modo muy romántico. Le dije que si confesaba podría volver a ella, pero que si callaba lo mantendría preso hasta que terminase la guerra. '¿Y cuánto tiempo imaginás que te va a ser fiel?' Me enojaba hacerme cargo de un trabajo sucio para el cual no me había comprometido. Abandoné el interrogatorio de forma prematura, sin haber obtenido resultados, odiándome. Si hasta podía ser inocente. Al demonio, pensé entonces". Y así puso punto final a su carrera como espía.
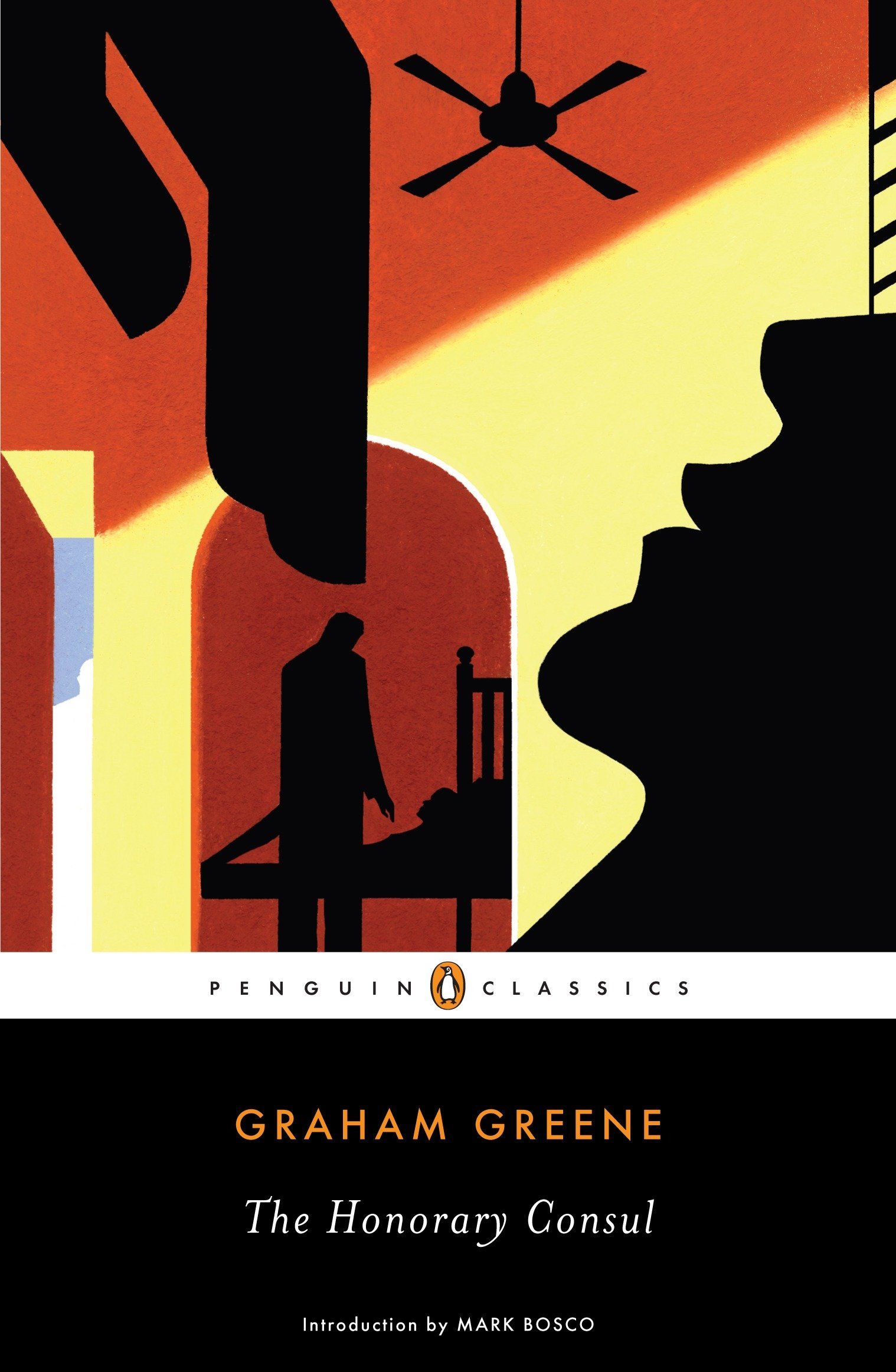
Contaba con la vocación del escritor, la tabla que lo salvó siempre de hundirse. Una tarea particular, que concede el privilegio —que podés o no tomar, por supuesto— de no obligarte a justificar lo injustificable, como vemos hacer a diario a mercenarios de la prensa y a momias como Vargas Llosa. Escribir te permite contemplar la vida de modos para los cuales no hace falta suscribir compromisos ni guardar obediencias. "Me pregunto —piensa Greene en voz alta, en un pasaje de Ways of Escape— si de ser visibles desde lo alto, como las vería un dios, las huellas de nuestros viajes por el globo no tendrían el mismo diseño de las líneas de la mano".
Según Greene, cuanto más sabio es un autor respecto de su propia persona —cuanto más se conoce a sí mismo—, mayor distancia puede tomar de sus personajes y así concederles espacio para crecer. A aquellos que tratamos de saber siempre un poquito más y de entender un poquito mejor, el espectáculo de la estulticia persistente nos saca de quicio, nos hace bramar contra el cielo — nos roba el equilibrio, como a Bendrix. Es duro interpelar a un poder brutal que no puede dar razón de sí mismo, que no cuenta con más argumento que su fuerza, que se niega a oír y así a considerar que el rumbo que adoptó y en el que insiste conducirá a una ruina general de la que tampoco saldrá indemne. El proyecto político minoritario que amenaza al mundo se parece al Yahvé de las Escrituras: alguien que intimida con su potencia, pero que fracasa reiteradamente a la hora de ganar nuestro respeto; que está en condiciones de garantizar el Apocalipsis pero se niega a colaborar con nuestra felicidad.

Si algo enseña el derrotero de Graham Greene, testigo de tantos de los dramas del siglo XX, es que hay que conservar el temple y tomar precauciones para no derrapar. En La Odisea, los marinos que acompañan a Ulises se llenan los oídos de cera, protegiéndose del canto de las sirenas. Saben que esas criaturas producen música para distraer a los navegantes, de modo que sus barcos se estrellen contra las rocas y así tener la posibilidad de saquear el naufragio. Deberíamos hacer algo parecido, para que las voces estridentes de las sirenas electrónicas —que como sus antecesoras mitológicas, son carnívoras— no precipiten nuestra ruina y se ceben con los despojos de los seres que amamos. El imperativo de estos tiempos es atravesar el tramo peligroso sin responder a la locura que nos rodea.
Muchos de los problemas que padecemos siguen siendo los mismos de los cuales Greene dio cuenta: la codicia desenfrenada que está detrás de cada guerra, la explotación del hombre por el hombre, el racismo y el colonialismo, la crueldad innecesaria. En estos días se repitió como farsa un argumento que ya había desarrollado en El tercer hombre. En aquel relato que también vertebró un film inolvidable de Carol Reed, un reverendo hijo de puta llamado Harry Lime hacía guita en la Viena de post guerra vendiendo penicilina trucha en el mercado negro. Esto redundaba en la muerte de todos los internados en hospitales que, en vez de recibir el antibiótico que necesitaban, eran inoculados con placebo — entre ellos niños, por supuesto, como los críos a los que hoy matan en Medio Oriente con la excusa de una guerra que no es tal. Acá supimos hace pocas horas de un turrito que vendía vacunas truchas a cinco lucas la dosis, un Harry Lime línea Pepsi. Una cosa es la viveza que te birla unos mangos, pero otra muy distinta es la que abre paso al contagio y la muerte.

Sobre el final de Ways of Escape, Greene cuenta que el entonces Presidente Allende lo invitó a almorzar a comienzos de los '70. En esa ocasión un diario de Santiago de Chile al que define como de derecha le informó a sus lectores —¿ven que las fake news no son novedad para los ne(cr)oliberales?— "que el Presidente había sido engañado por un impostor", sugiriendo que Allende había recibido a alguien que no era Greene pero presumía de serlo. "Me encontré sacudido por una duda metafísica", escribe Greene. "¿Había sido yo un impostor todo este tiempo?"
El truco es timonear la existencia sin renunciar a la virtud, pase lo que pase alrededor. Porque uno puede alzar un puño y putear a dios o al diablo por su circunstancia, pero la decisión de no estar a la altura de nuestros principios no es ajena: es personal. No sea cosa que un día descubramos que cedimos control de la vida a alguien que no es quien queríamos ser, sino un impostor que se ríe de nosotros en el espejo.

--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

