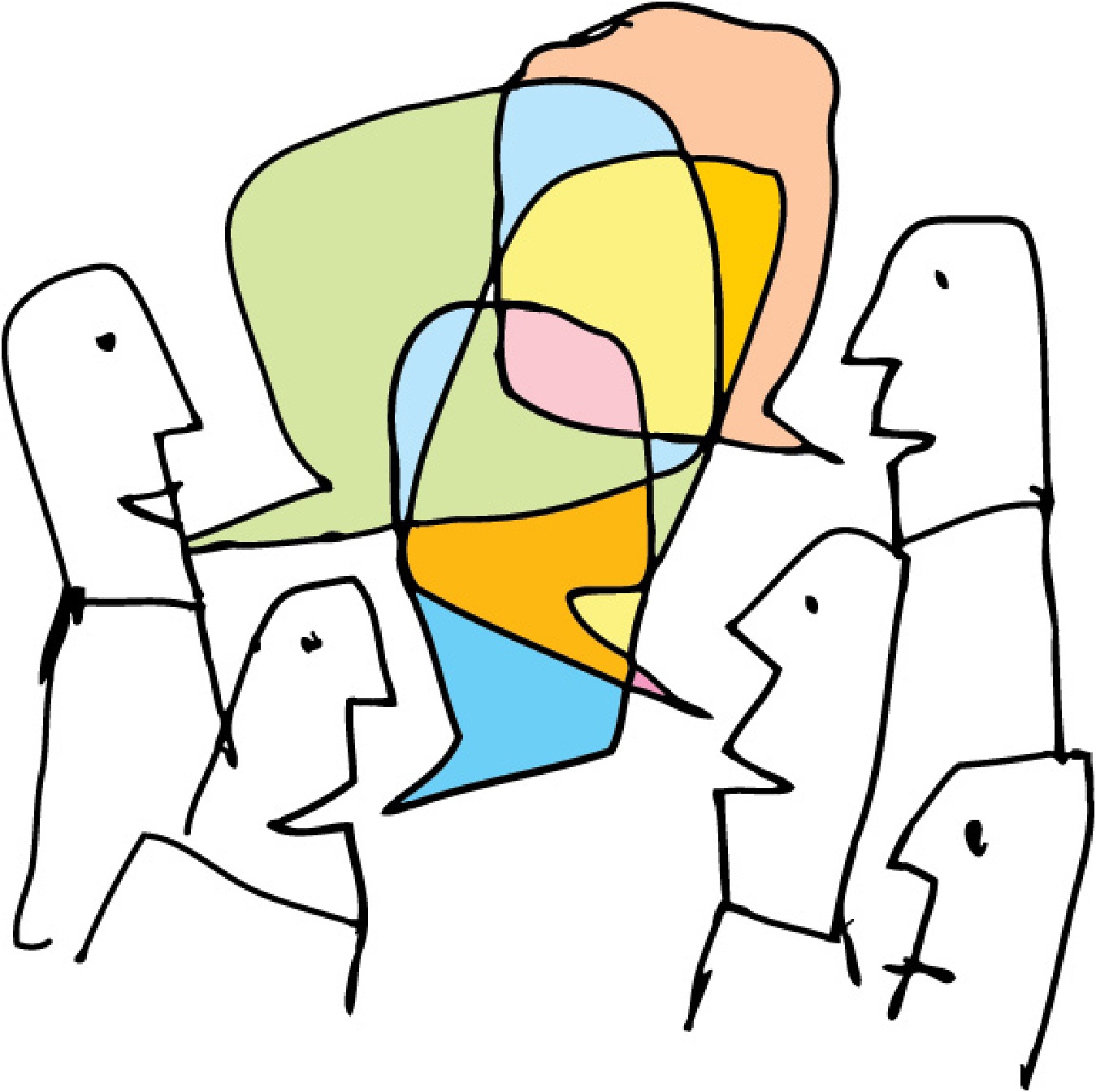El lenguaje que nos empobrece
Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento
El lenguaje es una capacidad que tenemos los seres humanos para expresar pensamientos, sentimientos e ideas. En verdad es un sistema de signos que utilizan las comunidades para vincularse y comunicarse en forma oral y escrita, pero tiene una particularidad que lo hace más importante y es que su utilización distingue a los sapiens vivos del resto de la escala animal, ya que somos los únicos que poseemos la aptitud para comunicarnos en forma sistematizada y comprensible y eso se hace mediante el uso de un lenguaje.
Las palabras y sus significantes y significados son una convención social aceptada como tal y en ese sentido tiene vigencia pero también puede modificarse.
Los tiempos, las culturas, los modelos económicos y los sentidos otorgan distintos valores a similares palabras e incluso hacen desaparecer a algunas y surgir a otras.
En cierta medida el lenguaje humano, cualquiera fuere su origen, su tiempo y su sentido, es uno de los cimientos más firmes y profundos de todas las sociedades. Modela un uso social a partir de su función representacional mediante signos (Saussure) o puede convertirse en un “juego de lenguajes” según los contextos (Wittgenstein), pero sin duda está en el centro neurálgico de la vida cotidiana de los seres humanos.
Somos los que nuestras palabras orales y escritas expresan, se dice, y desde ese sentido vale introducirse en el mundo que vincula las palabras con los medios de comunicación y desde ahí analizar posibles consecuencias que dependen del carácter y contenido de esa vinculación.
En el imperceptible contrato que vincula a los medios con sus audiencias, estas tienen el derecho de defender sus intereses y no son el libre albedrío ni el rating, como muchos creen, los que establecen la relación del emisor y el receptor.
Esta búsqueda se aparta del común entender sobre las “malas palabras” como valor en sí mismo o como valoración cultural. Ya Fontanarrosa nos dejó su inolvidable participación en el Congreso de la Lengua jugando con el concepto, al decir: “¿Por qué son malas las palabras? ¿Les pegan a las otras? ¿Son malas porque son de mala calidad? ¿Tienen actitudes reñidas con la moral?” Un modo muy didáctico de reponerlas en su lugar: el de simples palabras.
No es desde esta perspectiva que nos interrogamos sobre la vinculación del lenguaje con los medios masivos, sino desde la inquietud por comprender si esa vinculación ofrece distintos resultados de acuerdo al espacio social al que pertenezcan los seguidores de esos medios y cómo impacta distinto en la medida en que es desigual la formación educativa y la condición económica de esos mismos sujetos.
Volviendo a Wittgenstein, creemos que los límites del lenguaje son los límites del mundo para cada persona. La pérdida creciente de soberanía sobre lo que se dice, en función de los recursos lingüísticos con los que se cuenta, es un dato indiscutido de estos tiempos.
Por eso creemos, sí, que existen malas palabras (no palabras malas) y que son malas en función de su incidencia sobre conductas que, al naturalizarse y formar parte de la vida de cada persona, la posicionan de determinada manera en el mundo y colaboran en construir desigualdad social.
No cuestionamos las palabras desde la pacatería, la superioridad de alguna formación o el juicio sobre quien las utiliza. Se cuestiona cómo una posición encumbrada en la circulación del lenguaje en determinado tiempo y lugar (estos medios de comunicación, estos tiempos, esta Argentina) colaboran de manera inadvertida para algunos —aunque no tanto para otros—, a poner en su lugar al público al que se dirigen, que en muchos casos no tiene cómo construir un mejor lenguaje que lo libere de cierta ubicación social que limita sus posibilidades de acceso a más y mejores posiciones en el aspecto educativo, económico, cultural, laboral y social.
El uso en los medios de comunicación de un lenguaje tosco, pobre y pleno de vulgarismos y vulgaridades no es necesariamente una muestra de fracaso lingüístico ni habla de la incapacidad de quien lo utiliza. Parece ser algo diferente, con una intencionalidad atada a la disputa de las audiencias, a contactar con el público que los consume.
La rusticidad del idioma es elegida por muchos comunicadores como una declaración sobre sí mismos, vista como un acercamiento al lenguaje considerado popular que creen conveniente para su rol de periodistas, comunicadores o intermediarios entre los fenómenos de opinión pública y la sociedad.
Pueden ser útiles las coloquialidades del idioma para acentuar una idea, alguna vez, probablemente cuando no haya otra forma de hacerlo o la circunstancia lo exija: la necesidad del énfasis estridente, el insulto que otorga tono y contundencia en sucesos puntuales: un debate asambleario, la viva voz de la calle, la discusión enérgica. Pero su uso constante en los medios de comunicación sólo colabora con el perjuicio del lenguaje en vastos sectores de la población, que tampoco encuentran en sus casas o sus grupos de pertenencia cómo expresarse mejor.
El lenguaje juega también un rol en las opciones de las que formamos parte para ingresos laborales, educativos, sociales. El vocabulario y la comprensión lectora juegan en estas elecciones un papel central. Si el lenguaje está empobrecido, también se empobrece el modo en el que el sujeto participa de la dinámica social de su tiempo. Si lo que el grueso de la sociedad escucha viene de estos formadores de opinión, sus posibilidades de acrecentar el lenguaje están sufriendo una pérdida vital que incidirá no sólo en sus desarrollos personales sino en los de la sociedad toda.
Es recurrente hoy en los medios el uso de palabras —emitidas por profesionales formados en instituciones especializadas— hasta hace poco reservadas a los jóvenes, a la privacidad del hogar, al lenguaje carcelario, al momento del enojo o el descontrol. Es cotidiano escuchar en los programas de televisión insultos, vulgaridades y ramplonerías al por mayor: “boludo”, "morfar”, “laburo”, “hijo de puta”, “me chupa un huevo”, “guita”, “bondi”, “sorete”. No hablamos de la ficción novelada que tal vez requiera ese idioma como sostén de su trama, sino de programas que cuentan noticias, informan o debaten temas políticos.
La cuestión no pasa por las palabras, que como dijo Fontanarrosa no son malas, sino pocas y mal elegidas. Lo que se debate es lo que se ofrece como consumo al espectador de un lenguaje que tiene muchísimas más opciones, que cualquiera de nosotros con una formación básica elige cuando se presenta ante los otros, ante la sociedad toda. El lenguaje en este caso se transforma también en un producto de mercado, y los medios que eligen ese lenguaje empobrecido ofrecen a sus audiencias lo de menor calidad.
Cuanto menos vocabulario, más estrecho es nuestro mundo y es más inalcanzable su complejidad y la posibilidad de actuar en él. La pobreza del lenguaje nos vuelve invisibles ante los demás, nos aparta de mejores posibilidades.
Por eso sería más que necesario que se ponga un ojo en la manera en que los medios de comunicación suman o restan en este construir un lugar en el mundo realizado a través del lenguaje. Ese ojo es ineludiblemente el del Estado, que además de asumir el compromiso con el sostén y enriquecimiento de la educación pública también debe generar en los medios una política de comunicación que ayude a romper con la pobreza cultural que muchos medios de comunicación postulan.
Colaboró Adriana Robles – Especialista y Licenciada en Educación
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí