El abogado incorruptible
Nuestra percepción del sistema legal, desde la serie original de "Perry Mason" a actual que emite HBO
Para algunos, la mera mención de Perry Mason evoca un mundo en blanco y negro, de imágenes granuladas y gente que habla en un idioma neutro. Me encantaría decir que no pertenezco ese grupo en constante decrecimiento, pero, ay, formo parte de sus filas. El recuerdo —vago, pero real— de la serie de comienzo de los '60 basada en las novelas de Erle Stanley Gardner y con Raymond Burr como el abogado defensor sigue estando allí, en el disco rígido de mi cerebro.
Debe haber sido mi madre la que lideró la carga, pero lo cierto es que en casa veíamos Perry Mason. Lo tenía tan presente, que cuando finalmente llegué a La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock (en la cual Burr tiene un papel clave) mi primera reacción fue: "Pero cómo. ¡Perry Mason no puede hacer de malo!" La característica musical de la serie también se me quedó grabada, de modo que en los '80, cuando los Blues Brothers la rescataron para su repertorio, la reconocí inmediatamente. Pero, por lo demás, quedó registrada en mi rígido como una de abogados de una ingenuidad con la cual el paso del tiempo debía haber sido inclemente. Por algo las novelas de Gardner, que figuran en los registros como la tercera entre las series de libros más populares de la historia (después de Harry Potter y Goosebumps de R. L. Stine), habían dejado de reimprimirse, hasta que en 2015 la editorial de la American Bar Association —una organización de abogados— decidió publicarlas nuevamente.

Por eso mismo, cuando me enteré de la intención de reflotar a Perry Mason para la televisión de hoy, el amperímetro de mi interés apenas se movió. Lo único que logró que la marcase con un asterisco fue el dato de que el productor sería Robert Downey Jr., que además planeaba protagonizarla. Downey Jr. es un tipo muy inteligente además de buen actor (aunque últimamente, tal vez por culpa del Tony Stark de las pelis de Iron Man, se haya contentado con interpretar personajes que son mínimas variaciones de sí mismo), y su interés resultaba promisorio. Poco después se supo que intentaban reubicar a Mason en el tiempo calendario de su irrupción en el mundo literario: la primera novela que lo tuvo por personaje, El caso de las garras de terciopelo, es de 1933, una época que me parecía más interesante que la de la serie. (Que había llevado a Mason al presente de su producción, entre 1957 y 1966.) Pero lo que me enganchó definitivamente fue la revelación de que la serie ya no estaría protagonizada por Downey Jr. sino por Matthew Rhys, o, como me gusta decirle, El Mejor Actor Del Que Usted No Oyó Hablar Nunca. Yo venía deslumbrado por el papel que Rhys había sostenido durante las seis temporadas de The Americans, una de las series más notables de las últimas décadas. (Lo cual no es poco decir.) Y desde entonces viví el tiempo que separó la noticia del estreno en HBO con ansiedad.
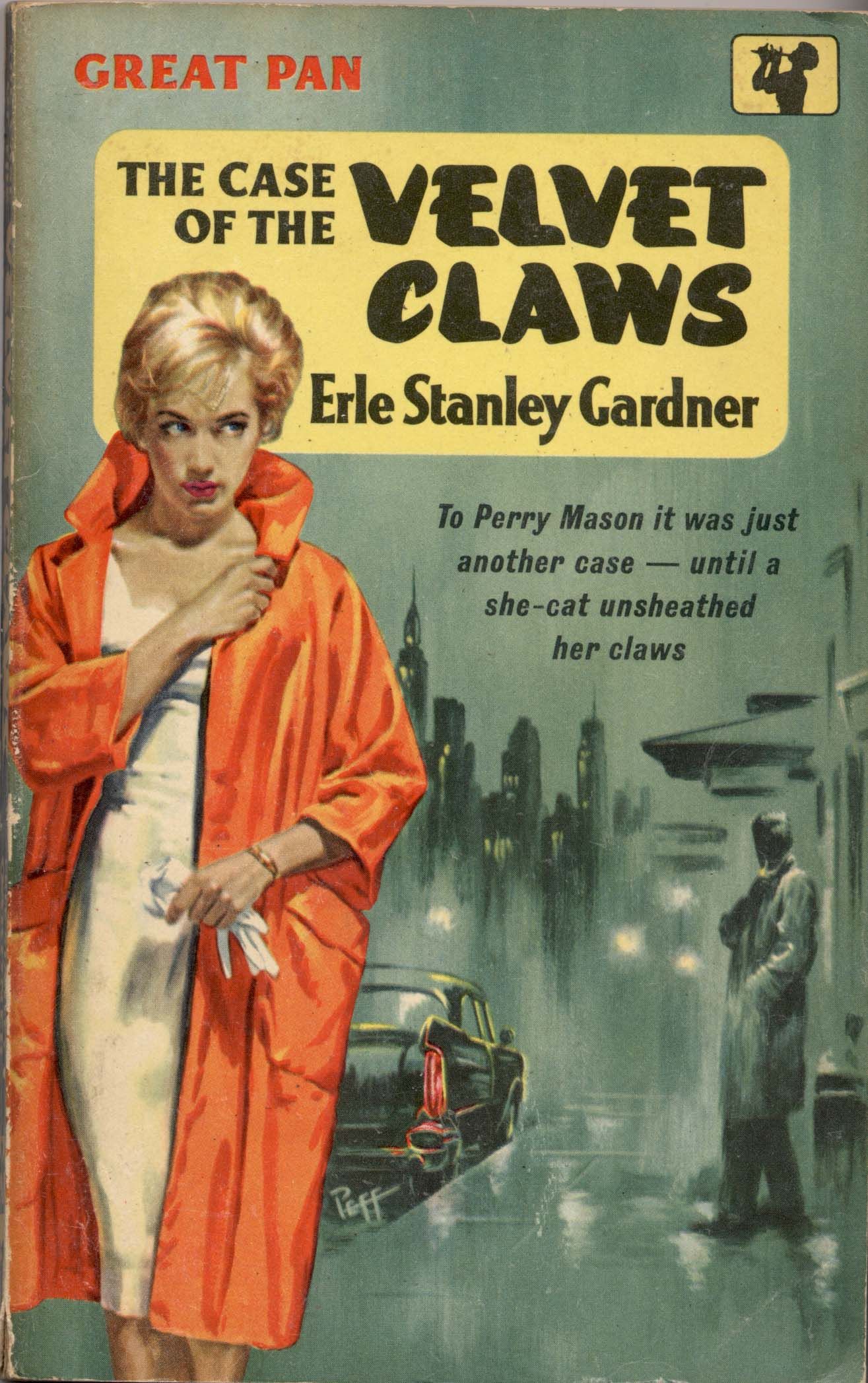
No me decepcionó. Desde hace seis semanas, mi cabeza marca los domingos como "el día de Perry Mason". Y estoy anticipando el duelo ante el final. Hoy toca el anteúltimo capítulo. El domingo que viene comienza el mono de abstinencia. Por suerte HBO confirmó ya que habrá segunda temporada.
Perry Mason es un perfecto exponente del nivel de excelencia que alcanzó la narrativa audiovisual seriada en estos tiempos: en términos de ambientación, actuaciones, fotografía, dirección y guión, la serie está a la altura que hasta no hace tanto sólo regalaba el cine. Además de Rhys, hay laburos descollantes de Juliet Rylance como la secretaria Della Street, Shea Whigham como el detective Pete Strickland, Chris Chalk como el policía Paul Drake, Tatiana Maslany como la predicadora Alice McKeegan, Gayle Rankin como la madre de la víctima y la impresionante Verónica Falcón como Lupe Gibbs. La ambientación es gloriosa: una visión de Los Angeles durante los '30 por completo plausible, carnal, viva en cada detalle. Da la sensación de que en la escena siguiente, en cualquier esquina, vas a cruzarte con el Jake Gittes de Chinatown.
Pero la sorpresa mejor es la aproximación que Downey Jr. y su compañera Susan, co-productora, eligieron para la historia. Para empezar, durante los primeros capítulos Mason ni siquiera es abogado. En realidad es un veterano de la Primera Guerra que no conseguió sacudirse el trauma y desde entonces vive a los tumbos, alcohólico funcional, arruinando casi todo lo que toca (empezando por su matrimonio y su rol de padre) y ganándose la vida apenas, como detective al servicio del abogado E. B. Jonathan. El contraste con el Mason de la vieja serie no puede ser más deliberado: donde Burr era un hombre-muralla, imponente y siempre impecable, el Mason de Rhys es una rama retorcida — el tipo no se gasta en afeitarse o cambiarse de pilcha, al menos durante los primeros cinco capítulos. (Cuando E. B. Jonathan le sugiere que se ponga su traje bueno, Mason responde: "Este es mi traje bueno".) La serie se desarrolla en un universo que no puede estar más distante de las novelas y la serie original, candorosas de tan blancas, convencidas hasta la credulidad del buen funcionamiento del sistema judicial que le permitía a Perry ganar su caso semana tras semana. (Descubrí que Erle Stanley Gardner bautizó a su protagonista como la editorial que publicaba la revista que amaba cuando niño: Youth's Companion fue publicada entre 1827 y 1929 por la Perry Mason Company.)

Esta nueva versión no sólo transcurre en una Los Angeles parecida a aquella de la Chinatown (1974) de Polanski: también transcurre en su mismo universo (a)moral. Cuando ya en el arranque secuestran a un bebé que termina muerto —ecos del caso Lindbergh— y entendés que están involucrados la cana y un culto a lo evangelista, no reflexionás diciéndote: Mirá las cosas que pasaban allá lejos y hace tiempo.
Lo que uno se dice, más bien, es: Estoy en casa.
Perder el juicio
Difícil medir cuánto ha colaborado la narrativa —la ficcional en todos sus registros, pero también la de los medios, incluyendo su vertiente non fiction— en la construcción de nuestra noción de justicia y, por carácter transitivo, de nuestra percepción del sistema judicial. En 2009, cuando compareció ante el Comité ad hoc del Senado para que la confirmasen como jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor —la primera latina en acceder a semejante cargo en Estados Unidos— citó como influencia definitoria en su vida a Perry Mason. Y en particular, el testimonio de un fiscal al que Mason acaba de derrotar y sin embargo se niega a asumirse derrotado: "Mi trabajo como fiscal es hacer justicia y se hace justicia cuando un hombre culpable es condenado y cuando un hombre inocente no lo es". ¿Cómo no identificarse con la profesión de fe de ese fiscal, con esa visión de un sistema que, a pesar de estar lastrado por lo humano, adhiere a diario a un ideal más alto?

Sin embargo, nunca ha existido una visión menos romantizada de la Justicia, de los Poderes Judiciales, que la que hoy tenemos, a cuenta de las malas experiencias. Y eso que, dentro de todo, conseguimos juzgar y condenar a los genocidas (merced a la tarea y la presión inestimable, no me olvido, de las organizaciones de DDHH, y al impulso de los gobiernos kirchneristas) de modo de arrimarle el bochín a la Justicia mucho más que el resto de América Latina. Pero lo de los cuatro años pasados fue tan bochornoso como insostenible. No es saludable vivir creyendo que todes les defensores, fiscales y jueces son como el Perry Mason de los '60: implacables, incorruptibles. (El actual, por lo menos antes de convertirse en abogado, no tiene empacho en chorearse un cadáver de la morgue.) Pero tampoco se puede vivir teniendo menos fe en el Poder Judicial que en la voluntad de les porteñes de respetar la cuarentena. Un país en el cual la mayoría del pueblo no confía en su sistema judicial es simplemente inviable.
Este no es un mal nuevo ni tampoco argentino de modo excluyente. Charles Dickens (1812-1870), que se fogueó como periodista político cubriendo el Parlamento y campañas electorales, habló en contra del sistema judicial inglés durante toda su carrera como escritor. Abrió fuego ya en su primera novela, The Pickwick Papers (serializada entre 1836/37), donde decía: "Estos rincones inaccesibles son las oficinas públicas de la profesión legal, donde se emiten documentos, se firman fallos, se archivan declaraciones y se ponen en marcha otras maquinarias ingeniosas para la tortura y el tormento de los súbditos de Su Majestad, y el confort y la remuneración de los practicantes de la ley". En Nicholas Nickleby (1838/39) escribió: "En materia legal existen muchas ficciones simpáticas que operan constantemente, pero ninguna tan simpática y humorística como la que presume que cada hombre vale lo mismo ante su ojo imparcial, sin hacer la menor referencia al modo en que tiene amueblados sus bolsillos".

La crítica pasó de menciones al paso a tema central en Bleak House (1852/53), quizás su novela más deslumbrante, donde la emprendía desde la primera hasta la última página contra las cortes de Chancery, que se especializaban en testamentos y todos aquellos casos que tuviesen que ver con la propiedad privada. Su definición del sistema es lapidaria: "El único principio por el que se mueve la ley inglesa es el de hacer negocios que la beneficien. No existe ningún otro principio que sostenga con la misma claridad, certeza y consistencia a través de todos sus estrechos recodos".
Queda claro que Dickens nunca hubiese creado al Perry Mason de Erle Stanley Gardner, desde que se le dificultaba concebir a un abogado que no fuese un burócrata decidido a explotar la desgracia ajena. Pero imagino que habría disfrutado del Perry Mason de HBO, donde —como en sus novelas— las familias sanguíneas te largan duro, sin dejarte más opción que crear nuevas a partir del afecto, y el universo es un sitio despiadado del cual sólo nos preserva la amabilidad de los extraños.
Cuestión de (re)formas
No estoy en condiciones de evaluar si la reforma judicial que el gobierno presentó es mala, regular o buena. Lo que sí entiendo, como lo entienden todos los argentinos de buena voluntad, es que un cambio es tan imprescindible como urgente. El descrédito de nuestro sistema de justicia es devastador, sólo comparable al de la Iglesia que confeccionaba tarifarios para vender indulgencias como otros venden hoy investigaciones y sentencias, y que provocó en el siglo XVI el remezón de otra Reforma. A esta altura de la soiréee, casi ninguna variación que se le introduzca podría empeorar su funcionamiento mucho más.

Los cuatro años de Maurice (Non) Chevalier en el poder llenaron de esteroides a los músculos más retrógrados del Poder Judicial, deformándolo de modo de que hoy le resulta prácticamente imposible cumplir con la función para la cual fue creado. Ni siquiera se puede decir que sea una parodia de sí mismo, es algo mucho peor: su negativo, su inversión, la perfecta negación de su razón de ser — una maquinaria que, aunque mucho más poderosa que hace cuatro años, es tan incapaz de hacer justicia como eficiente a la hora de ser arbitraria en su beneficio.
Previendo la contigencia de que aún existiesen escépticos, el sistema judicial aprovechó estos días para apilar bochornos que sirvan como ejemplo de la clase de abusos que perpetra como sistema. El apriete del procurador interino Casal a la fiscala Boquin, que viene impulsando la causa del Correo Argentino desde que gritaba sola en el desierto. (El mismo Casal que tiene tiempo a medianoche para presionar a la fiscala carece, sin embargo, de disponibilidad para responder a los pedidos de informes que le requirió la Bicameral de Seguimiento y Control sobre el manejo presupuestario y administrativo de la Procuración.) La demora de las autoridades locales para poner en marcha el allanamiento pedido por el juez Ercolini a las oficinas de Vicentin. (Poner en la primera plana de Clarín el título: Che, los van a allanar habría sido más discreto.) El fiscal de San Isidro acusado de armar causas vinculadas al narcotráfico, que eludió su indagatoria con una verónica burocrática. La confirmación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, de larga trayectoria como protector de genocidas, corporaciones, policías y curas que "confesaban" a torturados para pasarle la info a sus represores, al mando de la investigación sobre la desaparición de Facundo Castro. Y la frutilla amarga que corona la torta de bosta: el jueves 30, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado para que explique por qué la causa de Santiago Maldonado está sin juez, mientras la Corte Suprema sigue sin habilitar la investigación por desaparición forzada.

Esta edición de El Cohete A La Luna es rica en datos y argumentos que avalan una reforma que ponga fin a este ultraje hecho sistema. En particular, el texto del juez que prefiere mantenerse anónimo para evitar represalias y que dice que la Corte Suprema, manejada en los hechos por Rosenkrantz y Lorenzstern (¿nuestros Alberto de Brandeburgo y Johann Tetzel?), "exhibe en los últimos lustros un historial de pronunciamientos que demuestran que la Constitución y las leyes no son su única y —ni siquiera— su principal guía al momento de sentenciar... Ha dictado demasiadas sentencias que, jurídicamente examinadas, exhiben una extrema tensión con el ordenamiento normativo". Que la formulación sea elegante no disimula que la afirmación es lapidaria. Y el actual Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que sabe de esto por abogado y por las marcas que quedaron en su pellejo, rechaza el término lawfare —porque pronunciar law, ley, significaría que existe al menos un componente legal en esta ofensiva— y aclara que la ofensiva política a la cual el Poder Judicial se prestó servilmente "se trata y trató de una persecución mediático-judicial a los opositores".
Pero, en fin, este no es un tema que yo domine. ¡Yo sólo quería hablar de Perry Mason! El tema es que, al reflexionar qué ocurrió entre el Perry de Raymond Burr y el Perry de Matthew Rhys —al preguntarme cómo saltamos de aquella representación simbólica de la práctica legal a esta de la serie de hoy—, no me quedó otra que mirar en derredor y cuestionarme ciertas cosas. Y así, la demanda respecto de por qué la serie nueva me gusta tanto termina recibiendo una respuesta que excede los méritos artísticos: me fascina este Perry Mason de HBO porque todos los ciudadanos de buena voluntad —del mundo entero, pero particularmente de acá— nos identificamos con este Perry Mason.
Porque fuimos decepcionados por un sistema que, aunque se aceptaba imperfecto, decía funcionar, pero sólo funciona en beneficio de los sospechosos de siempre. Porque nos sentimos secos y ariscos, como el arbusto espinoso en que nos convertimos para sobrevivir al clima inclemente que crearon los poderosos desde que abrimos los ojos en este lugar. Porque ya ni siquiera disimulan que hacen lo que quieren y como quieren. (En el capítulo sexto, el fiscal Barnes —interpretado por el rotundo Stephen Root—, no trepida en sentar al estrado a un testigo a sabiendas de que dará falso testimonio. Smells like Fariña's spirit.) Y porque, siendo ciudadanos de a pie y por ende desprovistos de poder real, el dolor acumulado a lo largo de una vida vivida en la Argentina tiende a derramarse encima nuestro o de los que tenemos alrededor, a hacernos y hacerles daño — más daño aún. A medida que se sucedían los capítulos, yo veía al Perry de Matthew Rhys, registraba su abandono de toda esperanza, percibía su bipolaridad entre la apatía y la bronca, y no me decía: Mirá lo que le pasa, al pobre tipo. Lo que me decía, más bien, era: Yo estoy como ese tipo. Nosotros estamos como ese tipo.
Y terminás enganchándote, porque aunque el muñeco está en el fondo del pozo no perdió del todo su dignidad y en vez de resignarse a ser un borracho profesional decide hacer algo, aunque más no sea para —por primera vez en su vida— convertirse en ejemplo para su hijo. Con la ventaja, claro, de que es Perry Mason, y que el sistema legal de allá le permite rendir un examen de sopetón y convertirse en abogado de la noche a la mañana. (Haciendo trampa, pero no sean buchones.) Y así se encarga de la defensa de la pobre Emily, ante todo porque se trata de una brasa que nadie quiere agarrar. Literalmente, Perry Mason es el último abogado del tarro.

Yo me identifico con la pasión del tipo que entiende que hasta en el más pedorro de los juicios se dirime en simultáneo el caso puntual y el sentido de la justicia humana; que cada sentencia, aun cuando falle sobre un robo de gallinas, revela algo esencial sobre el estado del mundo. Y sé que un mejor sistema legal no es una utopía sino un mandato, parte de las razones por las cuales el pueblo votó en octubre como lo hizo. (Lo que resulta utópico, más bien, es creer que puede haber democracia real con los medios y el Poder Judicial que hoy tenemos.) Y como conozco a abogades de carne y hueso que son la versión criolla de Perry, confío en que existen muches más que se niegan a ser lacayos de luxe de los ricos y apuestan a construir un poder distinto, aquel que deriva de la práctica de la virtud. Si hasta Dickens, que renegó toda la vida contra su sistema legal, creía que era posible sanearlo, como lo sugiere en su novela llamada —nada menos— Grandes esperanzas: "Que nada dependa de las apariencias; que todo dependa de la evidencia. No hay regla mejor".
Hoy voy a enfrentarme a la tele con el mismo ánimo con que me asomo a diario a las noticias, y a preguntarme lo que me pregunto todos los días en este país.
¿Se hará justicia?
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

