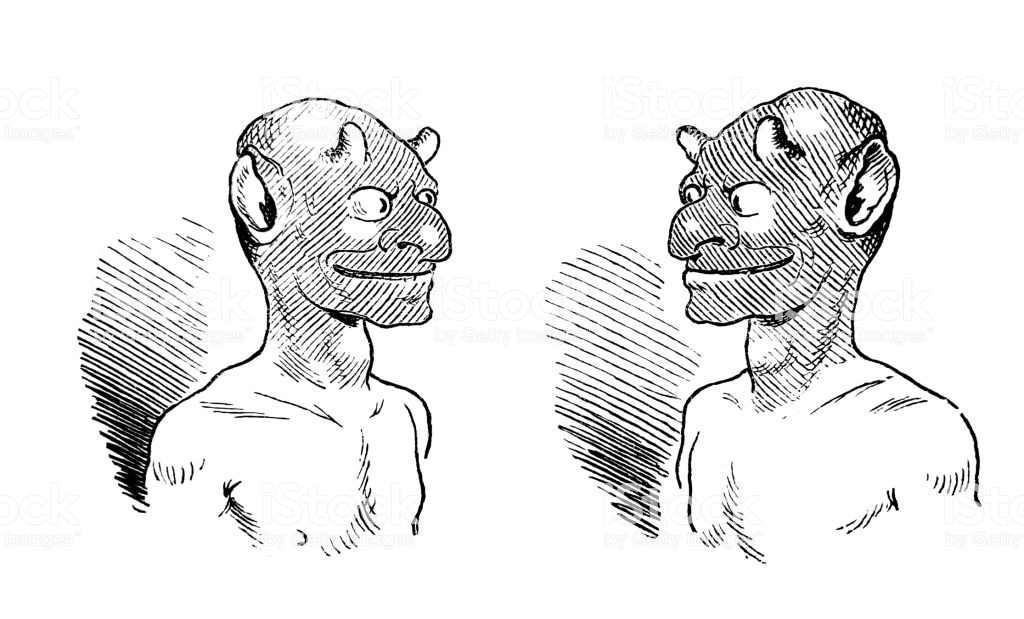Dos demonios recargados
Anticipo del nuevo libro de Daniel Feierstein
Uno de los argumentos centrales de la teoría de los dos demonios es la exclusión de la sociedad del conflicto, que requiere para ello equiparar en tanto “violentas” a las prácticas de los actores del conflicto, opuestos a la “gente común”.
La versión original instalaba una dualidad (el terror de izquierda y el terror de derecha), pero buscando hacer un énfasis en la violencia estatal. La operación tenía como objetivo legitimar el juzgamiento de “ambas violencias”, exculpando a la “gente común”.
En la versión recargada, el objetivo de la dualidad es hacer visibles a las “víctimas negadas”, que serían aquellas que sufrieron la violencia insurgente, calificada errónea pero intencionalmente como “terrorista”. Esto es, el énfasis es inverso: no se centra en la violencia estatal, sino en la violencia insurgente.
Pese a que postulaba cierta equivalencia de responsabilidades, la versión original presentaba fundamentalmente los testimonios de sobrevivientes de la dictadura genocida o de familiares de desaparecidos, destacando la gravedad de los secuestros clandestinos, los campos de concentración, los vuelos de la muerte y las apropiaciones de menores. Aun cuando invisibilizara la identidad de las víctimas despolitizándolas y recurriera una y otra vez a la equiparación con la “otra violencia”, la carga afectiva y el espacio de escucha se direccionaba hacia quienes habían sufrido la violencia estatal.
Por el contrario, la versión recargada facilitó que se abriera la escucha empática y pública a los familiares de los militares condenados por violaciones sistemáticas de derechos humanos, a las víctimas colaterales o contingentes de acciones armadas, como un niño que recibió una bala perdida en un intento de asalto a un banco, una menor víctima de una bomba que buscaba ajusticiar a un torturador o un soldado abatido en un intento de toma de cuartel.
Esta diferencia no es menor y, aunque los argumentos parezcan los mismos que en los '80, el contexto y la intencionalidad son muy otros.
En los '80, la violencia insurgente estaba deslegitimada en el sentido común. En cambio, la violencia represiva estatal todavía no era un conocimiento socialmente aceptado y su condena no era explícita. Algunos sectores de la sociedad seguían pensando que la represión estatal había sido una herramienta legítima en la “lucha contra la subversión”. En ese contexto, la versión original de los dos demonios fomentaba la equiparación para iluminar y condenar la violencia represiva. De algún modo, esa equiparación hacía mucho menos costoso asumir una posición de condena a la violencia estatal.
En los '90 se pudo avanzar en una crítica a los argumentos principales de la teoría de los dos demonios: la explicación de las acciones represivas como producto de una reacción excesiva, desmesurada y criminal ante la existencia de organizaciones armadas de izquierda y la equiparación que hacía entre dos usos profundamente diferentes de violencias. La violencia insurgente era una herramienta para transformar la realidad en un sentido de mayor igualdad, equidad o justicia, mientras que la violencia represiva se usaba para hacer más desigual e injusta la sociedad. También eran distintas las formas en que se ejercía dicha “violencia”. En su uso contrahegemónico o popular, la violencia insurgente era acotada y esporádica, mientras que, en su uso hegemónico, el ejercicio de la violencia represiva era concentrado, vertical, autoritario y sistemático. Esta violencia represiva se articuló con una violencia genocida implementada a través de un sistema de campos de concentración y un proceso de aniquilamiento de masas de población. Estas fueron conquistas fundamentales en la disputa por el sentido común y, sin dejar totalmente de lado la lógica de los dos demonios, pudieron correr los consensos hacia miradas más complejas y matizadas de los usos de la violencia y las implicaciones de distintos sectores sociales.
La versión recargada apunta, precisamente, contra ese acuerdo básico que constituía un cierto límite social. Lo que busca es minimizar o relativizar la condena a la violencia represiva, intención que no existió en la versión original de los dos demonios. Para eso, apela a un rodeo: muestra y expone a las “otras víctimas” para señalar que entre las “supuestas víctimas del genocidio” anidan asesinos y que, entonces, no todo el accionar represivo estuvo mal.
Poner otra vez la violencia insurgente sobre la mesa no apunta a una discusión sobre estrategias o tácticas políticas en el presente (de hecho, ninguna organización argentina ha planteado el uso de la violencia insurgente en el contexto de las dos primeras décadas del siglo XXI), sino tan solo a utilizar la dualidad para relegitimar la violencia represiva del pasado y, sobre todo, proyectar esa legitimidad al presente. Esto es que el objetivo estratégico del debate se vincula al intento de recomponer la legitimidad de la violencia represiva en un contexto actual en donde se la observa como necesaria, para enfrentar las posibles reacciones a un proyecto económico de fuerte redistribución regresiva del ingreso.
La diferencia de contexto y objetivos produce entonces dos órdenes de sentido. La versión original de la teoría de los dos demonios era un paso limitado y problemático en el intento de iluminar algunas de las características de la violencia represiva y legitimar su juzgamiento, aunque fuera parcial, limitado y se justificara en la condena dual. Su versión recargada constituye parte de una estrategia negacionista.
La equiparación de las violencias
Con el objetivo de transformar los equilibrios conseguidos sobre la base de la teoría de los dos demonios, pero en un sentido regresivo, algunos de los acuerdos implícitos a los que arribó la sociedad argentina a partir del fin de la dictadura (1983) son puestos en cuestión por esta versión recargada de la teoría de los dos demonios. Pero, en este sentido, la versión recargada de los dos demonios no es reponer a los dos demonios originales para revertir lo conquistado desde 2003. Lo que buscan estas reinterpretaciones del pasado es cancelar los consensos post-dictatoriales, para permitir una relegitimación del accionar represivo sistemático y letal, del uso de las Fuerzas Armadas en el conflicto interno y de la anulación violenta de todo atisbo de reacción política que busque poner en cuestión la violencia estructural, como queda más que claro en las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y en las acciones desarrolladas por el gobierno de Cambiemos en este sentido, desde el nuevo protocolo para la represión a las manifestaciones populares hasta las represiones en el sur del país (que ya se cobraron tres muertos en 2017) y en la ciudad de Buenos Aires (muy en especial en los actos de reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado y en las protestas contra la aprobación de la reforma previsional).
Porque se quiere volver a las condiciones que generaron el 2001, sin que se produzca la reacción de 2001. Producir otro salto importante en la distribución regresiva del ingreso. Un salto que no puede desarrollarse sin una violencia represiva que atraviese los límites de lo que la sociedad argentina no estuvo dispuesta a aceptar desde 1983. Y también porque la situación política no es la de 2001, porque dos nuevas generaciones se sumaron a la lucha política, porque muchos gremios han tenido una transformación, muy en particular en sus delegaciones de base, incorporando sectores jóvenes con mayor capacidad de confrontación y menos inficionados por los arreglos clásicos de la burocracia sindical. Porque las calles vuelven a estar pobladas por movilizaciones masivas, con mayor capacidad organizativa que la que se tenía en 2001 y con sectores importantes de la población dispuestos a defender sus derechos organizadamente e incluso a enfrentar en la calle a las fuerzas represivas.
¿Qué papel juegan en este escenario los que hoy se preocupan por “conjurar” la “violencia política de izquierda”? ¿Por qué encuentran tanto espacio mediático para expresar sus “críticas” o “autocríticas”? ¿Por qué esas “críticas” se cuidan muy bien de no mencionar jamás la violencia estructural que desató la respuesta popular, los motivos que los llevaron a decidir, con todos los errores o aciertos que pueda haber implicado esa decisión, aumentar la intensidad de la violencia ante regímenes que habían proscripto por décadas la posibilidad democrática en nuestro país y que recurrían a las dictaduras para acrecentar brutalmente la desigualdad?
Sería muy provechoso poder recuperar esa discusión de los años '60 y '70 en el movimiento popular argentino: la que opuso a quienes no veían otra salida que desplegar una ofensiva revolucionaria frente a quienes sostenían la necesidad de continuar una actividad en las bases, sindical, con huelgas, luchas en las calles, tomas de establecimientos, en síntesis, lo que llamaban “resistencia defensiva”.
Pero no. Las autocríticas, los debates, las discusiones que promueven estas voces políticas y académicas no buscan enriquecernos con un intercambio legítimo y necesario sino que recorren el camino de la pregunta naif: ¿se puede matar?
Como si fueran una especie de Aristóteles del siglo XXI, parados en un imaginario balcón desde el que nos apostrofan éticamente, en abstracción de toda condición histórica. Y, paradójicamente, el “matar de hambre”, el “matar por enfermedades evitables”, el “matar para aumentar la tasa de ganancia” no figuran en este nuevo vocabulario. Hay solo dos violencias para estos filósofos seudoproféticos: la represiva y la insurgente. Y las dos son igualadas con el nuevo concepto de moda en la historiografía banalizadora: “violencia política” (...) Las condiciones de surgimiento de cada fuerza social y de sus prácticas son escondidas bajo la igualación de LA violencia, como si fueran sujetos que pueden decidir (en igualdad de condiciones históricas pero también éticas) si utilizan o no LA violencia, suponiendo además que todas sus formas son equivalentes. Y la respuesta de estos progresistas es tan unívoca como abstracta y falsamente ingenua: mientras no utilicen LA violencia, está bien (la insurgente y la represiva, se entiende, de la estructural nunca nadie habla).
(...) Como decía Sartre del defensor humanista y universalista de los judíos ante los ataques antisemitas de la primera mitad del siglo XX: “El antisemita quiere matar a las personas judías sin distinguir su ser judío de su ser humano, el humanista quiere salvar a la persona matando al judío que vive en ella. Si se entrega en las manos de su defensor humanista, el judío de todos modos está perdido”. Y cierra Sartre, con su poético humor: “Solo podrá elegir la salsa con la que habrán de comérselo”.[1]
Del mismo modo que aquel judío europeo transformado en un paria, el trabajador argentino está igualmente perdido si se confía en las manos de estos defensores “progresistas” que emulan al humanista sartreano, algunos de ellos con dignos pasados de los que parecen haber renegado.
El trabajador argentino tendrá que aceptar el ajuste, los aumentos permanentes de los alimentos de la canasta básica y los servicios esenciales (luz, gas, agua), la desocupación, la baja de su ingreso producto de la inflación, la “caída” en una escuela pública con salarios miserables, el desfinanciamiento de la salud pública, el fin de la posibilidad de ver en directo los partidos de fútbol y, en todo caso, tendrá que votar mejor dentro de dos años para tratar de cambiarlo. Eso sí: le darán una palmadita de felicitación los filósofos seudoprofetas por haber comprendido que “no debe utilizar la violencia”.
[1] Jean-Paul Sartre: Reflexiones sobre la cuestión judía, Buenos Aires, Sur, 1948, p. 54.
--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí