BREVE HISTORIA DE LA ESTUPIDEZ
Hemos dejado el timón del mundo en manos de un montón de magníficos estúpidos
Puede parecer un tema menor, y hasta frívolo, en días que Trump dedica a entrar antorcha en mano en el polvorín de Medio Oriente, Australia deviene sucursal del Infierno y los canales de Venecia —imagen insólita— se secan, pero créanme: la estupidez está en la raíz de casi todos nuestros dramas.
Es un rasgo propio de nuestra especie. Jules Renard sostenía que no hay que decir estupidez humana, porque sería una redundancia: los únicos animales estúpidos somos nosotros. Y nos acompaña desde comienzos de la civilización, como se desprende de su etimología. En latín, stupidus significa aturdido. Lo cual prueba que, como mínimo, la gente estúpida ya viene molestando desde el Imperio Romano. (Una certeza que, por cierto, comparto con Asterix.)
Pocos rasgos humanos son más democráticos. Ningune de nosotres se libró ni se librará nunca de incurrir en la necedad. Es ley de la vida: hasta el espécimen más brillante y mejor formado conserva zonas de su personalidad expuestas a la pelotudez.
Esta conciencia es en sí misma un signo de inteligencia. Por algo uno de los cerebros más legendarios de la Historia, científico él, se apresuró a aclararlo. "Existen dos cosas en cantidad infinita: el universo y la estupidez", dijo Albert Einstein. "Y respecto del universo, no estoy seguro".
(Nota al pie: el consenso sobre la abundancia de estupidez en todo tiempo y lugar revela que el título de este texto es irónico. Lamentablemente, ninguna historia de la estupidez puede ser breve.)

El lugar común asocia la estupidez con falta de educación o formación académica. Todos conocemos a gente con diplomas o de nivel excelso en ciertas áreas del conocimiento que es ostensiblemente pava, o banal, o de convicciones sobre el mundo y la vida que no resistirían el menor careo con la lógica. De forma complementaria, también nos hemos cruzado con personas que no tuvieron la fortuna de escolarizarse o recibir entrenamiento en gracias sociales, que sin embargo es dueña de gran inteligencia y se comporta con la sensatez y ubicación de quien conoce a fondo el mundo que le tocó en suerte.
¿Sugiere esto que existe una estupidez natural, que está blindada contra la formación académica? En esa dirección apuntaba Alejandro Dumas (fils), al preguntarse: "¿Cómo es que siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos la mayor parte de los hombres? Debe ser el fruto de la educación". Pero el razonamiento es falaz. Quien recibe educación formal intensiva tiene más oportunidades de despabilarse, no hay dudas al respecto; pero eso, ay, no garantiza que las aproveche.

¿A quién se le ocurriría negar cuán culto era Borges? Pero eso no lo eximía de decir tonterías. En cierta oportunidad, declaró: "El fútbol es popular porque la estupidez es popular". En términos generales, despreciar una disciplina porque no estamos en condiciones de apreciarla es, en esencia, la actitud propia de un tonto. Se presume que Borges no estaba intentando descalificar a todos los deportes por igual. Lo que le molestaba era el fútbol, por la razón que esgrimía: su popularidad. Es cierto que, a mayor cantidad de gente reunida, mayor es la posibilidad de que alguien incurra en comportamientos pánfilos y estalle el contagio. ("Nunca hay que subestimar el poder de la gente estúpida que se reúne en grandes grupos", dijo el humorista George Carlin.) Pero la popularidad de algo o alguien no lo descalifica per se. Así como no todo lo malo es popular, no todo lo popular es malo. Populares fueron Lizst, Fellini, Chandler, Edith Piaf, Dalí y Favio, y nadie en su sano juicio les negaría grandeza en la ejecución de su arte.
¿Ignoraba Borges esto último? Claro que no. Pero como era un viejito turro, usó el fútbol como garrote para pegarle a algo que le molestaba todavía más que el deporte dominguero: lo popular, y por elevación toda forma de manifestación social —lo cual por supuesto incluye la política— que no pudiese colar por su cedazo aristocrático.

Lo cual nos lleva a una definición operativa de la estupidez, que es la que hoy me interesa. No hablo del "aturdimiento" insalvable del que fue traicionado por la genética, su circunstancia social y su experiencia de vida. Por lo general, las limitaciones de aquel a quien consideramos "corto" sólo lo perjudican a él. La estupidez real es aquella que resulta peligrosa para terceros. La clase de ofuscación que sufre gente que no padece de cortocircuito neuronal, no sufrió necesidades extremas y recibió educación formal. Estúpido posta es aquel que, habiendo sido premiado por la vida al punto de llegar a posición de poder o influencia, la usa para beneficiarse de modo inescrupuloso y sin importar a cuántos perjudica en el camino — situación que, inevitablemente, termina volviéndose en su contra.
La escritora Margaret Atwood lo definió bien en su segunda novela, Surfacing (1972): "Si uno la juzga por sus resultados, la estupidez es lo mismo que el mal".
A ese concepto de estupidez me refiero. De eso quiero hablar. De los estúpidos que hoy le abren las puertas a pestes que creímos haber desterrado. De los estúpidos que incendian el bosque social, produciendo un genocidio entre sus criaturas más desvalidas. De los estúpidos que ignoran las luces rojas, ponen primera y atropellan al futuro mediante la catástrofe ecológica y el apocalipsis nuclear.
La cuestión del mal
En estos días, por culpa de una novela que estoy terminando, no paro de darle vueltas a una vieja polémica. A mediados del siglo pasado, el psicoanalista y psiquiatra Carl Jung desarrolló la más improbable de las amistades con un cura dominico, el padre Victor Francis White. Más allá de sus inevitables diferencias —Jung era un librepensador—, la propensión de ambos a disfrutar de los desafíos intelectuales y a discutir francamente labró un territorio de encuentro. Pero el tema en el cual nunca lograron ponerse de acuerdo fue la cuestión del mal. La discutieron en su correspondencia y Jung la abordó en Respuesta a Job (Antwort auf Hiob, 1952) — por el Job bíblico, aquel personaje virtuoso de un libro del Antiguo Testamento a quien Yahvé tortura tan sólo para ganarle una apuesta a Satán. White le respondió con una crítica salvaje y entonces se distanciaron, aunque no definitivamente.

Para White, de formación tomista, el mal es lo que ocurre cuando el bien deja de operar. Por eso lo define como privatio boni, algo que no tiene entidad propia — una omisión que se vuelve dañina. Así como el negro no es un color, sino la negación de la luz, para White el mal es tan sólo la ausencia del bien. ("Dios es luz", dice una de las cartas del apóstol Juan, "en Él no hay oscuridad".) Jung, en cambio, decía que el mal tiene entidad, que es algo en sí mismo, material, carnal — una energía que sólo podemos negar al precio de nuestra ingenuidad.
Ambos argumentos son persuasivos. Cuando alguien deja de pretender lo mejor, de esforzarse en esa dirección, algo ocurre; otra cosa —que al principio parece idéntica a lo que antes había, pero no puede ser más diferente— ocupa su lugar. Como si en el mismísimo instante en que aprieta la tecla de pausa, el bien comenzase a degradarse, a desintegrarse. Me tienta echar mano al ejemplo de la experiencia democrática. Cuando se da por sentada la democracia; cuando se deja de trabajarla a diario para que permée cada vez más profundamente la experiencia; cuando se suspende su enseñanza y el aprendizaje de sus infinitas implicancias; cuando se la recita o actúa de memoria —y de taquito—; es decir, cuando se la imposta en vez de vivirla, algo se desvirtúa. A simple vista, la realidad puede parecer la misma, pero sólo en el sentido en que se parecen una cosa y su versión virtual: igual aspecto, esencia diversa.

Por el otro lado, todo aquel que haya atravesado ciertas experiencias históricas (Jung era suizo pero vio de cerca el experimento nazi, muches de nosotres malvivimos durante la dictadura) conoce la sensación física del mal. El mal concreto, actuante, nos ha rozado, nos susurró al oído, nos derribó, nos dejó cicatrices, nos torturó hasta hacernos desconfiar de nuestra salud mental. Por eso le damos la razón a Jung. Porque nos consta la existencia de seres que eran el mal encarnado, con nombre y apellido. Porque somos coetáneos de hombres de ojos muertos y sonrisas blanqueadas que ponen en marcha la maquinaria de acciones que —ellos lo saben, y aun así no dudan— dañarán las vidas de mujeres, viejes y niñes de manera irreversible.
Llevo más de cuatro años lidiando con esta novela y preguntándome quién tenía razón, si Jung o el cura White. Y recién ahora, durante una de estas madrugadas en la que el sueño se demoraba, comprendí que había perdido tiempo por culpa de la tendencia a pensar en términos binarios. Hoy creo que los dos están en lo cierto, y que el mal —o si prefieren, la estupidez que es la especialidad de la gente dañina— funciona como sistema, precisamente por la coordinación entre ambas formas de perpetrarlo.
Existen personas cuya identidad se ensambla a partir de las piezas esenciales de lo que consideramos maligno: el egoísmo supremo, la incapacidad de sentir empatía, la crueldad, agresividad y violencia. Cuando además son carismáticos y / o saben construir poder, adquieren en su medio una relevancia lindante con la fascinación. En su ensayo Odín (1936), Jung decía que la influencia de Hitler sobre Alemania era la de "un hombre que obviamente está poseído e infectó a una nación entera a tal punto, que la ha puesto en marcha y lanzado a rodar hacia su perdición". Todos hemos vivido, y muchos viven aún, bajo el influjo de gente así.

Pero, por sí solos, difícilmente llegarían lejos u obtendrían poder. Si la mayoría de la especie tratase de vivir bien sin abusar de otros, esos personajes que para Jung personifican un Mal con mayúsculas serían rechazados, porque se los vería como lo que son: fuerzas disgregadoras, antisociales, a las que se aislaría y contendría para que no hiciesen daño a terceros. Así como un fuego no puede propagarse en la ausencia de oxígeno, esas fuerzas entrópicas no podrían expandirse si no contasen con un público que le fuese propicio. El problema es que ese público existe, acá, allá y en todas partes. Y así se completa el circuito del mal. La prédica de los personajes nefastos es amplificada y legitimada por ciertos medios y sus comunicadores. Y un público que lidia mal con sus inseguridades la toma como propia, se pone la camiseta de un discurso que más allá de sus mínimas variantes puede reducirse a esta sola idea: Reivindicamos nuestro derecho a ser hijos de puta y cagarnos en el resto. Lo trágico —lo stupidus— es que ese público acepta, y gratis, ser colocada en la primera fila de un ejército virtual que se inmola en defensa de los verdaderos hijos de puta; pero, en vez de ser recompensados por su sacrificio, terminan sufriendo las mismas bofetadas e indignidades que ligamos aquellos que, al menos, tenemos claro quién nos va a cagar — y encima, terminan siendo parias que desnudan su impotencia escribiendo barbaridades por Twitter.
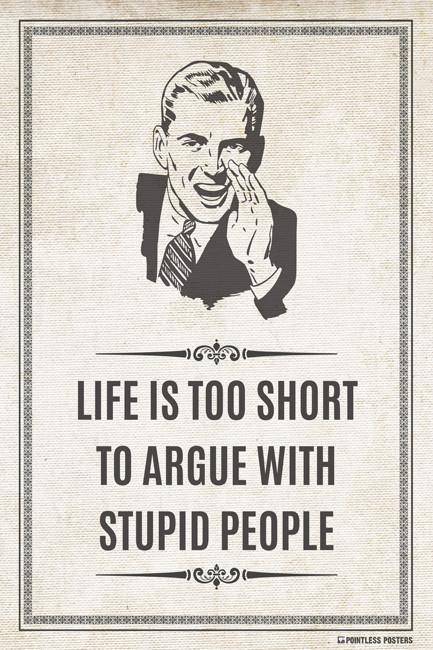
La cuestión del mal se complejiza, entonces, porque su inserción en el mundo real, en nuestra vida cotidiana, no es responsabilidad exclusiva de las personas que practican actos genuinamente malvados, sino también de aquelles que habilitan ese accionar, que lo justifican o al menos lo consienten desde su apatía. Entonces la pregunta se impone: si quisiésemos aggiornar al Dante e imaginar quién se rostizaría hoy en el Hades hipotético, ¿a quién nos encontraríamos? ¿Sólo a aquelles que supieron encarnar el Mal con mayúsculas que Jung pregonaba, o también a las Doñas Rosas y Don Bernardos que fueron instrumentales para su ascenso y ulterior apogeo?
Esa era la idea con la cual me entusiasmó jugar literariamente. Pensar que, si el Infierno existiese, desde la Segunda Guerra en adelante debería haberse superpoblado más que la Bristol de los eneros clásicos.
La conjura de los necios
Tal vez porque, desde la sensatez, tenemos por principio el de no menospreciar nunca al adversario; o tal vez porque la literatura y el cine nos condicionaron a creer que aquellos que se enriquecen como Creso y obtienen gran poder deben ser ultrainteligentes —la ficción creó la noción de los supervillanos, desde el Moriarty que es tanto o más listo que Sherlock al Thanos del universo Marvel—; lo cierto es que esas formas de pensar nos impiden tomar bien la curva por la que se mandó el bólido de la Historia. (En mi caso, yo soy de los que piensa que aquel que dedica su existencia a acumular dinero y poder porque sí es un stupidus de manual: ¡con la infinidad de cosas bellas a que une puede dedicarse, en esta vida!)
Nos resistimos a creer que el mundo no está manejado por mentes brillantes, sino por lo peorcito que hay disponible en el mercado. Pero es hora de despertar, porque la evidencia está a punto de estallar ante nuestras narices. Si no actuamos rápido, este mundo y esta especie llegarán a su fin porque permitimos que un hatajo de imbéciles llegase a operar los resortes que determinan la diferencia entre la vida y la muerte.



Durante los últimos años, una de las dudas existenciales que más circuló por nuestras mentes es la que se resume así: Pero, este tipo, ¿es hijo de puta o es boludo, nomás? Otra muestra de cómo pensar en términos binarios puede jugarnos malas pasadas. En este caso se comprende, porque la opción superadora —la tercera casilla— resulta humillante para la humanidad toda, pero si no reaccionamos a tiempo, eludiremos la humillación al precio del Apocalipsis. Lo más sano sería aceptarlo ya, de una. Sí, es una vergüenza. No se puede explicar cómo dejamos que las cosas llegasen a este punto. Pero así está el asunto: nuestra especie avanza a velocidad creciente por una espiral descendente de autodestrucción, porque permitimos que un montón de estúpidos acumulasen demasiado poder.
No voy a repetir el error borgiano de generalizar al punto de sugerir que todos los rich & powerful son tontos. En las últimas semanas leí varias declaraciones de ultramillonarios que aseguran que hay que dejar de acumular así y repartir de otra forma, porque de otro modo todo desbarrancará de modo incontrolable. Pero los que sí son estúpidos, y redomados, son aquellos que menosprecian al 99,9% de la humanidad y piensan que pueden seguir embolsando guita infinitamente sin pagar precio alguno. Ricos y poderosos que en líneas generales nacieron en la abundancia, fueron a los mejores colegios y vivieron entre algodones, y se convencieron de que podían actuar con impunidad per secula seculorum tan pronto entendieron que pocas cosas se compran con más facilidad que el favor de ciertos medios y ciertos jueces. Si tuviesen al menos dos dedos de frente, habrían mantenido las apariencias y tomado resguardos. Pero la vida los (mal)acostumbró a salirse con la suya, y por eso van por ahí con la delicadeza del rinoceronte metido en laberinto de cristal.

Son ricos, sí, y poderosos, sí, pero también estúpidos de modo escandaloso, porque no terminan de ver que lo que hacen jode a medio mundo pero también los condena, y más temprano que tarde. No sé qué fantasía alimenta hoy el buñuelo frito en Bardahl que Macri tiene por seso, pero la Historia le tiene reservado el lugar de un Calígula. (Por perversión y capacidad autodestructiva, aunque no por su imaginación.) Y el caso de Trump, por venir del país que viene, es peor a la enésima. Aunque el impeachment no llegue a nada, aunque triunfe en las próximas elecciones, la ciencia histórica ya tiene elementos de sobra para juzgar su monumental incompetencia para servir a la nación cuyos intereses representa. Trump está acelerando la decadencia moral de su país a velocidad desbocada; el resto de las decadencias procede siempre detrás.
Son malévolos junguianos en la categoría que Atwood definió con precisión, porque los resultados de su accionar son todos dañinos — incluso para ellos mismos aunque tarden en advertirlo, y para sus familias ni les cuento. Pero, si no les ponemos coto ya mismo —si no proseguimos el aprendizaje democrático de acotar la acumulación de poder, no sólo legalmente, sino también en términos de valores compartidos: el rico sin responsabilidad social debe transformarse en una figura vilificada en términos culturales, nuestro nuevo Hombre de la Bolsa—, el resto de nosotros terminará siendo funcional al mal en el sentido que explicaba el cura White: porque dejamos vacante el espacio que debería ocupar el bien y entonces lo llenó otra cosa.

Está claro que todes nosotres nos consideramos dueñes de una inteligencia más que razonable; y que estamos convencidos de representar los intereses de las mayorías. (Incluyendo los de aquelles que nos agreden a diario y arrollarían con un tractor si pudiesen, sin percibir que somos nosotres los que velamos en serio por sus derechos — a diferencia de aquellos cuyos nombres vitorean.) Pero por eso mismo, no podemos aceptar ser definidos por nuestra hora menos lúcida. Necesitamos arrancar el timón del mundo de manos de los magníficos estúpidos.
No sé ustedes, pero yo no quiero que esta breve historia de la estupidez termine superponiéndose —y confundiéndose— con la entera historia de la humanidad.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

