APARICIÓN CON VIDA DE LA UTOPÍA
La utopía no es un artículo de lujo, un consumo suntuario. Es el nombre político de la felicidad
Durante mis vacaciones me entregué a un puñado de películas que no podían tener menos en común. Una fue la nueva versión de Nosferatu, dirigida esta vez por Robert Eggers. Otra fue Un completo desconocido (A Complete Unknown), de James Mangold, que recrea los primeros años de la carrera de Bob Dylan, hasta que se colgó la guitarra eléctrica y volvió locos —pero del mal modo— a los tradicionalistas del folk. La tercera fue Saturday Night, de Jason Reitman, que cuenta el caos que rodeó la primera emisión de ese clásico de la TV que es, desde hace cinco décadas, el programa Saturday Night Live. Y la última fue Cónclave, del alemán Edward Berger, que imagina la elección de un nuevo Papa. Es decir: una de vampiros, el fresco biográfico sobre la juventud de un artista, una comedia que narra el debut de un legendario ciclo humorístico y una suerte de thriller religioso. Más diferentes, imposible.
Y sin embargo, con el correr de los días se hilvanaron en mi cabeza, hasta constituir un mismo tejido. Porque de algún modo —eso sí: cada una a su manera— las cuatro hablan de lo mismo. Son relatos que reflexionan sobre las dificultades que afronta lo nuevo, para surgir, sobrevivir y, en último término, fructificar en el mundo. Les preocupa lo mismo que al Gramsci que percibía la tozudez de lo viejo que se niega a morir y por eso hace lo imposible para postergar —y de estar a su alcance, impedir— el parto del mañana. La frase del pensador italiano agrega, además, que esa demora antinatural, ese freno aplicado con violencia sobre la dinámica de la vida y por ende de la historia, supone campo orégano —una oportunidad— para el surgimiento de aberraciones: "En ese claroscuro —escribió— surgen los monstruos". Cuando lo viejo inhibe el desarrollo de lo nuevo, lo que brota sin oposición son las perversiones.

El Nosferatu de Eggers es una remake del original de 1922, que era a su vez una relectura de Drácula, de cuya novela Friedrich Murnau no había conseguido los derechos. La versión nueva es una buena película, pero que no sale nunca del arenero que inauguró Francis Ford Coppola en el '92, con su propia Drácula. Este Nosferatu se deja ver, sí, pero —a diferencia de la película de Coppola— es poco novedoso. Quizás la mayor diferencia pase por su concepción del vampiro titular. El Drácula de Coppola era un personaje romántico, devenido monstruo a partir de una frustración amorosa que, sin embargo, terminaba por ser instrumental en su redención. Pero el vampiro de Eggers es puro apetito carnal. No ama a la protagonista femenina, Ellen, convincentemente interpretada por Lily-Rose Depp. Sólo lo mueve la lascivia, el deseo de beber la sangre de esa joven hasta su última gota. Este Nosferatu es lo viejo que canibaliza lo nuevo para sobrevivir. Y Eggers condimenta esta lectura al presentar a Ellen como una mujer que, aun en el siglo XIX, está conectada con su deseo y disfruta del sexo. Nosferatu es el macho viejo ofendido por la existencia de una joven que reclama dominio sobre su propio cuerpo, envidioso de su energía libidinal. El final dramatiza una victoria a lo Pirro: lo viejo muere pero arrastra en su caída a lo nuevo, alumbrando un mundo sin amor.

En Un completo desconocido, Bob Dylan (interpretado por Timothée Chalamet) es un artista joven que, haciendo dedo, llega a una helada Nueva York al despuntar el '61. No posee otra cosa que su guitarra acústica, cuadernos de apuntes y un hato de ropa. Poco a poco se abre paso en la escena local, en el marco del resurgimiento de la música folk. Pero, a pesar de su devoción por cantautores como Woody Guthrie, este Dylan no se considera un folklorista, un intérprete de canciones tradicionales. Sus amores originales han sido el rock y el blues, antes que el folk. Tampoco quiere limitarse a ser cultor de un género: desea escribir sus propias canciones y dejarse llevar por el viento de su búsqueda creativa — es decir: ser libre para desarrollar su obra como le plazca, sin someterse a comisariatos ideológicos ni culturales.
Esa fue una de las razones por las cuales decidió romper con el statu quo del revival folk que lo había ungido como príncipe heredero, calzarse una guitarra eléctrica y, a un volumen ensordecedor, salir al escenario del festival de Newport a vociferar: "Yo no voy a trabajar más en la granja de Maggie". Maggie's Farm anunciaba su liberación de las cadenas de lo viejo: "Yo trato de ser lo que soy, de la mejor manera que puedo —graznó entonces—, pero todo el mundo quiere que sea como ellos". Mucha gente lo abucheó y hasta le gritaron que era un Judas pero, para que no cupiese duda alguna, Dylan cerró su set oficial con esa tormenta eléctrica que es Like a Rolling Stone, desde la cual se anticipaba al vértigo de la libertad que reclamaba: "¿Cómo te sentís cuando estás solo, cuando no tenés forma de volver a casa, cuando sos un completo desconocido, como un canto rodado?" (Que es lo que significa rolling stone. Imagen que, de paso cañazo, también le permitía señalar puntos de contacto con la nueva realeza del rock.) En este caso, más allá de los sinsabores, lo nuevo triunfó y lo viejo quedó atrás, tal como pretende el impulso vital.

Saturday Night narra una anomalía. La disputa entre la NBC y su comediante estrella Johnny Carson, que no quería que repitiesen su show diario los sábados por la noche, creó un vacío que los ejecutivos decidieron llenar de una forma que escarmentase al cómico. Por eso le encargaron un programa humorístico a un productor novato —Lorne Michaels— que a su vez contrató a una troupe de comediantes jóvenes, desconocidos y absolutamente inexpertos en materia de televisión. La idea era que Carson se asustase ante esta new wave humorística, y se resignase a que los ejecutivos impusiesen su voluntad. Pero el programa-nacido-para-fracasar fue un éxito, y se convirtió en la fábrica de comediantes por antonomasia de la televisión estadounidense. Allí brillaron por primera vez Jim Belushi, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Gilda Radner, Bill Murray, Eddie Murphy, Adam Sandler, Tina Fey, Chris Rock, Will Ferrell, Kristen Wiig y muchísimos más. En 1975, pues, Saturday Night Live supuso un batacazo de lo nuevo, que capitalizó la discordia en las filas del establishment.
La película Cónclave transcurre en el seno de una de las instituciones más tradicionalistas del planeta: la iglesia católica, en su sede de Roma. ¡Deben existir pocos lugares donde lo nuevo la tenga más jodida que en el Vaticano! Pero en el contexto de las deliberaciones para elegir a un nuevo Papa —Cónclave es algo así como la serie Succesion, sólo que con sotanas—, muchas cosas inesperadas pueden ocurrir. Lo cual incluye hasta la posibilidad de que alguien meta la cola sin ser el diablo, sino el mismísimo Espíritu Santo. (Al que siempre se representó como una paloma, che. Las palomas también tienen cola.) Voy a cuidarme aquí de spoilear nada, porque no quiero arruinar la experiencia. Sólo diré que, en parte por la sabiduría del Papa muerto y en parte por lo predecible del resto de la curia, Cónclave dramatiza lo inesperado: la posibilidad de que lo nuevo surja, y triunfe, aun en el más conservador de los escenarios.

Cuatro películas, cuatro reflexiones sobre la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Un tema que hoy en día es prácticamente el tema, porque todo lo que nos rodea suena en esa clave. Vivimos en un mundo donde la elite tecnocrática —el puñado de hombres que se enriquecieron fabricando y vendiendo las tecnologías más modernas— está impulsando la regresión histórica más brutal de que se tenga memoria, hacia formas de la explotación, la ignorancia y la superstición que creíamos superadas. Una realidad donde la paradoja que formuló la novela 1984 se declama sin ironías, porque en nuestro mundo ya no es sátira sino ejercicio del periodismo decir, con George Orwell, que "la libertad es esclavitud, y la ignorancia es poder".
Teoría de la involución
Entre 2006 y 2016, el programa Peter Capusotto y sus videos vaticinó el devenir argentino. Por eso imagino que quizás exista ya un sketch donde Diego parodia a un Dylan criollo que canta Los tiempos están involucionando. (Se lo preguntaré a Saborido, no lo duden, apenas me lo cruce.) La Argentina juega hoy un rol a la vanguardia del experimento restaurador, pero está claro que el fenómeno la excede, que la ola es mundial. En lo que antes conocíamos como Occidente, los países que en su momento optaron por la democracia ponen a prueba nuevos formatos de autoritarismo —parafraseando al equipo de marketing de Apple, podríamos llamarlos iPower— y los pueblos, convencidos de que la transformación del mercado laboral es un tsunami ante el cual no existe defensa, aceptan casi sin chistar la precarización de sus vidas.
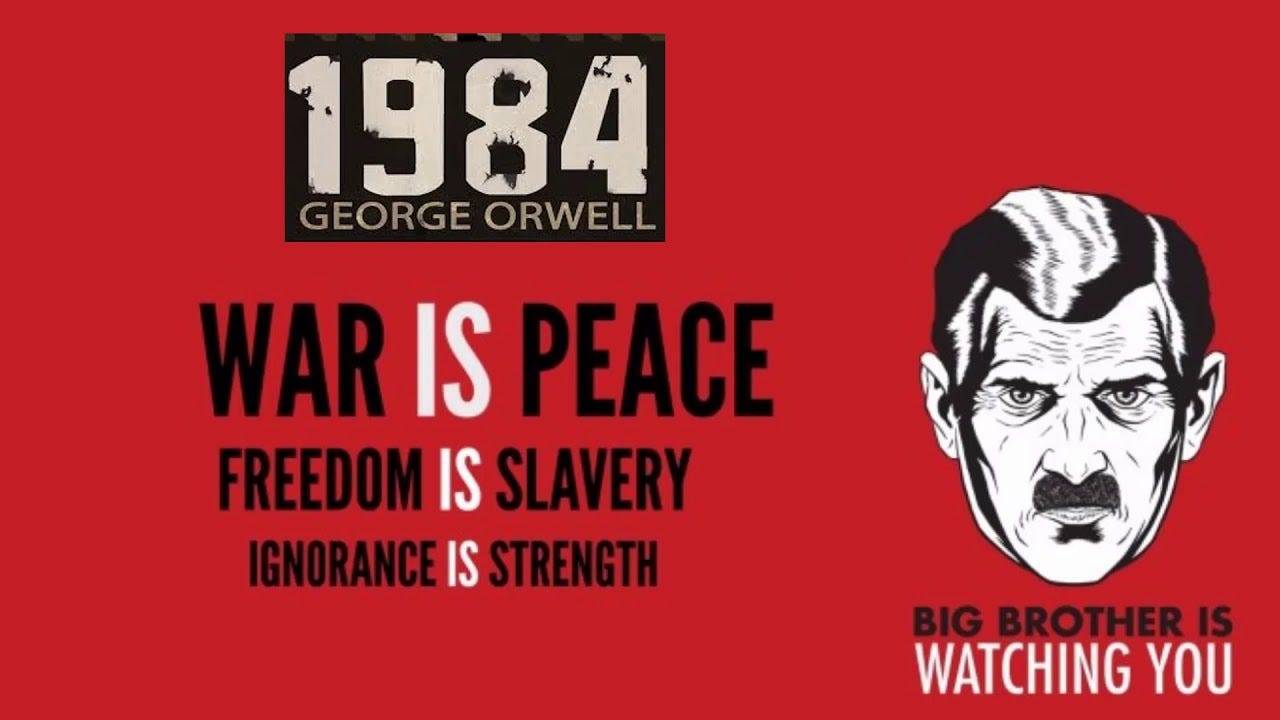
Hoy existen Nuevos Señores, sin más títulos de validación que su poder económico y tecnológico. Nadie los eligió para que ocupen ese puesto: se impusieron solos, y ya reinan por encima del orden político tradicional. Cuando se refiere a este fenómeno, el economista griego Yanis Varoufakis habla de "tecnofeudalismo", a partir de la idea de que cada mega-empresa funciona como un feudo virtual, regida por su propio technolord. También me gusta el neologismo broligarquía, porque establece que se trata de una aristocracia flamante, compuesta por unos pocos machos blancos. (Bro, en inglés, es apócope de brother, hermano. Se lo usa coloquialmente como sinónimo de chabón, colega o compinche.) Pero claro, para que el sistema de los Nuevos Señores funcione, hace falta que existan Nuevos Esclavos. ¿Deberíamos llamarlos tecnosiervos? Me refiero a multitudes que toleran vivir en la necesidad, desprovistas de derechos elementales que sus propios padres disfrutaron. En los hechos, esto encarna el retorno de lo viejo. El ocaso del orden jurídico internacional, en beneficio del poder desnudo. Nosferatu es real, nuestro contemporáneo: si hay alguien que vampiriza al mundo actual, que representa lo que debería estar muerto y sin embargo no lo está, es el mega-millonario cuya fortuna compra fuerza bruta y lo pone por encima de las leyes que controlan al resto de los mortales.
Lo más sorprendente de esta involución, de esta remake de las prácticas más rancias de la historia, es la sumisión voluntaria de millones de personas a la piel novedosa del viejo esquema de poder. Antes llevabas cadenas metálicas sólo si te las imponían. Hoy todos, casi sin excepción, hacemos larga fila para entrar en el negocio de cadenas virtuales y probarnos los últimos modelos, por propia decisión.

Una de las razones que explican la catatonia actual es el desconcierto que produjo descubrir que existe tanta, pero tanta gente que prefiere bajar la cabeza y vivir mal, encadenada y alienada como galeote, a la incertidumbre de tener que esforzarse y ser creativa todos los días para vivir mejor.
Los progresos del último siglo nos confundieron. Tomamos lo contingente por lo inmanente. Recién ahora empezamos a entender que el deseo de progreso y de superación no es inherente a la especie humana. Existe infinidad de personas que podrían hacer exactamente lo mismo durante todas sus vidas, sin protestar ni exhibir voluntad de cambio alguna. Que prefieren lo predecible al albur de lo soñado. Por eso agradecen que se las libere del peso que supone tener que pensar, ponderar, decidir y actuar en consecuencia. Obedecer, someterse, es más fácil que timonear el propio destino a través de las aguas procelosas de lo real. Y esa renuncia constituye parte del poder que los Nuevos Señores detentan. Un poder que obtuvieron porque lo buscaron, sí, pero también porque les fue concedido graciosamente por aquellos que aceptaron su oferta, y sin regatear.
En términos simbólicos, los Nuevos Señores presentaron los términos de un pacto que muchos consideraron beneficioso. Les aclararon que la primera consecuencia sería el derrumbe estrepitoso de su calidad de vida, pero también les dijeron que quedarían liberados de la angustia que representa la obligación de progresar siempre, y de la condena social que pesa sobre aquellos que no se superan. Como ya casi nadie mejoraría su condición, dejarían de ser losers para convertirse en parte de la media. Y en paralelo, para endulzar el trato, la cirugía social que los Nuevos Señores venían practicando a través de las redes los eximió de otras indignidades, que hasta hace poco experimentaban como un karma. Gracias a lo que imponen las aplicaciones que operan sobre nuestra vigilia hasta el punto de condicionar su forma —nos pasamos todo el día conversando con una máquina que es una mezcla de periodista dudoso, sensei y Pepe Grillo—, ser poco agraciado, burdo y bruto ha dejado de constituir un baldón. Ahora es una distinción. Casi un estandarte, la credencial que prueba tu condición de miembro honorario del actual esquema de poder. Ya no hace falta compensar la asimetría de tus rasgos, disimular la dificultad para combinar colores, luchar contra la falta de estado físico y de elocuencia. Lo que garpa hoy es subrayar los defectos personales, hasta la sobreactuación.
Esta es la era del exhibicionismo de la impropiedad. De la ignorancia como nuevo subgénero del porno. ¿Y qué es lo que tornó factible la creación de este Mundo del Revés? La consagración de los Nuevos Señores, esos muchachos tan poco atractivos, como virtuales semidioses. A nadie le importa que Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos se vean como el cast de la remake de Los tres chiflados. Nada embellece más que el poder, y poder —o sea, dinero— les sobra. Alguien lo dijo días atrás, no recuerdo dónde, pero tiene razón: vivimos en el Nerd Reich.

El sistema funciona porque demasiados lo consienten. Es el fruto de una negociación tácita entre los poderosos y los desposeídos que prefieren rutina a la inquietud que deriva del riesgo, de la apuesta. A muchos nos subleva la capitulación, pero aun así entendemos que negar esa realidad sería inconducente. El eterno retorno de la dialéctica amo-esclavo es una cagada, no hay duda. Lo que no se puede es desconocer que por lo menos le ofrece algo a millones de personas. Miserable, sí. Pero concreto, contante y sonante. Plata en mano y culo en tierra, como dice el refran. Lo cual subraya lo que debería ser obvio y sin embargo permanece invisible, ignorado; aquello que nadie se anima a plantear, a sincerar. Porque los Nuevos Señores ofrecen migajas y rigor, sí, pero al menos ofrecen algo. Mientras tanto, ¿qué ofrecen aquellos que se pretenden la alternativa? ¿Proponen algo que vaya más allá de pedirle a los poderosos que aflojen un poco? ¿Existe un proyecto político que plantee algo distinto a lo que Charly cantaba en Peluca telefónica, allá por el '82: "Sáquenla un poquito"? (No olvidemos que en el '82 estábamos en dictadura, y que eso era todo lo que nos considerábamos en condiciones de mendigar.)
Aspirar a que el violador sea más delicado no es la más atractiva de las propuestas de vida. Pero es la única que suena en el ágora, al menos de momento. No hay a la vista una oferta superadora. Nadie se compromete a conseguirte una vida sustancialmente mejor. Y es por eso que la representación política de los intereses mayoritarios atraviesa un momento infeliz, por no decir desgraciado, aquí, allá y en (casi) todas partes.
Hoy los pueblos consultan el menú de lo real y no encuentran lo que desean, ningún alimento sublime: sólo comida chatarra. Nadie nos ofrece lo que verdaderamente queremos, lo que moriríamos por saborear. Porque esta realidad es una mierda, nadie lo discute. Pero precisamente por eso, es inexplicable que todavía no exista un movimiento a escala mundial —integrado por pensadores, artistas, dirigentes, militantes— que contribuya a que los pueblos imaginen otra cosa, algo infinitamente mejor. ¿O me van a decir que no existe alternativa, que esto es lo único que hay, la posibilidad excluyente? La historia es siempre la resultante de una variable que se impone, entre miles de senderos que se abren a cada minuto. ¿Me van a venir ahora con que la imaginación, la osadía profética y el coraje de los pioneros son recursos no renovables? ¿Después de tantos milenios de existencia como especie, de tantas lecciones de la historia?

Los Nuevos Señores son unos hijos de puta, está claro, y la pobre gente que se les somete cimenta su poder sin quererlo ni darse cuenta. Pero nosotros —los que todavía queremos mejorar y que todos mejoren, aquellos que pretendemos superarnos individual y socialmente— tampoco estamos libres de pecado. Porque fuimos nosotros quienes aceptamos que nos dejasen sin utopías totalizadoras, los que toleramos que detonasen nuestros sueños y nos resignamos con jugar con los escombros de su ruina: valiosos, sí —la ciencia, la educación, la identidad en materia de géneros—, pero ineficaces desde que no se articulan en un proyecto político integrador, que contemple y torne posible el futuro de la humanidad entera.
Estar corto de guita es un problemón, sí. Pero la pobreza más grande que existe es la de aquel que carece de utopías.
Construcción del sueño
La utopía no es un artículo de lujo, un consumo suntuario. Es algo de primera necesidad: imprescindible. El nombre político de la felicidad. Y la felicidad es algo que nos ocupa a diario, la nombremos o no, lo advirtamos o no. Todos los días tratamos de arribar a ese estado del alma. Aun a sabiendas de que no se trata de un destino definitivo, de que con suerte se lo visita de a ratos. (Somos turistas de la felicidad.) Pero esa fugacidad no extingue nuestro deseo de volver allí, no frena el impulso de alcanzarla. En materia de felicidad política, debería pasar lo mismo. La conciencia de que no arribaremos a una utopía definitiva no obtura nuestro deseo de estar cada vez mejor, ¡incluso cuando estamos razonablemente bien! Por esa razón, no podemos permitir que nos birlen la utopía, que la desaparezcan. Sería como aceptar que nos prohiban la felicidad por el resto de nuestras vidas, hasta en su expresión más fugaz, más turística.
Eso es, muy concretamente, lo que están haciendo. Primero escamotearon la herramienta de la revolución, que es el mecanismo mediante el cual adviene lo nuevo superador. (Pervirtieron su sentido, así como hoy enchastran la noción de libertad, para que no pudiésemos disociarlo de la violencia indeseable. La revolución es acción, sí, pero no necesariamente muerte. Hay que dejar de temerle, hay que considerarla nuevamente. El miedo a la revolución es el miedo a la vida.)

Después dieron el paso siguiente, que fue despojarnos de las utopías y, en consecuencia, tornar innecesaria toda revolución. Y nosotros los dejamos hacer. Nos dijeron que eso del espectro de colores no corría más, que sólo existía la luz y la ausencia de luz, y consentimos empezar a vivir en blanco y negro. Pero la vida no es en blanco y negro. La vida tiene lugar entre infinitas gradaciones de colores primarios, esa es parte de su riqueza esencial, de su gracia. Esta opacidad en la que nos fuerzan a vivir se corresponderá con la de las almas de los Nuevos Señores pero no es la nuestra, no tiene por qué serlo. Entiendo que la renovada osadía y la total falta de escrúpulos de los poderosos de hoy resulte acojonante, pero no podemos darnos el lujo de comportarnos como timoratos. No es opción, eso y aceptar mansamente la muerte temprana serían lo mismo. Por eso tenemos que dejar de negociar minucias, de aspirar apenas a que nos la saquen un poquito, para empezar a zarparnos y cuestionarlo todo. Necesitamos reinventar la utopía política, empezando por cuestionar el sentido —y por ende, el imperio— del dinero.
La aspiración de máxima sería un sistema nuevo, que gire en torno del amor, el respeto por los otros y la felicidad, en vez del becerro de oro. Pero eso no impide que demandemos e instrumentemos cambios inmediatos, que comiencen a pavimentar (sí, sí: ¡obra pública!) el camino hacia la utopía grande. ¿Y por dónde empezar? Dándole forma verbal y visual al sueño de una Argentina nueva. (Y cuando digo nueva no significa maquillada, ni exhibiendo cirugías estéticas: digo barajada otra vez, y vuelta a repartir.) Una vez que el sueño cobre forma, habría que contarle a quien quiera oírlo que aunque hoy esté viviendo como la mierda, mañana podría estar viviendo infinitamente mejor. Que esto que está padeciendo es real, pero que lo otro también podría serlo. Y proceder a explicarle que las condiciones de las que dependería una vida mejor no son hipotéticas ni fantásticas, sino que se derivan de la riqueza intrínseca del territorio que le pertenece al pueblo y a la potencialidad de sus laburantes, incluyendo científicos y artistas. La materia prima de la grandeza está aquí, entre nosotros. Ya existe. Bastaría un salto de calidad política para que el 95% de los argentinos empezase a vivir rotundamente mejor.
Los pueblos necesitan que les aseguremos que existe otra vida, una en las antípodas de esta injusta mersada que las mayorías padecen. Reclaman que se la describan en detalle, como quien les cuenta o muestra una película, para que empiecen a visualizarla, a paladearla en sus almas. Exigen que les demostremos no sólo que es posible, sino además —mediante un proyecto, un plan compuesto por medidas políticas, económicas, sociales y educativas— que no se trata de un delirio. Si el sueño fuese convicente y el camino hasta alcanzarlo estuviese bien señalizado, serían muchos los que considerarían integrarse a la masa de poder popular que hace falta para quebrar al status quo contra el que chocaron los reformismos que hasta hoy lo horadaron, sin llegar a quebrarlo.

Pero ojo: para que esa masa se vuelva crítica y precipite el cambio, hace falta un giro cultural copernicano. Hay que generar un espíritu de comunidad que en el caso argentino no existe, al menos hoy. Si se sufre lo que se está sufriendo, es porque el poder dominante impuso la idea de que no es cierto que lo que es bueno para la Argentina es bueno para los argentinos. La fábrica de sentidos de la que son dueños convenció a muchos de que, por el contrario, cada argentino debe salvarse solo, incluso al precio de la destrucción del país. Esa construcción fue condición sine qua non para la devastación del presente. Una vez que caló la idea, llevarla a la práctica se les facilitó. Una sociedad dividida no se organiza, y por ende no puede defenderse. Por eso hay que volver a ligarla, a articular la mayoría de sus partes para que funcionen en pos de un objetivo común. Esto es primordial: no habrá comunidad hasta que surja un liberalismo iluminado, superador, cuya identidad no se agote en el gorilismo.
Por eso mismo, empecemos por la idea. Y la idea es la utopía. Hay que definirla, y difundirla, de manera tan persuasiva que las organizaciones políticas se adapten a ella, y no al revés. (Porque apurarse a ponerle una marca partidaria abortaría el proceso, al renovar las viejas discusiones de siempre. Lo cual me recuerda el vaticinio de una bella película del '89 llamada Field of Dreams [El campo de los sueños]: "Si lo construís, vendrá". En efecto es así. Si construís el sueño, el pueblo acudirá.) Entonces: primero, la idea. Después, la organización política que se consagre a vehiculizarla. Y recién entonces los dirigentes. Durante los próximos años, nadie votará a un candidato o candidata tan sólo porque sea mejor persona o más educado. Si se lo o la elige será porque consiguió que nos enamorásemos del sueño, convenciéndonos de que una vida que ya no tenga visos de pesadilla está al alcance de nuestras manos.

La película del presente mundial, y en particular del argentino, está a punto de comenzar su tercer acto. Todavía está por verse si culminará como el nuevo Nosferatu, dejándonos en un limbo en blanco y negro, desprovisto de amor, o tenderá al happy ending de las otras tres. Me aferro a la esperanza que inspira saber que dos de esos finales felices están basados en historias reales, cuyos resultados están a la vista y demuestran que a veces lo viejo se deja de joder y muere de una puta vez. Pero para eso, claro, habría que arribar a la lucidez de entender qué sería lo nuevo que nos está faltando, y de lo que nuestras vidas dependen.
Y ya que estoy hablando de lucidez, me quedaré a la sombra del poeta que a los veintipocos entendió algo que era válido para él, en su circunstancia, pero que también valía para todos nosotros en cualquier momento, y ni les cuento hoy: que aquel que no está ocupado en seguir naciendo, es porque ya está dedicado a morir, aunque sea en cámara lenta.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

