Almas en pena
Los fantasmas engendrados por el terrorismo de Estado, desde la antropología
En su trabajo de campo como investigadora, Mariana Tello Weiss permaneció días y semanas en ex centros clandestinos de detención, sobre todo el de La Perla, eje gravitatorio del plan del exterminio en Córdoba. Allí, en confianza, policías que vigilaban el perímetro del lugar le dijeron, cierta vez, que habían escuchado el grito de una mujer en una habitación. Los guardias eran los únicos que se quedaban durante la noche. No era cualquier habitación: había sido la sala de tortura de La Perla, pero ellos lo desconocían. Por caso, en la víspera de la Navidad de 1976, los verdugos habían dejado moribunda a Herminia Falik, joven de 21 años, trabajadora del calzado y militante del PRT. La dejaron tendida en “la parrilla” porque ellos se tenían que ir a festejar a sus casas. Herminia Falik agonizó abandonada hasta la mañana siguiente.
Cuenta Tello Weiss que un joven policía que escuchó aquel grito en una de sus rondas nocturnas, enterado de lo que había sido el lugar, quiso ver una foto de Herminia Falik. La investigadora se la mostró y el joven pidió perdón “por lo que ella hubo tenido que sufrir”. El fantasma no sólo asusta, también obliga a hacer algo sobre él, sugiere Tello Weiss. Las brujas que pululaban en los centros clandestinos, las mujeres con sangre que atravesaban muros, los gritos y voces que retumbaban en los sitios del horror, la huella espectral de los desaparecidos y las apelaciones a videntes para ir tras sus pasos. Sobre los fantasmas, en las ciencias sociales no se solía hablar, sólo se murmuraba sobre ellos. Era algo subestimado como una tontería, o en otras ocasiones a un cierto delirio, sin rigor científico y asociado al imaginario del mundo de la ficción. Psicóloga y antropóloga social, Tello Weiss fue arrebatada por las fuerzas militares junto a su madre –Margarita Azize Weiss, asesinada por la dictadura– cuando era una bebé, en 1976, y a los meses fue restituida a sus abuelos maternos en Jujuy. Hoy es una reconocida investigadora del Conicet sobre temas de derechos humanos que ha trabajado en el Espacio para la Memoria ex-Centro de Detención Clandestina de La Perla.

Con el tiempo militó en HIJOS, se doctoró en antropología y dedicó su estudio al campo de la represión. En su trabajo de campo, entre otras aristas, analizó la eficacia simbólica y la fuerza emocional de las narrativas espectrales, lo liminal, el umbral entre el afuera y el adentro, lo vivo y lo muerto, el derrotero social de las presencias y las ausencias. Es lo que más la conmovía, lo que hizo que anotara obsesivamente pistas, relatos y detalles en un cuaderno. “¿Y vos nunca viste un fantasma?”, le preguntaron varias veces, desconfiando de su enfoque. Nunca vio uno pero sí escuchó ruidos, sintió frío y, sobre todo, analizó sus propios fantasmas, las experiencias en las que se manifestaron, y de qué modo esas experiencias fueron relatadas o silenciadas.
En el primer texto que escribió sobre ese tema se preguntó si hablar de los fantasmas de la dictadura no constituía, en sí mismo, un acto de profanación. Lo dice así en su reciente libro Fantasmas de la dictadura: “Hoy, pasada una década y mucho más trabajo de campo, pienso que hablar de ellos ha sido –por el contrario– una suerte de necesidad. Mía, en mi voluntad de indagar sobre el tema, pero también de decenas de personas que me acercaron relatos, se dispusieron a pensar conmigo aun sobre la premisa de lo inexplicable, a hablar de sus fantasmas, a corregir los textos buscando la palabra justa. Luego de todo este proceso, que en ciertos momentos adquirió las características de un viaje, pienso que escribir este libro, incluso en un lenguaje balbuceante, es darle estatus de existencia a aquello que está en el corazón de –como dice Mariana Eva Pérez– una política de Estado destinada a la producción masiva de espectros”.
Fantasmas de la dictadura, una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena (Sudamericana) es, en rigor, un libro de fantasmas engendrados por el terrorismo de Estado en su inmensa producción de “malas muertes, de sufrimiento, de cuerpos insepultos, de terrores”. Es, también, un libro que da lugar a quienes experimentan y relatan las historias de esas almas en pena, de esos muertos que “lejos de permanecer en el descanso que les desea quien es creyente, o de la total inexistencia a la que los confina quien no cree en nada”, insisten en volver. La antropóloga trató con fantasmas, intentó comprender los silencios, los vacíos, las vacilaciones. Muertos que no terminan de morir y vivos que no terminan de vivir. “Porque en un país donde los muertos no pueden descansar, los vivos tampoco”, escribe Mariana Tello Weiss en un espacio de investigación poco explorado respecto a la dictadura.
En muchos de los relatos de los familiares de desaparecidos había dos dimensiones de búsqueda: por un lado la ordinaria, la que los hacía recorrer comisarías, oficinas de abogados, iglesias, morgues o manicomios; y la otra, la oculta, que los llevaba a consultar a videntes, a espiritistas, a brujos. En el tiempo incompleto del duelo de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, una sobreviviente le contó a Tello Weiss que un familiar consultó a una vidente y le dio una precisión exacta. En el relato de la militancia, hablar sobre fantasmas no era habitual: era todo bastante racional. Pese a que eran prácticas sumamente extendidas, las consultas a videntes usualmente habían sido consideradas “charlatanerías”. En esa suerte de “memorias subterráneas”, surgieron testimonios como el de María Adela Antokoletz, hermana de Daniel, secuestrado en Buenos Aires en 1976 e hijo de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: “Las familias de los desaparecidos acudían a donde fuere con tal de obtener noticias de sus seres queridos ausentes: cuarteles, iglesias, oficinas de funcionarios de la dictadura, embajadas, incluso, por qué no, adivinos y brujos. ¿Dónde, por Dios, dónde hallar una respuesta para esa angustia inenarrable?”
Apenas estimados, esos relatos circularon poco y de forma oral, pese a que hubo cartas personales, como la correspondencia establecida de familiares de víctimas con Gérard Croiste, un holandés de cierta reputación que era consultado para la búsqueda de personas desaparecidas, entre ellas la tragedia de los Andes. “Las víctimas no solían hablar sobre fantasmas en el ámbito social, y menos los perpetradores. Cuando aparece, el fantasma suele ser una mujer. Y los que relatan son, en general, hombres”, desliza la antropóloga.
Bajo una serie de artefactos conceptuales, desde Freud y lo siniestro –“aquello familiar que se ha vuelto extraño”– a los usos de la biopolítica y textos fundantes como los de Jacques Derrida sobre los espectros o las reflexiones sobre el estatus ontológico de los muertos de Vinciane Despret, Tello Weiss dice que los espectros habitaron el lenguaje represivo desde el momento en que fueron nombrados públicamente por primera vez en la famosa conferencia de prensa de Videla el 13 de diciembre de 1979, en el Salón Blanco: “Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.
Los fantasmas, en efecto, comenzaron a aparecer en el lenguaje cuando el exterminio se encontraba prácticamente consumado. Empezaron a molestar incluso a sus propios artífices, y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ese mismo año fue crucial. “Porque esa es la lógica de los fantasmas: asediar, intentar ocupar un lugar. Y tantos fantasmas ocupan un lugar inmenso”, se lee en el libro.
Otra de las cualidades del daño infligido fue la instalación, en diferentes grados, de una incertidumbre insalvable. Entrevistado para el libro, Maco Somigliana, uno de los fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), admite que la incertidumbre es la madre de todos los fantasmas. Los muertos identificados por los forenses “consuman su muerte”, pero los que no logran localizar continúan engendrando fantasmas. Fantasmas eternos, ubicuos, cada vez más anónimos, que perpetúan su existencia generación tras generación. “Cuando tratás con muertos, los fantasmas vienen en el mismo paquete”, contesta Maco, y admite la “dimensión espectral” dentro del trabajo forense.
El cruce entre dictadura y fenómenos paranormales tal vez habría sido inconcebible hace unos años, aunque hoy es perfectamente verosímil gracias a que, hace poco tiempo, la etnografía comenzó a tomarlos en serio. Los fantasmas no son metáforas, los fantasmas insisten en aparecer en las grandes ciudades y el campo, en el centro del país y su periferia, en los barrios ricos, de clase media, de villa. “Esas presencias regulan la vida en sociedad, hacen que exista ritualidad, que haya lugares en los que no se quiere estar”, dice Tello Weiss, una de las pioneras en dicha etnografía. No casualmente cierra su libro contando cuando en octubre de 2012, a la vera del río Matanza, en el Conurbano bonaerense, un vecino revolvió la tierra y encontró restos humanos. Tiempo después, el EAAF pudo identificar que se trataba de los restos de cuatros personas desaparecidas en 1975: Diana Triay, Sebastián Llorens, Ángel Gertes e Ismenia Inostroza.
Las historias atraviesan las preguntas esenciales del libro. “¿Qué duelos permiten cincuenta años después? ¿Qué relaciones tejen con los linajes de los que fueron desarraigados? ¿Y con los elementos como la tierra y el agua? ¿Qué formas de la hospitalidad y del asedio revisten los modos de vivir-con-fantasmas en la posdictadura argentina? ¿Cómo observarlas, escucharlas, conocerlas?”, se interroga ampliamente la antropóloga, y no deja de complejizar los desafíos éticos, políticos y estéticos que implica escribir sobre ellas.
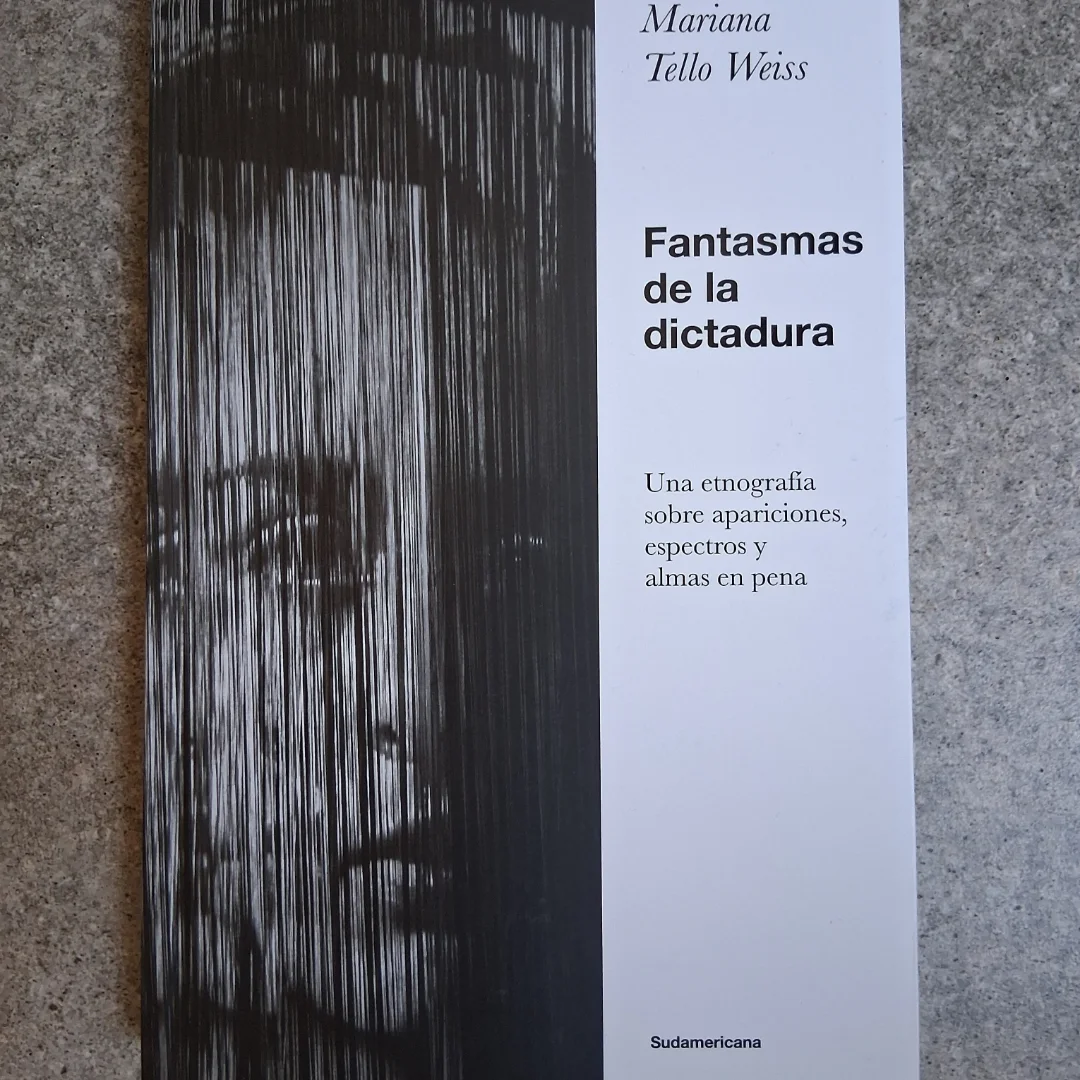
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

