SÓLO ESTOY SANGRANDO
Todo este sufrimiento, el que ya hay y el que vendrá pronto, ¿habrá sido a cambio de nada, o...?
Es fácil de ver, sin que haya que mirar muy lejos Que no hay demasiadas cosas que sean sagradas.
¿Se acuerdan de lo que se llamaba cine catástrofe? (Ya sé que hace falta tener cierta edad para eso. No es necesario refregar la sal en la herida, que duele sin condimentos.) Para les más jóvenes: a comienzos de los '70 hubo una tendencia en Hollywood a producir películas que narraban desastres de toda naturaleza. El modelo era siempre el mismo: gran elenco de actores, que en su mayoría habían conocido días mejores, porque el relato era coral (la idea era mostrar cómo esa catástrofe afectaba a un montonazo de personas); y primacía del gran espectáculo. Si la memoria no me falla, en aquellos días comenzamos a hablar de efectos especiales. Poco después llegó George Lucas y la expresión quedó asociada a naves espaciales, robots y el sonido de los sables laser, pero por entonces se refería a la capacidad de contar una hecatombe de modo convincente. La gente de Universal Studios desarrolló la tecnología llamada sensurround, para que los espectadores de Terremoto (1974) sintiésemos que la sala del cine vibraba como si fuese víctima de un sismo.
De entonces datan películas como Aeropuerto (1970), basada en el best-seller de Arthur Hailey (esa época la tendré asociada siempre a la colección popular que aquí editaba Emecé); La aventura del Poseidón (1972), basada en el novelón de Paul Gallico donde un transatlántico era volteado por una ola gigante y quedaba cabeza abajo; e Infierno en la torre (1974), donde Paul Newman y Steve McQueen —a esa altura la moda garpaba bien, y podían permitirse contratar estrellas— luchaban para salvar a la gente de un rascacielos en llamas. Pero, como toda moda, el cine catástrofe estaba destinado a envejecer pronto. En ese contexto se le dio la oportunidad a un director joven de dirigir una peli cara que tenía en su centro a un efecto especial: un tiburón mecánico, que debía usar para contar la historia de un escualo gigante que aterrorizaba a la población de Amity Island, siguiendo las líneas generales de la novela –otro best-seller— de Peter Benchley. Pero el bicho mecánico funcionaba como el culo, y Steven Spielberg tuvo que ingeniárselas para crear terror con recursos puramente narrativos. El efecto especial que le rindió fue su talento como cineasta.

En resumidas cuentas, pagábamos el precio de una entrada para sufrir. Pero tenía sentido: "sufrías" en el marco de una situación controlada, durante un tiempo limitado, y salías riéndote y comparando con los demás qué escena te había hecho saltar más alto de la butaca. Acá tardamos un tiempo más en adquirir el hábito, pero una vez que se sistematizó la venta de pochoclo y gaseosas en balde (por aquel entonces no pasábamos del maní con chocolate y los Sugus confitados), la experiencia completó su sentido: con un balde de popcorn sobre las piernas y la Coca encastrada en el apoyabrazos, el cine comercial le mordió público a los parques de diversiones. (A los que, a su vez, redefinió como parques temáticos.) La diferencia entre ver una película y subirse a una montaña rusa —donde también sufrís un par de minutos y a continuación seguís consumiendo— se tornó mínima hasta lo imperceptible
Qué mundo, aquel. Tan distante que parece, hoy que estamos inmersos en una superproducción de cine catástrofe a escala mundial, con ciudades vacías —¡con salas vacías!—, animales sueltos y el beso interdicto.
Yo que chusmeo a diario los medios de Hollywood de puro fan, no he encontrado aún el anuncio de proyecto alguno para ficcionalizar esta pandemia. Y eso que estos muchachos son los más rápidos del Oeste: no bien estalla alguna noticia de esas que fascinan en el mundo entero —ya sea aterrizaje forzoso, tsunami o accidente nuclear—, lo primero que hacen es garantizarse los derechos. Se me ocurrió que se debía a que, en mitad del río, todavía no suena apetecible la idea de meterse en un cine a revivir la experiencia del coronavirus. (Eventualmente, cuando quede atrás —si es que queda atrás—, llegará la hora de comprimirla en dos horas de narración y bajarla con pochoclos y Coca.) Pero después le encontré otra lógica. Si todavía no están planeando una película al respecto, es porque Hollywood se apresura a garantizar una producción no bien la historia real y notoria llega a su happy end.
Y en lo que hace a esta película que estamos viviendo, nadie sabe cómo va a terminar.
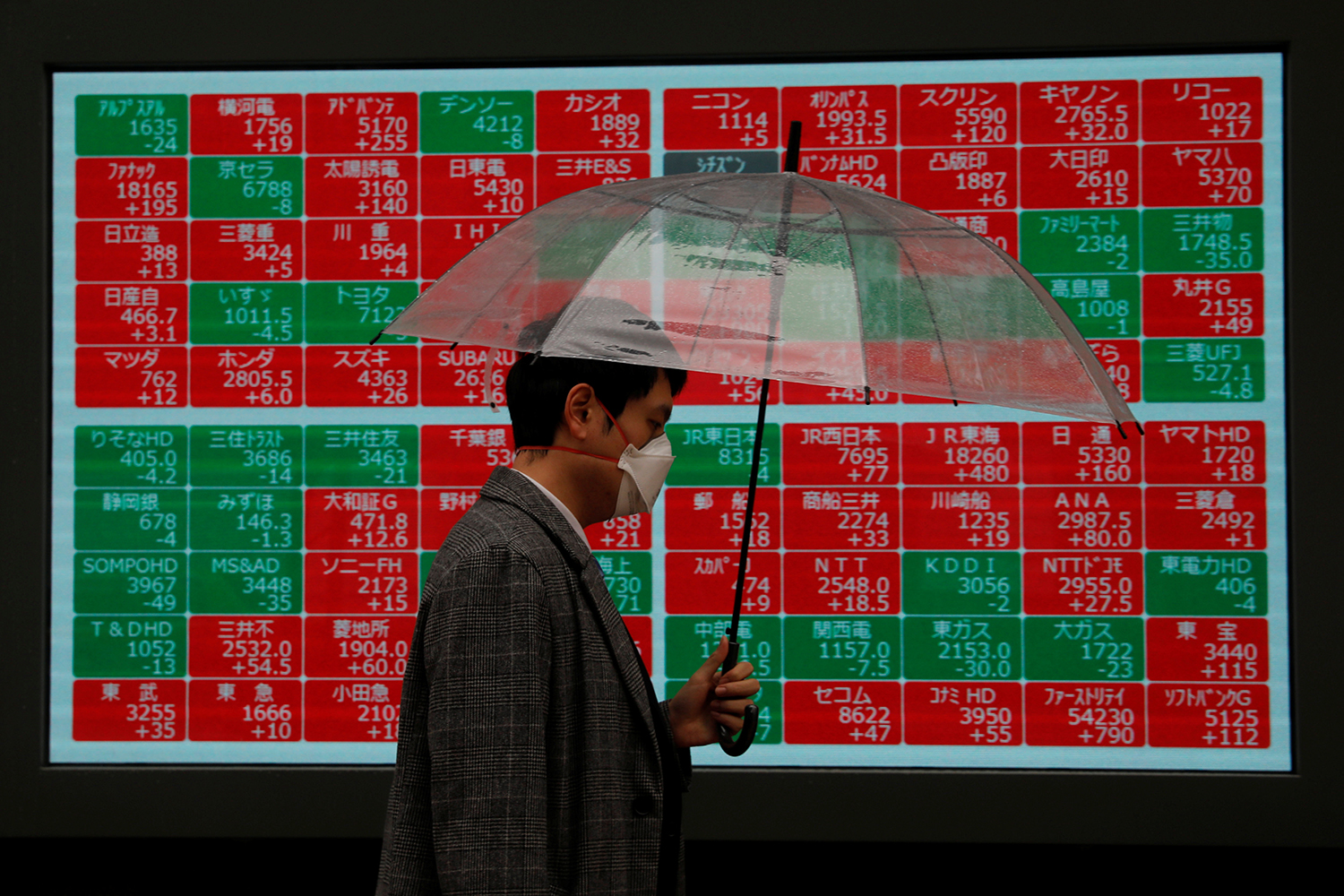
Masters of the Universe
Pero incluso el Presidente de los Estados Unidos Tiene que mostrarse desnudo alguna vez.
Lo que ya es ostensible, y sin embargo no veo que se haya asumido como realidad, es que la pandemia le quebró el espinazo a las formas tradicionales de crear riqueza. Empezando por la producción y el consumo en masa. Tanto por las dificultades que entraña fabricar a lo grande en estas circunstancias, como por la baja del consumo derivada del encierro, la desocupación y los salarios que se achican, la resultante es un revés para la tendencia del sistema a diversificar la producción constantemente y vender cada vez más. En este contexto que sólo realza necesidades esenciales —en términos de salud, de alimentación, de servicios— también se complican las maniobras financieras que afeitaban cada vez más el poder adquisitivo de los laburantes. Leyendo a Pedro Biscay, me entero de que el 95% de las firmas listadas en el S&P500 perdieron 9 billones de dólares. Y las empresas que vivían del Estado ya no pueden requerirle más dinero (la casta industrial argentina es parasitaria al extremo) que aquel que ya les giran para contribuir a pagar sueldos.
Por eso se resisten a abrir la billetera para colaborar con la sociedad que les permitió forrarse, aun en esta hora aciaga para tantos: porque son mezquinos por naturaleza, pero también porque, ante este panorama que no les permite saber cuándo recuperarán —si es que los recuperan— los fenomenales márgenes de ganancias a que están habituados, no se les ocurre otra que sentarse encima de su dinero para no perder ni un billete. Lo patético es el modo en que pretenden seguir ignorando que un billete es apenas un papel, un símbolo. Y que las convenciones se resignifican con la realidad. Puede pasar —no sería la primera vez en la historia— que de repente necesiten una carretilla de billetes para comprar un pescadito.

Así como la paralización industrial y la merma del uso vehicular despejaron los cielos del mundo, la pandemia abrió una ventana panorámica que nos da la oportunidad de ver mejor —y más lejos— que nunca. Hay características de este sistema en el cual nacimos y nos desarrollamos que en esta situación límite destacan de modo escandaloso, por ejemplo: ¿cómo es posible que lo que hacen aquellos que se dedican a la especulación y las finanzas y por ende birlan bienes ajenos o crean burbujas de riqueza ficticia que funden a miles no sea considerado un delito, o cuanto menos una actividad socialmente despreciada, como la del saqueador de tumbas? En otras épocas, la usura estaba prohibida y aun cuando se la toleraba, se la consideraba tan indigna como explotar a niños o traficar esclavos. Sin embargo allí sigue, definiendo la cima de la pirámide social. Son los Masters of the Universe, como definía Tom Wolfe a los financistas de Wall Street en La hoguera de las vanidades; siguiendo a Bob Dylan, que ya en 1965 había dictaminado en esa canción monumental que es It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding): "Los masters son los que hacen las reglas, para los sabios y para los tontos". Esos son los tipos que tocaron la música que nos tuvo bailando a todos durante estos años, aquí y en (casi todo) el resto del mundo.
El sistema económico-político es tan perverso como lo era el slogan el silencio es salud durante la dictadura, porque nos pone a todos en esta disyuntiva: o salís ya a denunciar lo que ves —y te exponés a las represalias— o te volvés cómplice del sistema por definición. Y en consecuencia, la mayoría deviene cómplice por default. Con Marcelo Piñeyro habíamos soñado en algún momento, por iniciativa suya, con contar una historia que dramatizase la jodida intención que hay por detrás de la descentralización de ciertas producciones. Es verdad que parece ser la forma más práctica de producir, pero no podemos descartar la intencionalidad política. El señor que trabajaba en una fábrica en las afueras de Philadephia y produjo el tornillito que convirtió en funcional a Little Boy, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima: ¿es por completo inocente de ese genocidio, o es co-responsable? Cuando el sistema pone a especialistas a trabajar en cachitos de cosas cuyo destino final no especifica —incluyendo experimentos en laboratorios—, ¿lo hace así tan sólo porque es práctico, o porque le conviene socializar la responsabilidad y convertir el crimen en una industria too big to fail — demasiado grande para poder darnos el lujo de que caiga, como decían de los bancos y financieras que eligieron rescatar en 2008?
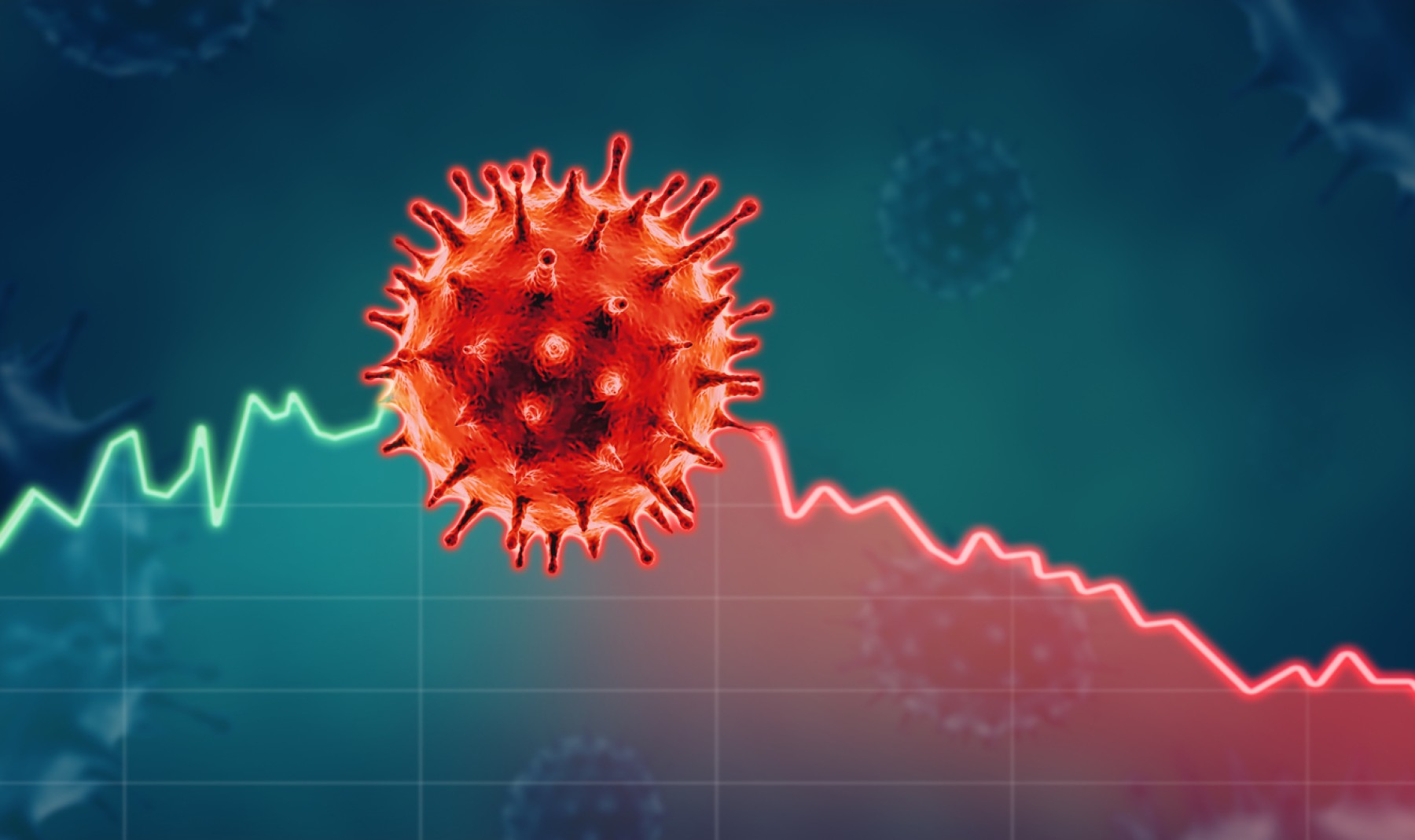
Ese es otro lindo ejemplo. Perdonen el trazo grueso, pero como le gusta decir a Piñeyro —justo que me acordé de él—, exagero tan sólo para que fijen la imagen. Pregunta: ¿para qué sirven los bancos? Si algo demostró la pandemia en este país, es que la banca privada no le sirve de nada a la sociedad. Toman nuestro dinero, hacen con él lo que quieren (fugarlo, entre sus actividades favoritas) y se niegan a dar contraprestación social alguna incluso en emergencias como la actual. Los únicos bancos que cumplen con la función de ayudar a motorizar la economía son los oficiales. Pero si llegase a sugerir que les empleades de la banca privada son co-responsables de la piratería que perpetran sus directorios, me lloverían acusaciones indignadas. A fin de cuenta, son meros empleados. Como aquellos del Pentágono que, según cuenta el Indio, le dijeron a Mailer cuando culminó aquella marcha en el '67: "Yo sólo trabajo acá". Fragmentar la tarea y distribuirla entre miles que laboran dentro de un cubículo sin preguntarse cuál es el fin último de lo que hacen es un gran modo de diluir la responsabilidad. Los Masters of War —los Señores de la Guerra, por citar otra canción de Dylan— no estaban en el Pentágono, los que sí estaban eran cagatintas a montones con cara de yo no fui. Y esa es la perversión con la cual el sistema cuenta: si tantos son culpables, ninguno es culpable.
La pandemia es una cagada, pero también quitó algunas vendas de los ojos. ¿Para qué quieren habilitar la producción en masa: para seguir fabricando pelotudeces que no necesitamos (armas, entre ellas) y en el proceso infectar a Dios y María Santísima? ¿Para qué queremos más petróleo y autos con los que no iremos a ninguna parte? ¿Para qué sirven las instituciones financieras, que no sea dedicarse a la piratería con tecnología nueva? ¿Qué clase de civilización sería aquella que, dada una situación como esta, no tiene recomendación más elevada para darte que sálvese quien pueda? Por fortuna la emergencia puso de relieve a aquellas actividades que sí son esenciales, y deberían desarrollarse en las mejores condiciones de trabajo: todo lo que tenga que ver con la salud, con la alimentación, con la educación y el desarrollo científico. Esas deberían ser algunas de las profesiones mejor reputadas —y remuneradas— en cualquier sociedad que se pretenda justa: médiques y enfermeres, docentes, científicos. Todo indica que, durante años, las únicas actividades que prosperarán son aquellas que formen parte de esos rubros, con unos pocos añadidos: comunicación, tecnología y servicios, por ejemplo. (Los únicos gobiernos soberanos de verdad serán aquellos que obtengan la independencia en esos aspectos — capacidad de autoabastecerse y de sostener su primacía política sobre las corporaciones del ramo.)

Pero si uno mira en dirección a los masters de nuestro universe, parecería que nada importante ha pasado. Siguen impostando poder como si nada, apostando a que nadie se dará cuenta de que perdieron los pantalones, actuando como si siguiesen en condiciones de dar órdenes. Mal que les pese, hoy en día están más cerca del ridículo que de inspirar miedo, así como lo describen los versos de Dylan que encabezan estas líneas. (Todos los epígrafes de este texto los tomé de It's Alright, Ma [I'm Only Bleeding], título que podríamos traducir así: Todo bien, ma [Sólo estoy sangrando])
El virus es el niño que, como en el cuento de Andersen, grita que el emperador está en pelotas. Y visualizar al emperador del mundo de hoy, o sea el Presidente de los Estados Unidos, desnudo —y en particular, a este Presidente— inspira derrisión y repulsa antes que respeto.
Arde Roma
Aquel que no se ocupa de seguir naciendo Está ocupado muriendo.
Que los beneficiarios de esta maquinaria y sus empleados finjan que acá no pasó nada es lógico, porque parte de su negocio depende de las apariencias, de la manipulación de las percepciones. Por eso no sorprende tampoco que tanto poligriyo sin riquezas ni status que defender les haga de claque y los sostenga, al menos de momento. Muchos de ellos verán la luz cuando la percepción creada por los Masters termine de venirse en banda y la realidad se los lleve puestos; y los irreductibles sufrirán el destino que ya vaticinó Dylan en la canción: "Para aquellos que piensan que la honestidad de la muerte / no caerá sobre ellos naturalmente / la vida debe ser solitaria, a veces".

Lo que sí sorprende es que desde el bando popular sigamos tratando a los Masters como si no se los hubiese llevado puestos un tren. Porque nosotros perdemos la poca liquidez que teníamos pero estamos acostumbrados a manejar la escasez, mientras que la riqueza de quienes vivían en la opulencia se está licuando a pasos agigantados. Entiendo que arrastramos la inercia de los últimos años, cuando debíamos tejer consensos porque era el único modo de ganar elecciones. Y está claro que conservan parte sustancial de su poder. (En especial el mediático/comunicacional, al cual todavía no supimos generarle alternativas.) Pero intuyo que no vamos a contar con un momento más propicio para avanzar con políticas necesarias que, hasta la irrupción del coronavirus, se nos iban a hacer cuesta arriba. Días atrás, en un artículo para La Tecl@ Eñe de nuestro habitual colaborador, Ricardo Aronskind decía: "El debate público no puede estar dado entre las voces múltiples de la irracionalidad neoliberal, y un gobierno atrapado en la inhibición de 'no parecer autoritario' frente a los representantes de la irracionalidad... El campo nacional no puede seguir sometido a la mirada disciplinadora de la derecha liberal, a los límites que pone ese sector para defender derechos espuriamente conseguidos, a los límites que establece a las políticas públicas de los gobiernos populares".
No digo que haya que abandonar el estilo que durante el último año viene apelando a la "racionalidad y sensatez". Digo que, a raiz de la pandemia, la realidad se ha puesto infinitamente más apremiante de lo que ya era — y eso es mucho decir. Y que en esta situación, lo más racional y sensato es tomar la iniciativa política y empezar a correr sin soltar la pelota. Total, hagamos lo que hagamos nos van a bardear igual. Te esforzás para reorganizar el quilombo de la deuda de modo que el país no se incendie y te tratan de "hostil". Ya que nos van a acusar de todos modos, seamos políticamente agresivos. (Aclaro para los malaleches que van a salir a torcer mis palabras: no digo físicamente agresivos ni violentos, digo de ya no jugar defensivamente en términos políticos sino a la ofensiva.) Porque esta es una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar, y lo digo en un momento en el que aún no sobrevino lo peor.

Hemos explicado durante años —"racional y sensatamente"— las consecuencias que iba a traer el modelo neoliberal financiarizado. Con cifras, con cuadros, con proyecciones, con argumentos. Pero a la realidad se le ocurrió intervenir ahora, usando un estilo de persuasión más bien brutal. Y lo que veníamos predicando en el desierto porque sonaba a utopía, va a demostrar que sin embargo era verdad, lo real y sensato por definición; sólo que ya no mediante argumentos sino a los bifes, fácticamente, a su modo salvaje. Cuando decíamos que una sociedad es tan civilizada como el trato que le da a los más desventurados sonaba a idealismo —o peor: a "populismo"—, pero el coronavirus demuestra que más bien se trata de una observación objetiva, por no decir científica.
En un artículo de esta misma edición de El Cohete, Esteban Rodríguez Alzueta y Nahuel Roldán lo prueban usando el ejemplo de las cárceles. El político de derecha y los lemmings que lo votan creen que basta con aislar las cárceles para que los prisioneros que se pegaron el virus no contagien al resto de la población. (Y se muerden los labios para que no se les note que celebrarían que muriesen apestados: menos "chorros", menos gasto estatal.) Pero las cárceles son tan porosas como cualquier institución, y sus huéspedes interactúan sí o sí con infinidad de otras gentes: "Médicos, psicólogos, educadores, predicadores, voluntarios, abogados que van entrevistarse con sus clientes, operadores judiciales (defensores oficiales y representantes del Ministerio Público Fiscal, jueces de garantía), militantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios de los ministerios de Justicia, contratistas y proveedores de insumos".

En contexto de prisión el coronavirus prospera, se expande más rápido que en el mundo exterior, porque no hay posibilidad de practicar el distanciamiento social. Por eso mismo, los que salieron a armar escándalo mintiendo que se liberaba a legión de violadores, no hicieron otra cosa que firmar certificados de muerte para ellos mismos, o al menos para muchos de los suyos. Al bloquear las políticas que intentaban aliviar el hacinamiento, ayudaron a que el virus circulase más rápido en las cárceles. Y como las prisiones no están en medio de la nada sino de pueblos y ciudades, y siguen siendo visitadas a diario por la gente que labura allí —empleados de limpieza, enfermeros, penitenciarios—, su mezquindad no está haciendo otra cosa que potenciar la peste bíblica que se extenderá entre los que no estamos presos.
Lo mismo está pasando, y pasará, en las villas. Se cagaron en esa gente —en especial en CABA, como lo vienen haciendo desde hace trece años— y ahora esa negligencia, ese abandono deliberado, esa negativa a asumir el precepto bíblico de que nos guste o no debemos ser guardianes de nuestros hermanos, se volverá sobre los abandonadores multiplicada como siete plagas. Porque los villeros no se quedan amurados en sus casas. Son la gente que repone la mercadería en tu supermercado y toca aquellas superficies que no registraste que rozabas. Son la gente a la que obligaste a seguir limpiando tu casa, burlando la prohibición por tu conveniencia, y abusando de la necesidad ajena. Hasta hace poco, cuando decíamos que había que cuidar a los que están más jodidos —los viejos, los villeros, los que viven y trabajan en las calles, los presos— nos acusaban de ideologizar la realidad, de ser de izquierda, populistas, ¡comunistas! Estábamos siendo razonables y sensatos, nomás. Si algo quedará al descubierto en los meses por venir, es que la sociedad que resulte menos dañada por el virus será aquella que haya cuidado efectivamente a sus desventurados.

Creo que en estos días me vino a la mente la canción de Dylan porque es una de las que mejor plasma su vena profética. Profetas eran aquellos pirados de los tiempos bíblicos que, convencidos de que el Fin de los Tiempos era inminente, alucinaban —de hambre, de sed, de deseo— y compartían a los gritos sus visiones admonitorias. Yo soy más optimista que apocalíptico, pero creo que de todos modos estamos en un tiempo que conducirá al Fin de Ciertas Cosas. Por eso aspiro a que no perdamos esta oportunidad histórica para que las Cosas que llegan a su Fin sean las malas y no las buenas. Con el correr del tiempo revisaremos este tiempo en sus términos más elementales. Todo este sufrimiento, el que ya hay y aquel que vendrá, ¿habrá sido a cambio de nada? ¿Alguna vez daremos un paso evolutivo como especie que no dependa de una devastación previa, viral o bélica?
La forma de medir si empujamos esta película hacia un ending razonablemente happy o nos acostaron por enésima vez será simple: los que incendiaron Roma no pueden ser quienes salgan más beneficiados, o en esencia intactos, de la catástrofe. Si eso ocurre es porque hicimos las cosas mal. Nuestra ansiedad es lógica, porque resulta difícil visualizar un modelo nuevo, algo que todavía no está allí. El jueves charlaba con la Ministra de las Mujeres, los Géneros y la Diversidad, Eli Gómez Alcorta, y ella reconocía esta angustia de intentar ser revolucionarios mientras no se dispone de una utopía definida, o al menos con nombre propio. Habrá que ir creándola en los hechos y bautizarla después, cuando ya se la avizore.

Mientras tanto, dejemos de ser tan contemplativos con los poderosos, lo que Aronskind llama "la derecha corporativa". Parte de nuestra tarea es ayudar a que el pueblo argentino llene la línea de puntos y perciba al fin los contornos de su enemigo, los rasgos de aquellos que incendiaron Roma y son los responsables del desastre: de la pobreza, de la falta de remedios y servicios y vivienda digna, de la desocupación, de la crisis económica mundial y local, de la corrupción del sistema de Justicia y también de este virus de mierda, que nos está arrasando como nos arrasa porque ellos crearon las condiciones para su proliferación cada vez que abandonaron a un pobre.
Conste que estoy haciendo un esfuerzo para contenerme y no decir lo que pienso de ellos en los términos que primero acuden a mi cabeza. De todos los versos de la canción de Dylan, pocos me identifican más que aquellos que cierran la canción:
Y si mis pensamientos-sueños pudiesen ser vistos
Probablemente pondrían mi cabeza en una guillotina
Pero está todo bien, Ma; es la vida, y nada más que la vida.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

