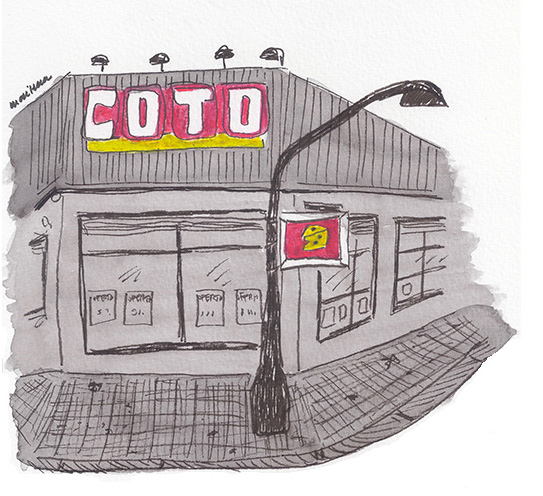Ponga una rana en agua hirviendo y saltará. En cambio, si el agua está templada y se la lleva lentamente al punto de ebullición, la rana no percibirá el peligro y sucumbirá. Los últimos tres años y medio hemos escuchado, una y otra vez, referencias al “síndrome de la rana hervida”. Desde que en diciembre de 2015 Mauricio Macri asumiera la presidencia del país e instalara un régimen neoliberal, con un altísimo nivel de endeudamiento y fuga de capitales acompañado del vaciamiento del Estado y una política de ajuste económico. Desde que por primera vez en la Argentina la derecha ganara las elecciones de manera democrática y con un partido político propio (en una alianza de centro-derecha).
Lo de la rana es una fábula, una parábola que nos advierte los peligros de la naturalización. Desde el año 2016, la política de ajuste del nuevo gobierno fue acompañada por un incremento en la represión, la criminalización y la intimidación. Publicar comentarios de descontento en las redes se tornó peligroso para el ciudadano común. (Recordemos que la Justicia Federal imputó a quienes tuitearon canciones en contra del Presidente.) Hubo un —no tan paulatino— incremento y agravamiento de la criminalización de la protesta (y la utilización de un tipo penal más grave, la figura de intimidación pública). Hubieron razzias como la del 8 de marzo de 2017, por nombrar tan sólo una, y presos políticos como Milagro Sala. La Corte Suprema de la Nación falló a favor de aplicar el 2x1 en los delitos de lesa humanidad. (Entonces la masiva reacción social demostró que, en este punto, el agua estaba demasiado caliente y obligó a una respuesta legislativa.) Antes, cuando todavía teníamos Ministerio de Cultura, su ministro había dicho que “no hubo 30.000 desaparecidos” y el Presidente, en una entrevista, afirmó que la dictadura cívico militar fue una “guerra sucia”, “algo horrible” y respecto de si fueron o no 30.000, espetó un escueto “no tengo idea”. No olvidamos la desaparición y muerte de Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad mapuche en Cushamen, ni las fantasiosas y perversas hipótesis del “terrorismo mapuche”. En diciembre de 2017, un policía disparó por la espalda a un joven que acababa de asaltar a un turista. Pese a estar imputado por homicidio, Chocobar —tal el nombre del policía— fue celebrado y recibido con honores en Casa Rosada.
“Los y las argentinas tenemos el síndrome de la rana en la olla”, leímos en editoriales, escuchamos en la radio y hasta en la voz de algún vecino o vecina, muchas veces traducido en un ahogado “¿hasta cuándo?” o en algún más o menos entusiasta “¿cuándo explota todo?” Endeudamiento, devaluación, inflación, despidos, aumento desorbitante de las tarifas de los servicios públicos, y la lista sigue. De acompañamiento, una política punitivista y hasta de reivindicación de la violencia institucional: ataques del Ministerio de Seguridad a las organizaciones sociales, justificación y celebración de la violencia policial, incremento de la represión de la protesta social, intentos de involucrar a los militares en la seguridad interior, entre otras cuestiones. Las medidas del gobierno exasperaron y urgieron a muchos, así como cocieron lentamente a otros tantos.
La enumeración de la política de ajuste no es exhaustiva, y eso es evidencia del fuego lento en que nos doramos. En un mar de repeticiones y desgastes es fácil perder la cuenta. Sobre todo si esta, ante cada nuevo evento, no hace sino sobrepasarse. La cocción, cada vez un poco más fuerte. La rana, cada vez un poco más cocida. O lo que sería lo mismo: cada vez más habituada.
La fábula es útil porque alerta del peligro. El primero, el más evidente, en relación al fortalecimiento de prácticas de violencia y despojo que van ganando voltaje. El segundo, más sutil, en relación al fortalecimiento de sentidos que amenazan barrer con derechos económicos, sociales y políticos que creímos de una vez conquistados. Sobre esto quisiéramos detenernos especialmente: sobre lo que antes era oficialmente indecible y últimamente viene luchando para transformarse en sentido común, fogueado por sectores dominantes y respaldado —aquí el peligro— por la narrativa institucional de este gobierno. No hablamos, por supuesto, de una sana disputa de sentidos. Hablamos del relato de legitimación y naturalización del punitivismo, la represión y el avasallamiento de derechos que ejerce un gobierno elegido democráticamente. Hablamos de discursos autorizados.
Hemos visto a la rana encarnarse en pasajes negros de la historia. La hemos visto cocerse lentamente, sin capacidad de reacción. La hemos visto también saltar de la olla. Hay un evento que nos viene a la mente: el barrio berlinés de Wilmersdorf, que porta unos extraños carteles colgados de lo alto de sus postes de luz. Tienen de un lado una imagen simple; del otro, un texto contundente. Por ejemplo: de un lado el dibujo de un banco de plaza, del otro la leyenda que ordena a los judíos el poder sentarse sólo en los bancos pintados de amarillo. Así otras imágenes. Una cancha de fútbol: los judíos se excluyen de los deportes en grupo. Un termómetro: los médicos judíos ya no pueden ejercer. Una rayuela: los niños arios y los niños no-arios ya no pueden jugar juntos. Un reloj: los judíos no pueden salir de sus departamentos después de las 20. Un gato: los judíos ya no pueden tener mascotas. Una negrura sólida: se prohíbe la emigración de los judíos.

Imagen y leyenda, así de despojadas, crean escozor. También su anclaje a un espacio físico produce desasosiego, pues los carteles están colgados enfrente mismo del sitio donde transcurre esa acción. Ahí está la plaza, ahí el supermercado, ahí la parada de bus: en sus bancos el judío no puede sentarse, en sus góndolas sólo puede comprar de 16 a 17, en él puede viajar sólo si su lugar de trabajo está a más de 7 kilómetros de su casa.
Los carteles son 80 y forman una red memorial inaugurada en 1993 en homenaje a los judíos deportados de Berlín durante el Tercer Reich. Esparcidos en torno a la plaza de Bayerischer Platz, visualizan lo que durante los años '20 se conocía como “la Suiza judía”. Una semana antes de que el memorial se presentara oficialmente a la comunidad, los autores —la artista Renata Stih y el historiador de arte Frieder Schnock— empezaron con el proceso de colgar los carteles. De un día para otro, la gente del barrio los vio sin entender de qué se trataba. Escandalizados, comenzaron a llamar a la policía alertando sobre la aparición de leyendas antisemitas. La primera reglamentación que esos carteles reproducen data de 1933. La última, de 1943. Un largo y lento período de escalada. En 1993 aparecieron, sin embargo, y casi literalmente, de la noche a la mañana. Con la rana tirada directamente en agua hirviendo.
El gobierno que inició en 2015 no tiene nada que ver con el nazismo, pero no se trata acá de comparar contextos sino de hablar de la rana. La red memorial de Stih y Schnock es poderosa porque perturba: nos dice de ese efecto de alerta que sólo es posible con el agua quemando, pero también de eso que pasa cuando nos cocemos a fuego lento. Los carteles de Wilmersdorf son una disputa por la memoria, pero son sobre todo una pregunta incómoda: ¿qué hubiera hecho usted en medio de aquel agua?
Volviendo a esta olla, acá seguimos ganando en escalada. Decretos de Necesidad y Urgencia para expulsar a personas migrantes. Descuento de sueldo para los docentes en paro (y amago de reclutar gente para dar clases). Grupos anti-derechos impidiendo la realización de abortos no punibles. Policías reprimiendo a horticultores que, a modo de protesta, regalan verduras. Acusación de partidismo político a los muertos por el frío. Más personas en situación de calle. Falta de vacunas para los niños y medicación para quienes viven con VIH. Un policía matando a una persona de una patada voladora y la Ministra de Seguridad de la Nación diciendo que hubo “mala suerte”. Custodios de un supermercado asesinando a golpes a un hombre mayor por robar un queso.
Es cierto: ni los hechos son todos comparables ni los actores son todos los mismos. Pero en la mezcla está el resultado: un devenir espiralado hacia un territorio de retracción de derechos. Y sobre todo, aquello que lo sostiene: la conformación de un campo semántico donde todas estas violencias son posibles —las que brotan de los actos y las que nacen de las declaraciones, las que activan funcionarios y viralizan comunicadores, las que cruzan el entramado social por lo alto y por lo bajo. El antídoto que salva a la rana es siempre el mismo: la política de la denuncia y la memoria. De eso acá se sabe: de decir y denunciar los ilegalismos, los abusos y las violencias del estado. De evidenciar con rondas, marchas, escraches y museos de la memoria, la temperatura del agua.
Mirados desde acá, los carteles de Wilmersdorf parecen otro buen recurso para mantener el alerta.
Dibujo de portada: Maikena (@maikenaok)
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí