De chico, yo era miope. No veía tres en un burro a la distancia. Todavía recuerdo el momento en que me "descubrieron". Estábamos de viaje con mis viejos, parando en algún bodegón carne-pasta-y-pollo de esos que por aquel entonces —comienzos de los '70— eran casi todo lo que había. Alguien se rió de lo que proponía un afiche y yo empecé a preguntar: "¿Qué dice, qué dice?" A coro, mi viejo y mi vieja me emplazaron: "¿No lo ves?" Y no quedó otra que confesar que mis ojos no daban para tanto.
Me avergonzaba no ver bien. Tanto era así, que aborté mis planes de entrar en el Liceo Naval sin confesar la verdadera razón. Por aquel entonces se me había metido que quería hacer la secundaria ahí. Tenía dos motivos, pavos pero por entonces convincentes: mi mejor amigo se había inscripto y además en el Liceo enseñaban esgrima. (No culpes a la noche, no culpes a la playa: la culpa era de Dumas, Salgari y compañía.) Por eso empecé a ir a una academia en Congreso, que preparaba para el examen del que dependía el ingreso al Liceo. (Camino a la academia pasaba delante del Savoy, donde Perón se hospedó durante una visita antes de su vuelta definitiva. Esa vez había un gentío delante de la puerta, que dio pie a mi primera aventura político-sexual. Pero esa es otra historia.) El problema era que, por los horarios vespertinos de mi escuela de Flores, llegaba siempre raspando al comienzo de las clases; para entonces el aula estaba hasta las manos y con suerte encontraba un asiento al fondo... ¡desde donde no veía ni las cifras dibujadas en el pizarrón!

Preferí decirle a mis padres que lo había pensado mejor y que el Liceo no era para mí. Esa vez, la miopía me salvó. Hasta entonces había sido una compañera ideal. La tele —donde todo estaba en nuestro idioma o doblado— la veía de cerca, en el cine buscaba siempre las primeras filas. No ver más allá era un modo de reafirmar que todo lo que importaba era aquello que tenía a mano: la familia, las amistades, los libros, las historietas, mis blocks para dibujar. Lo demás —lo que estaba lejos— era patrimonio del mundo adulto, que no podía serme menos atractivo.
Aprobé el examen para otra secundaria sin siquiera estudiar. Entré allí a los doce recién cumplidos, con un flamante par de anteojos. Que me permitían seguir usufructuando la miopía: cuando había algo a media o larga distancia que no quería o no me interesaba ver, todo lo necesitaba era quitarme las aparatosas gafas. De algún modo esta posibilidad colaboró a protegerme durante la dictadura, a reafirmar la seguridad que sentía dentro de la burbuja de mis afectos y mi vocación. Rodeado por mis libros —un castillo perfecto, con murallas y almenas— estaba a salvo.

Hasta que dejé de estarlo. Y llegó el momento en que, aun quitándome los anteojos, no podía evitar ver cada vez más lejos. Objetivamente no había nada para ver: las calles parecían las mismas de siempre, los diarios y los noticieros no revelaban nada. Pero, más allá de la falta de evidencia física, yo sentía que algo terrible estaba pasando; percibía la disonancia entre lo visible y lo real. Era una certeza angustiante, una corbata demasiado ajustada. Traté de sacar el tema con mis viejos —primero preguntándoles, después sugiriéndoselo—, pero no hubo caso. Eludían el asunto como si yo fuese un miura y ellos Manuel Benítez, aquel torero a quien llamaban El Cordobés. Admito que era difícil explicar que, aunque yo seguía siendo miope, lo que se desarrollaba junto con mi cuerpo era otro tipo de visión — una percepción más aguda que la de los ojos.
Más de una vez sentí la tentación de prestarles mis gafas. Pero no hubiese servido de nada porque, como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
El guiso de la Historia
Mi obsesión por ver más —ver mejor, verlo todo— data de entonces. Se me quedó pegada: no hay día durante el cual no me pregunte si estoy viendo lo que hay que ver, si se me escapará algo esencial o urgente. Mi madre, que vio demasiado tarde, pagó un alto precio. La recuerdo siguiendo compulsivamente el Juicio a las Juntas, incapaz de metabolizar todo aquello que había ocurrido bajo sus narices mientras seguía viviendo como si nada. Lo dije ya alguna vez, y lo repito: creo que esa culpa alimentó el cáncer que se la llevó en tres meses, cuando tenía una edad que ya superé hace rato.
En mi caso, crecer significó ver cada vez más lejos, y de modo literal; descubrir lo que existía más allá de mi ombligo y preocuparme por ello. (Y por ellos, los Otros.) Ya adulto, me operé y perdí el reflejo que me compelía a manotear la mesa de luz en busca de los anteojos, no bien me despertaba. Con el tiempo, ver a lo lejos en el espacio ya no me alcanzó y esa preocupación se trasladó a la cuestión del valor histórico de ciertos hechos o circunstancias, a la necesidad de ver más allá del presente. Últimamente, y cada vez más, me pregunto si somos conscientes de que las cosas que están pasándonos son, además de experiencias personales, cinceladas que determinan lo que los libros del futuro considerarán Historia con mayúsculas.
Todos somos parte del elenco de la Historia, por definición. Pero vivimos como si la Historia fuese algo que le ocurrió a otros, en tiempos lejanos. Como lo nuestro está en trámite y no ha sido digerido —pensado, definido, sintetizado por los profesionales del asunto y expuesto ordenadamente en libros, o mejor aún: wikipediado—, lo vivimos como si fuese lo contrario de la Historia. Estaría la Historia, y en el rincón opuesto nuestra experiencia banal, desprovista de orden, de próceres, de gestas. La Historia sería todo y nosotros nada. Allá la épica y acá, en el presente, la gilada.

Yo, que venía arrastrando la necesidad de verlo todo y colocarlo en perspectiva, elegí una profesión que —inevitablemente— me ponía en contacto con hechos o gente que quedaría en los anales. De chico, lo más cerca que había estado de la Historia había sido la vereda del Hotel Savoy. Pero era muy joven todavía cuando entré a trabajar en la revista Humor, donde había que estar en las postrimerías de la dictadura si uno quería hacer periodismo. Con el correr del tiempo, tuve la fortuna de conversar con alguna gente que era Historia viva. Tomé té con Paul McCartney. Hablé de Evita con Madonna antes de que se decidiese a hacer Evita. Le hice a Woody Allen una pregunta que encontró interesante. Bebí de más con Mickey Rourke y con los Redonditos de Ricota. Charlé sobre Torre Nilsson con Scorsese y de Boca Juniors con Daniel Day Lewis. Hice reír a Julia Roberts. Me levanté y dejé plantada a Shirley McLaine —que es una señora tan talentosa como antipática— en mitad de la entrevista. Y me resistí a insultar la inteligencia de Arthur Miller preguntándole por Marilyn. (Aunque, por supuesto, me habría encantado saberlo todo.) Durante la segunda intifada en Palestina, a fines del año 2000, sentí las balas silbar alrededor y picar del otro lado de la pared que me protegía y descubrí otra variante de la Historia, esa que equivale a la más pura adrenalina.
Pero esas escaramuzas eran fugaces. Y siguieron siéndolo, hasta que empecé a colaborar con el Indio Solari en su autobiografía. Ya pasaron años de ese momento y a esta altura la relación añadió lo entrañable a lo profesional; sin embargo, por mucho que me distraiga y me relaje en su presencia, siempre hay un instante en que recuerdo que estoy hablando con el artista más influyente de su tiempo, sin el cual no hay forma de explicar la cultura popular y, por extensión, la Argentina contemporánea. En esos momentos recuerdo al protagonista de El perseguidor, de Julio Cortázar: Esto lo estoy tocando mañana, decía el saxofonista Johnny Carter, y yo siento que esto que pasa está pasando ahora pero al mismo tiempo yo lo veo mañana, desde el mañana, como quien contempla el diorama de un museo.
Ese juego mental —que no puedo reprimir: es una suerte de déjà vu pero al revés, no es que en mitad de una situación siento que ya la he vivido, sino que más bien la estoy mirando desde el futuro a sabiendas de que será relevante— se me ha vuelto un compañero constante. Algo inevitable, presumo, desde que los últimos tiempos me han acercado a más gente de esa de la cual se hablará mucho todavía dentro de veinte, sesenta e incluso cien años. Trabajar en El Cohete A La Luna significó y significa asociarme a un periodista legendario, el más grande de su tiempo, que además me trata con un afecto que me gustaría merecer. Y acompañar a Esta Mujer a la que tanto admiro —sinceramente— en las presentaciones de su libro, me arrimó todavía más a un lugar ideal desde el cual contemplar la rompiente de la Historia.

Lo que intento decir es que sé que estoy viendo las cosas desde un sitial privilegiado. Por eso tengo esta sensación que necesito compartir.
Este hoy que estamos viviendo no es sólo hoy; también es para siempre.
El guiso de la Historia se está espesando ante nuestras narices. ¿No lo huelen?
El precio de la esclavitud
Hace pocos días murió Toni Morrison. Acá no es muy conocida, pero eso no le quita relevancia —espesor histórico, si prefieren— a su figura, aunque más no sea porque fue la primera escritora afroamericana en ganar el Nobel de Literatura.

Su libro más conocido es Beloved (1987), para el cual se inspiró en una esclava real que huyó de Kentucky en 1856 y se refugió en Ohio, que ya era un Estado libre. La novela contiene una escena casi imposible de leer: aquella en la cual la esclava Sethe, que fugó con sus hijos pero se sabe a punto de ser recapturada, toma una decisión fatídica. Agarra a sus criaturas, corre hacia la cabaña donde su suegra guarda las herramientas y procede a matarlas. Pero sólo lo logra con la más grande, de dos años, a quien le corta el cuello con un serrucho. Cuando intenta explicar lo que hizo, Sethe dice: "Sólo estaba tratando de poner a mis bebés en un lugar donde estuviesen a salvo".
En el presente de la historia, Sethe ya ha sido liberada. Vive con su hija menor, Denver, cuando encuentra a una joven en el umbral de la casa que dice llamarse Beloved. Eso la convence de que se trata del fantasma de su hija muerta, en versión adulta; después de todo, la lápida que coronaba la tumba donde enterró a la niña sólo decía eso —beloved, que quiere decir amada, querida— porque no tuvo dinero para grabar debajo su nombre verdadero.
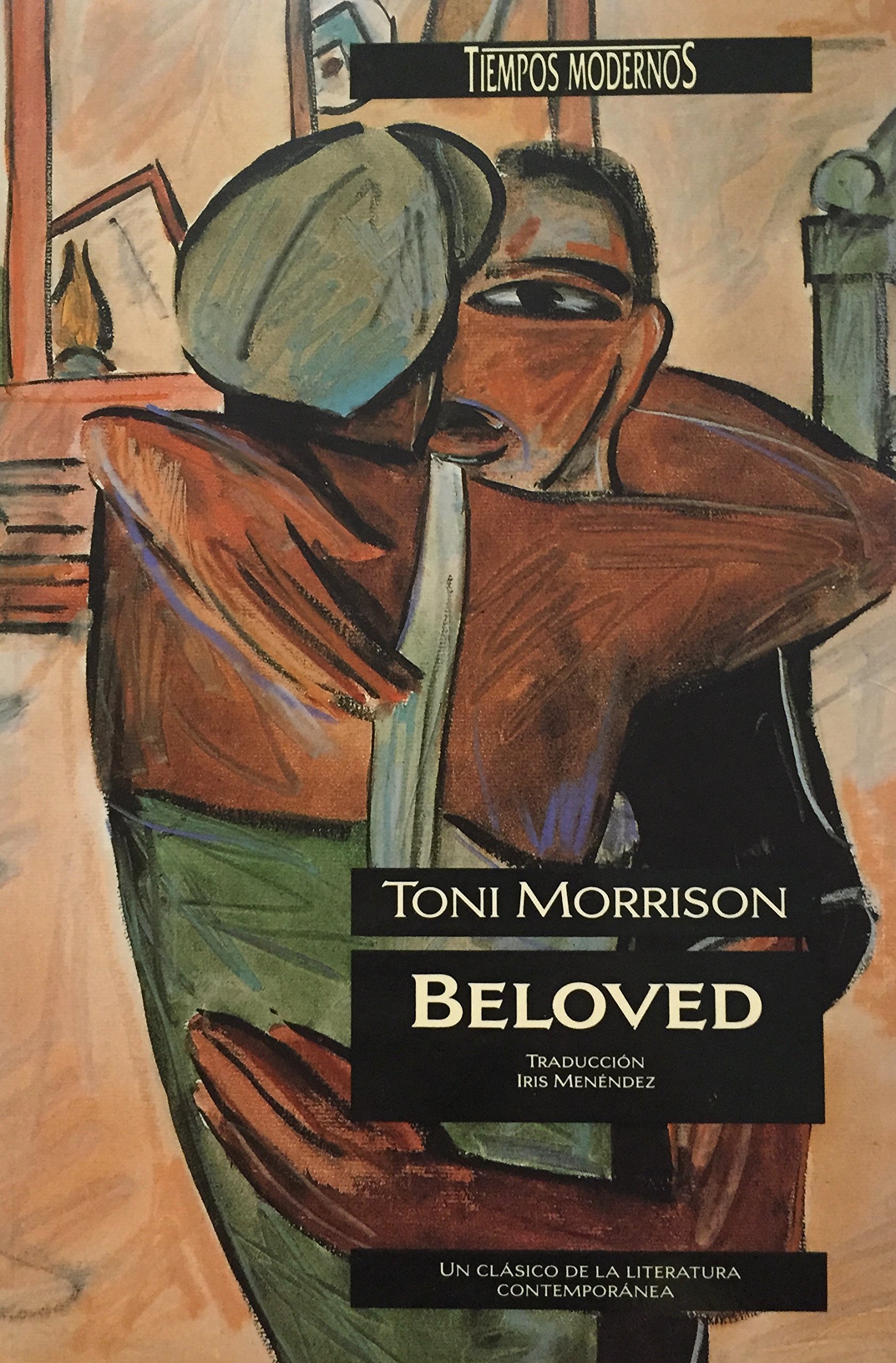
El hecho de que Morrison narre desde el presente de los esclavos liberados pone el acento en el peso que la experiencia ejerce aún sobre sus almas. Uno puede haberse despojado de las cadenas físicas y ya no responder formalmente a amo alguno, pero cuando ha vivido casi siempre siendo un siervo sin derechos, no se convierte en un individuo libre de la noche a la mañana. El trauma persiste. Todos los personajes lidian con las dificultades de adaptarse a la libertad después de haber sido humillados durante años. Paul D, el pretendiente de Sethe —que conserva el nombre que le dieron sus amos, que llamaban "Paul" a todos sus negros—, no consigue articular una masculinidad que no sea tóxica. Denver, la hija menor de Sethe, vive aislada del mundo. Ambas se someten a los crecientes caprichos de Beloved, a modo de purga por aquel pecado original — fantasma o no, Beloved les permite regresar a la tranquilidad del esclavizarse nuevamente.

Por supuesto que el crimen de Sethe suena horrendo, es puro tabú, algo que contraría la esencia de nuestra humanidad: ¿cómo va una madre a asesinar a su criatura a sangre fría? El tema es que Morrison pretende que miremos esa escena desde otro lado. No niega nunca el crimen y su espanto, pero arma el relato para que entendamos que, en ciertas condiciones, la muerte es preferible a una vida sin dignidad, brutalizada por el poder. Si apela a un hecho que nos resulta tan repulsivo, es para marcar que una persona que ha vivido esclavizada sabe muy bien por qué no querría nunca que sus hijos padeciesen lo mismo — y que preservarlos de la esclavitud vale pagar el precio, cualquier precio, por demencial que parezca.
Hay situaciones que sólo asociamos a la Historia, y por ende confinamos al pasado. Por ejemplo, la esclavitud. La sóla mención hace que acudan a nuestra mente imágenes de negros encadenados en los Estados Unidos y, en el mejor de los casos, a nuestra Asamblea del Año XIII que la prohibió legalmente. ¿Por qué deberíamos estar familiarizados con el concepto, si aquí no hay siervos desde hace más de dos siglos? Sin embargo, la esclavitud es un tema que deberíamos tener presente porque está muy lejos de estar cerrado.

Era ya un problema mucho antes de que la institución cuajase como tal, en tanto responde a dinámicas inherentes a la especie: muchos de nosotros sienten la compulsión a dominar, mientras que la mayoría siente tendencia a complacer. Con los siglos, esa explotación se nos volvió tan repugnante —somos un bicho dañino hasta lo indefendible, piensen en las mil y una maneras que creamos para matarnos: decapitación, descuartización, horca, crucifixión, hoguera, sacrificio en altares, foso con leones, garrote vil, fusilamientos, bombas atómicas, sillas eléctricas, gases venenosos, inyecciones letales... y no olvidemos las guerras, claro— que se la prohibió expresamente. Pero la prohibición no acabó con nuestra inclinación a dominar y ser dominados. Tan sólo puso fin a una de sus formas institucionalizadas.
Nuestro mundo contemporáneo, y especialmente aquellas regiones más rezagadas (pensemos en África, en la India y por supuesto en América Latina), es como es porque alienta formas modernas de la esclavitud. Nadie habla en esos términos, pero en la vida de millones de personas ciertas diferencias formales —a las que tantos parecen tan sensibles, en estos tiempos— no cuentan como diferencias reales. Está claro que ya no existen las cadenas de hierro, el confinamiento y el castigo físico a mano de los amos. Pero el empleado que sueña pesadillas ante la posibilidad de perder el empleo por el que le pagan algo que no alimenta a sus hijos hasta el día 30, ¿cuán libre es? El desocupado que no puede permitirse un techo fijo donde arrumbar las cosas que le quedan, ¿cuán libre es? El niño que no come lo suficiente para que su cerebro sea full y por ende verá limitadas sus opciones, ¿cuán libre es? La mujer que no dispone de su cuerpo cuando queda embarazada sin quererlo y ni siquiera recibe igual paga por igual trabajo, ¿cuán libre es?

Dirán ustedes: pero esa gente tiene derechos, puede acudir a los tribunales para hacerlos valer. Yo les recomiendo que revisen el proyecto de reforma laboral que el gobierno difundió en estos días y me digan cuál sería la diferencia que subsistiría, en caso de que lo impusiesen, entre nuestros laburantes "modernos" y los siervos de la gleba. (Que "carecían de cualquier derecho individual y no tenían más garantías legales que las que el amo de los territorios quisiera otorgarles", según la enciclopedia.) Si el empleador contrata y "descontrata" cuando y como quiere, fija la remuneración y la forma de pago que se le cantan, descuenta del sueldo para que el laburante banque su propia indemnización, o no se hace responsable por los accidentes que sufra mientras trabaja, ¿qué diferencia a ese empleado del semiesclavo medieval? Del único lujo que el empleador se priva es el de darle latigazos, pero conserva la certeza de que la calle se encargará de castigar al ex empleado rebelde y no durante el breve lapso que exponga su espalda a los golpes, sino constantemente.
No queda aire aquí para reflexionar sobre las razones por las cuales tantos toleran las formas modernas de la esclavitud. (Aun aquellos que se desentienden del destino de los otros son a su vez esclavos, y de múltiples formas: de su dificultad para pensar con independencia, de los medios y redes que le proporcionan el 99% de su discurso —sin el cual se quedarían sin explicaciones—, de sus prejuicios sociales, de sus fobias, de su genuflexión instintiva ante las clases que creen superiores.) Digamos nomás que el hecho de haber vivido tanto tiempo entre dictaduras e hiperinflaciones dificulta para todos esto de saber ser libres. Lo que resta del texto quiero dedicarlo a preguntarme si lo que está pasando —y que se cristaliza en la elección de hoy— puede ser, como intuyo, un nuevo episodio de la Historia grande donde se dirime la voluntad de la especie por ser verdaderamente libre del sometimiento del hombre por el hombre. Basta levantar la cabeza y revisar las características de los movimientos encabezados por los Trump, los Bolsonaro y los Macri, para entender que se trata de un embate orquestado para retrotraer las conquistas que tanto costaron a padres y abuelos a niveles propios —con suerte— del siglo XIX.
La tentación sería frivolizar las PASO, tratarlas como un juego televisivo conducido por Del Moro donde apostamos contra el Gato o la Yegua, reímos con piel de maníes entre los dientes y esperamos la nueva ronda después de la tanda. Yo creo —yo creo ver— que por el contrario, se trata de una hora decisiva para la humanidad y en especial para nuestrxs hijxs, por la cual pasa la oportunidad de poner límites a Los Nuevos Amos que acumulan riqueza desprovista de toda proporción mientras le quitan al resto manguitos y derechos y hacen lo que se les canta mientras se cagan de risa, porque tienen a los jueces en sus bolsillos. Si no frenamos este embate, lo que veremos de aquí en adelante cada vez que enfrentemos un espejo —con anteojos o sin ellos— será un Esclavo o Esclava Modelo Siglo XXI. Votar por gente que jibariza la Nación para convertirla en una plantación moderna con un puñado de capangas y millones de braceros equivale a abrazar como máxima aspiración la posibilidad de usar relojes Bolex, remeras Laboste y perfumarnos con Chatel No. 5.
Pero, por suerte, no somos ciegos. Sí un tanto miopes o astigmáticos, hay que admitirlo, porque de otro modo no habríamos llegado a esta situación. Pero no más. Una condición que en estos días, medicina y tecnología mediante, se corrige con facilidad. Lo único que hace falta es la voluntad de enmendarse. A pesar de la propensión a meter la pata apenas bajamos la guardia, nuestra especie es capaz de acceder a estaciones de la gracia —somos un bicho capaz de producir bellezas deslumbrantes, piensen en las mil y un modos a través de las cuales demostramos que no somos sólo un virus que arrasa su planeta: nuestros embajadores son los filósofos griegos, el Jesús revolucionario que despreciaba la hipocresía y decía que los ricos tenían la admisión difícil a gloria alguna, Gandhi, Eva, Rosa Parks y MLK, Miguel Ángel y Mozart, Lennon y Frida, Shakespeare y Billie Holiday, Walsh María Elena y Walsh Rodolfo— que prueban que aún merecemos la oportunidad de ser mejores.
"No hay tiempo para la desesperación, no hay lugar para la autoconmiseración, no podemos darnos el lujo del silencio, no hay espacio para el miedo", supo decir Toni Morrison, que algo sabía de todo esto. "Nosotros hablamos, escribimos, creamos lenguaje. Es así como sanan las civilizaciones".
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

