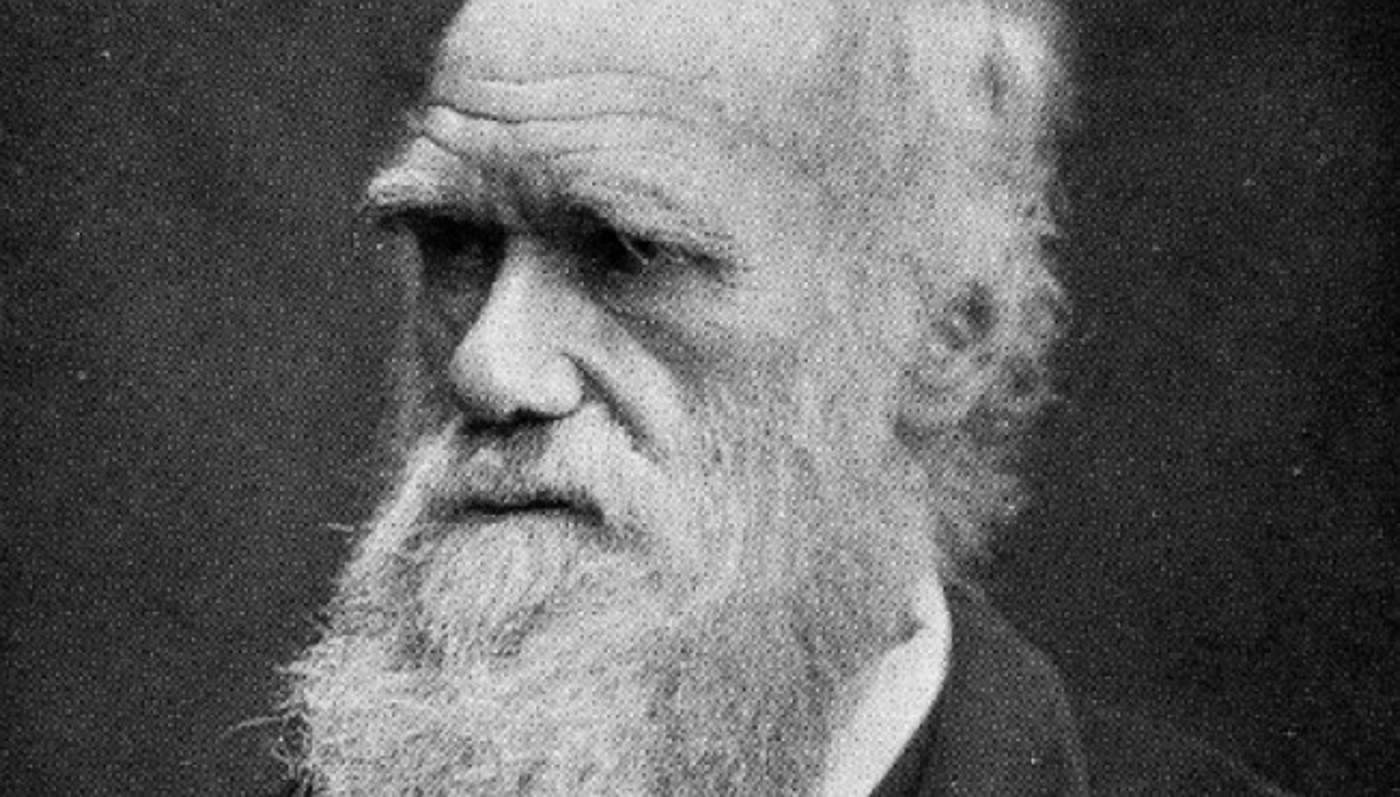Alegato contra la venganza
En estos días no hay nada más fácil que aprender a odiar, pero hay que resistirse
La primera noción que tuve acerca de que la genética existía me llegó a través de Agatha Christie. Hay una historia fabulosa sobre un crimen en la cual una mujer ha suplantado a otra, suplantación que es develada por Hércules Poirot, cuando concluye que las descripciones de los padres de la señorita siempre hacían referencia a los fabulosos ojos claros de ambos. Y la señorita tenía ojos marrones, lo cual era imposible, por lo que debía tratarse de otra persona y no de la misteriosa dama que rehuía todo contacto social.
(Y va una nota para el lector. Llevo tres días tratando de recordar el nombre de la historia para citarla, pero sin conseguirlo y carezco de la memoria fabulosa de mi madre. Ella es capaz de contestar la pregunta: ¿Mami, cómo se llamaba el autor de ese librito genial de los primeros reyes ingleses que estaba en casa? Como si fuera lo mas natural del mundo, ella puede decir el nombre del autor de entre los cientos de libros de historia que hay en casa. Supongo que por las azarosas leyes de la genética saque la desmemoria levemente paranoica de mi padre, que invariablemente cada vez que quiere sacar el auto de la cochera pregunta, un poco fastidiado: ¿Quién me escondió las llaves?)
Como sea, intrigada por la historia le pregunté a mi madre cómo era ese asunto de los ojos y me contó de los estudios de un monje austríaco que se llamaba Mendel y que plantaba guisantes para después comparar el color de las flores. La historia me pareció apasionante, aun cuando niego enfáticamente las versiones que dan cuenta de haber intentado reproducir esos estudios con porotos y germinaciones. Es que los porotos germinados en frascos con papel secante y algodón no llegan a florecer… y los niños pierden el interés y se olvidan dónde plantaron los porotos germinados. Eso sin profundizar las dificultades operativas que debería haber superado de un niño –o niña— de 9 o 10 años para efectuar una polinización selectiva, suponiendo que comprendiese acabadamente el concepto.
También me contó de un señor que se llamaba Darwin (foto principal) que viajó muchísimos años en un barco con nombre de una raza de perros que siempre quise tener —Beagle— y que llegó a una isla de tortugas gigantes de que se llama Galápagos y con unos pajaritos que se llaman pinzones, cuyos picos cambian y se adaptan según el alimento que hay disponible en los lugares donde viven. Luego depositó en mis manos un libro que se llama El origen de las especies y me dejó leyéndolo. Amé ese libro y adoré a Darwin, el científico viajero, aun cuando, ya de grande, algunas de sus opiniones puedan parecerme polémicas y cuestionables.
Un tiempo después, buscando en la biblioteca paterna, me encontré con otro libro de mi amigo Charles, que se llamaba El origen del hombre. Me impactó profundamente. Impacto que para mi sorpresa también encontré en otro autor que es uno de mis favoritos: Carl Sagan, que en un libro maravilloso llamado Los Dragones del Edén, donde cuenta la evolución de nuestro cerebro humano, comienza citando El origen del hombre.
Uno de los párrafos citados dice —poesía hecha ciencia—: “Al hombre se le puede disculpar que experimente cierto orgullo por haber escalado, aunque no con su esfuerzo, la cúspide de la jerarquía orgánica. Por otra parte, el hecho de que haya ascendido a dicho puesto, de que no se encontrase en él desde un buen principio, le permite concebir esperanzas de alcanzar en un futuro lejano objetivos aún más encumbrados. Pero lo que ahora importa no son las esperanzas ni los temores, sino solamente la verdad, en la medida en que nuestra razón nos permita desvelarla. He procurado presentar las pruebas recogidas lo mejor que he sabido, y en mi opinión, resulta forzoso reconocer que el hombre, a pesar de las nobles cualidades que le adornan, de la compasión que muestra hacia los más menesterosos, de su bondad no sólo para con los otros hombres sino también para con las criaturas más insignificantes, de su intelecto divino y de que ha llegado a elucidar los movimientos y constitución del sistema solar, a pesar de todo ello, digo, el hombre aún lleva impresa en su estructura corpórea la huella indeleble de su humilde origen”.
(Segunda nota al lector: algún día que no deba hablar de cuestiones judiciales, quisiera escribir sobre la maravillosa sensación de complicidad y hermandad que uno siente cuando un autor que estás leyendo cita a un autor que ya leíste. Y como otras veces, una cita lleva a buscar un libro y un autor y a descubrir un nuevo universo de ideas y conceptos maravilloso, que no sabias que existía tres páginas atrás. Pero no será hoy, porque…judiciales.)
En estos tiempos me pregunto mucho si los hombres y mujeres somos en efecto los reyes de la creación o más bien estamos pareciéndonos cada vez más a nuestros humildes antecesores homínidos. Como si la historia de nuestra evolución fuese circular y no espiralada. Como si estuviésemos de a ratos retrocediendo. Como si estuviésemos perdiendo nuestras "nobles cualidades" y — lo que es peor— como si estuviésemos olvidando nuestras mejores creaciones.
Ayer estuve en el Penal de Ezeiza visitando a algunos defendidos y algunos amigos. Y siempre que vuelvo de Ezeiza, reflexiono sobre el decálogo de cosas que están mal en nuestro Poder Judicial. Son demasiadas para enumerarlas en una sola nota.
Algunas las aprendí con Timerman, cuando vi al Poder Judicial confirmar a mi amigo la prisión domiciliaria dictada por Bonadío. Por un delito cuanto menos imaginario. Por un delito igual a aquel por el cual se estaba juzgando justo en esos días a miembros del gobierno de Carlos Menem. Y donde no había ningún acusado preso. A Héctor Timerman, que apenas podía caminar: ¿dónde y cómo se iba a fugar? La crueldad de unos jueces que sabían perfectamente que al confirmar esa prisión privaban a Timerman de la posibilidad de acceder al único tratamiento médico que podía salvarle la vida. O al menos darle esperanza, algo que cuando estás bordeando los abismos oscuros de la muerte es casi tan importante como respirar.
En medio de tantos jueces crueles encontré solo un juez humano. Se llama Sergio Torres y acaba de ser designado miembro de la Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires. No es mi amigo. Lo vi una vez en mi vida. No sé a ciencia cierta si es un gran jurista o un buen juez. Pero tengo la certeza basada en la experiencia de que es una persona capaz de sentir piedad. Celebro por los bonaerenses que tenga un miembro de la Corte provincial que aún haga honor a las “nobles cualidades” que según Darwin tienen los seres humanos. En lugares donde no abundan.
Pero salvando estas excepciones que hay que rescatar —porque es justo decir que en el Poder Judicial no todos son lo mismo—, me preocupan los muchos que sí son parecidos. En su casi absoluta falta de piedad y en su permanente vocación acomodaticia. Porque son crueles, sí. Pero más que crueles, son señores que firman desde un lugar variable, móvil, contingente que responde a sus propios intereses, sus propias conveniencias — su ombligo.
No me asustarían tanto estos jueces si pudiera tener certeza de que los fallos que firman, los firman convencidos. Y aclaro, convencidos de que son fallos justos, no de que son fallos que les convienen a ellos.
Los medios masivos de comunicación cuestionan, más o menos solapadamente, que en estos días muchos presos por motivos políticos hayan recuperado su libertad. Como jamás cuestionaron o se preguntaron si sus prisiones estaban bien dictadas. Con la crueldad y la fría venganza que sonríe escondida en los editoriales, que por supuesto no se animan ni a firmar. Y también el odio, que exhiben con menos pudor. Con infinitamente menos pudor.
Porque hay que decirlo, ni la crueldad, ni la fría venganza y mucho menos el odio son nobles cualidades. Aun cuando la literatura los embellezca y hasta les otorgue un sentido poético, en la realidad del mundo siguen careciendo de poesía y de razón.
Pero la Justicia —creación cultural para algunos, principio divino para otros— sí posee poesía y razón. Poesía en cuanto toda aparición de la Justicia entraña belleza aun cuando lo sucedido, lo juzgado, sea irremediable. Vayan si no a una marcha del 24 de marzo en cualquier plaza del país. La belleza de la historia recordada. Las caras que nos miran desde siempre. El abrazo de una abuela y su nieto, cuyos rasgos imaginó décadas y hoy sonríe ante ella siendo realidad. Siendo victoria. Y vida. Y memoria. Siendo poesía.
También posee razón, aun cuando no sea fácil de aceptar. Cuando un tribunal se equivoca o simplemente no encuentra pruebas para condenar. Porque lo que podría convertirse en una segunda tragedia —la ira desbordada de las víctimas, la violencia de todos contra todos, la indignación—, termina canalizándose por una vía mas racional. Una que no termina con más víctimas. Una que nos permite seguir subsistiendo como sociedad.
Digo lo anterior con la certeza dolorosa de que mi amigo Héctor Timerman se murió y que me pesa el recorrido cotidiano que hago de los pasillos que siento en parte responsables de su muerte y sin duda participes necesarios de su agonía. Y me enojo en esos recorridos, en esas caras que me miran igual que me miraban cuando Héctor aun vivía. Como si nada hubiese cambiado.
Cuando me enojo me pregunto qué pasaría si me dejase odiarlos, si me tomase venganza. Y descubro que ese acto de violencia no serviría de nada. Porque solo convertiría a los victimarios en víctimas, de mi irracional respuesta y no de sus actos. Y entonces no sería Justicia. Y sólo vendrían otras caras a reemplazar aquellas que yo hiriese. Y todo seguiría igual. Como si nada hubiese cambiado.
La pelea por la Justicia no solo es presentar un escrito o participar de una convocatoria masiva para reclamarla. Es también la pelea contra nosotros mismos. Contra nuestra naturaleza pasional. Para no aprender a odiar. Para no olvidar los limites que suscribimos los seres humanos para poder vivir con otros seres humanos sin matarnos entre nosotros. Y que también sirven para que los fuertes también tengan límites respecto a los menos fuertes.
Las razones de la Justicia están entre otras que sea un acto de responsabilidad hacia los demás no cobrar venganza por mano propia. Porque la venganza desorganiza el mundo. Porque la venganza rompe los limites a la fuerza que son nuestra red de contención como sociedad posible. Porque la venganza no cierra heridas, sino que las abre. Porque la venganza reproduce al odio. Y el odio es injusto por naturaleza. Y entonces no es Justicia.
Digo lo que digo pensando incluso en las venganzas colectivas. Los que sueñan vengarse contra un grupo de “otros”, por los motivos que fuesen. Y entonces esos otros educarán a sus hijos en el relato del odio como memoria. En el relato de la venganza como sanación de las ofensas. Y tal vez esos hijos un día sean fuertes y cobraran venganza sobre otros “otros”. Y así el ciclo se repetirá absurdamente. Sin humanidad. Sin límites. Y sin Justicia.
Entre las razones de la Justicia está la enseñanza. La posibilidad de aprender de ella y no reiterar los mismos errores, con otras caras y otros nombres y otros pasillos. La fe, tal como la tenía Darwin en que —pese a la estructura corpórea que da cuenta de nuestro modesto origen, pese a nuestras pasiones irracionales— los hombre y mujeres podemos ser personas. No bestias movidas por pasiones. No dioses movidos por caprichos.
Escribo esto como modestísimo alegato contra la Venganza. A la que le temo sin importar quién alega el derecho a vengarse y las razones que invoca para esa venganza. Escribo porque en la intimidad de mi casa, de mi vida, incluso de mi dolor, a veces los límites me resultan difíciles. Y a veces hasta me revelo contra ellos. Cuando veo tanto preso sin sentencia. Cuando veo a las esposas de mis defendidos y de mis amigos, haciendo cola en un penal, con los niños en brazos para visitarlos. Y me doy cuenta que no solo les pasa a mis defendidos y a mis amigos. Les pasa a muchos. Que no conozco. Y que me merecen el mismo reclamo de Justicia y de humanidad.
Lo escribo para no aprender a odiar. Y es tan fácil en estos días ese aprendizaje. Pero hay que resistirse. Es solo un canto de sirena inútil. Un discurso simplista que no conduce sino a más odio y más injusticia. Y más dolor. Y de nuevo más injusticia.
Lo escribo para resguardarme de los testigos falsamente arrepentidos. De los malos jueces. De los pésimos fiscales. De los pasillos. De los periodistas asustados. De los funcionarios que flashean crímenes políticos cuando se trata de crímenes pasionales. De los acomodaticios. De los que siguen el viento. De los estúpidos. De los irresponsables. Para resguardarme de los que odian y para no convertirme en uno más de ellos.
Lo escribo para no olvidarme que el reclamo, la tarea pendiente, y la mejor razón para seguir es siempre Justicia. Mil veces Justicia. Mil veces humanidad.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí