Casa desolada
De los claroscuros de la Inglaterra de Dickens a los oscuroclaros de la Argentina de hoy
A mediados del siglo XIX, Charles Dickens era el escritor más popular de su tiempo. Adorado en Europa y en América del Norte, había reinventado la Nochebuena (expresiones como Merry Christmas! se volvieron tradicionales a partir del impacto de Un cuento de Navidad) y convertido su novela más autobiográfica —David Copperfield— en un éxito de público y de crítica. Además jugaba fuerte en favor de buenas causas, como el hogar Urania Cottage, dedicado al rescate de mujeres laburantes caídas en desgracia. Y entre sus ficciones y la tarea filantrópica había exorcizado a los demonios que lo marcaron a fuego: la inocencia truncada por las deudas de su padre, que cayó en prisión forzándolo a trabajar diez horas por día, siendo niño, en una factoría donde pegaba etiquetas en envases de betún; y el desapego de su madre, que lo prefería atado a ese trabajo esclavo que regresando a la escuela. (Para Dickens, la falta de educación formal equivalía una condena: la consideraba "el padre más prolífico de la miseria y el crimen".) Su biógrafo Peter Aykroyd dice que dos de los temas recurrentes de su narrativa eran "la irresponsabilidad y el abandono". Podría haber agregado que definían la herencia que le legaron sus padres: John Irresponsabilidad Dickens y Elizabeth Abandono Barrow.
En lugar de abandonarse a gozar de su fama, Dickens acometió en 1851 la escritura de su novela más ambiciosa: Bleak House, que suele traducirse como Casa desolada. El relato era osado ya desde las formas, a partir de la innovación de incluir dos registros en simultáneo: un narrador omnisciente en tercera persona y una narradora en primera persona —única mujer en cargar el peso de la historia en toda su narrativa—, la admirable Esther Summerson. Mezcla de gótico familiar, picaresca y novela de denuncia social, Bleak House incorporaba además una trama policial: su Inspector Bucket es uno de los primeros detectives de la literatura.

Pero Bleak House también fue su forma de saldar otras cuentas. La novela es una sátira al sistema de justicia de su país, representado por la Corte de Chancery. Su burocracia pre-kafkiana —una maquinaria monstruosa, construida para beneficiar a los poderosos y asegurar su autopreservación— prolongaba cualquier litigio ad infinitum mientras tragaba el dinero que los pobres invertían en ella, en busca de la ecuanimidad que la ley prometía. Era un dispositivo que Dickens conocía bien. Su padre había sido víctima de aquellos engranajes. (En aquel tiempo se permitía a los familiares de los condenados por delitos leves convivir con el reo; razón por la cual Dickens vivió de niño una temporada en la cárcel.) Pero además, ya siendo joven, se familiarizó con sus arbitrariedades mientras trabajaba como periodista para medios como The Mirror of Parliament y Morning Chronicle. Aquel engendro era la versión institucional de la desprotección que los ciudadanos sufrían ante los poderosos de verdad; y a su vez funcionaba como espejo deformante del descuido que Dickens sufrió de niño a manos de su familia, primera institución que conocemos en la vida: "Nunca tuve consejo, ni guía, ni aliento, ni consuelo, ni asistencia, ni apoyo de ningún tipo, de nadie que pueda recordar", dice David Copperfield. (O Dickens Charlie, que vendría a ser lo mismo.)
Bleak House recopila obsesiones que ya eran parte de la narrativa dickensiana: la injusticia a que están expuestos los más pobres (especialmente los niños: el barrendero Jo es uno de sus personajes más conmovedores), las familias truncadas por la insinceridad y los secretos, Londres como escenario gótico urbano (los párrafos iniciales, que la pintan envuelta en barro y niebla, se hunden en sus entrañas hasta dar con huesos antediluvianos y la proyectan al futuro como testigo de la muerte del sol, son antológicos) y el absurdo de ciertas convenciones sociales. Pero en esta novela se enhebran con una convicción nueva, que la eleva a otro nivel. Aykroyd subraya cuán atento estaba Dickens a los progresos de la ciencia, que poco antes de que comenzase a escribir Bleak House había postulado la segunda ley de termodinámica, aquella que hace centro en la entropía y su capacidad para desatar el caos de todos los sistemas.
Dickens parece haber experimentado entonces una intuición respecto de "la interconexión de todas las cosas"; el despertar de una consciencia respecto del fenómeno que explicaría por qué la mayor parte de lo que ocurre, ocurre así. Aquello que el pobre Mr. Gridley alcanza a expresar, muy poco antes de convertirse en su víctima mortal: "¡El sistema! Me lo dicen por todas partes, es el sistema. No debo focalizarme en los individuos. ¡Es el sistema!"
Familia mutante
Los textos de Dickens me gustaron desde siempre, pero —suele ocurrir— sólo comprendí las razones profundas con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, su modo de tematizar la institución familiar. Los protagonistas provienen casi siempre de familias defectuosas o rotas. Al comienzo parecen sentenciados por esa situación. La familia es la institución que debería protegernos y asegurar nuestro desarrollo; pero, cuando falla desde el vamos, nos deja en el desamparo y reduce drásticamente las posibilidades de que prosperemos en el mundo. Antes que un estado civil, la orfandad es un estado del alma.
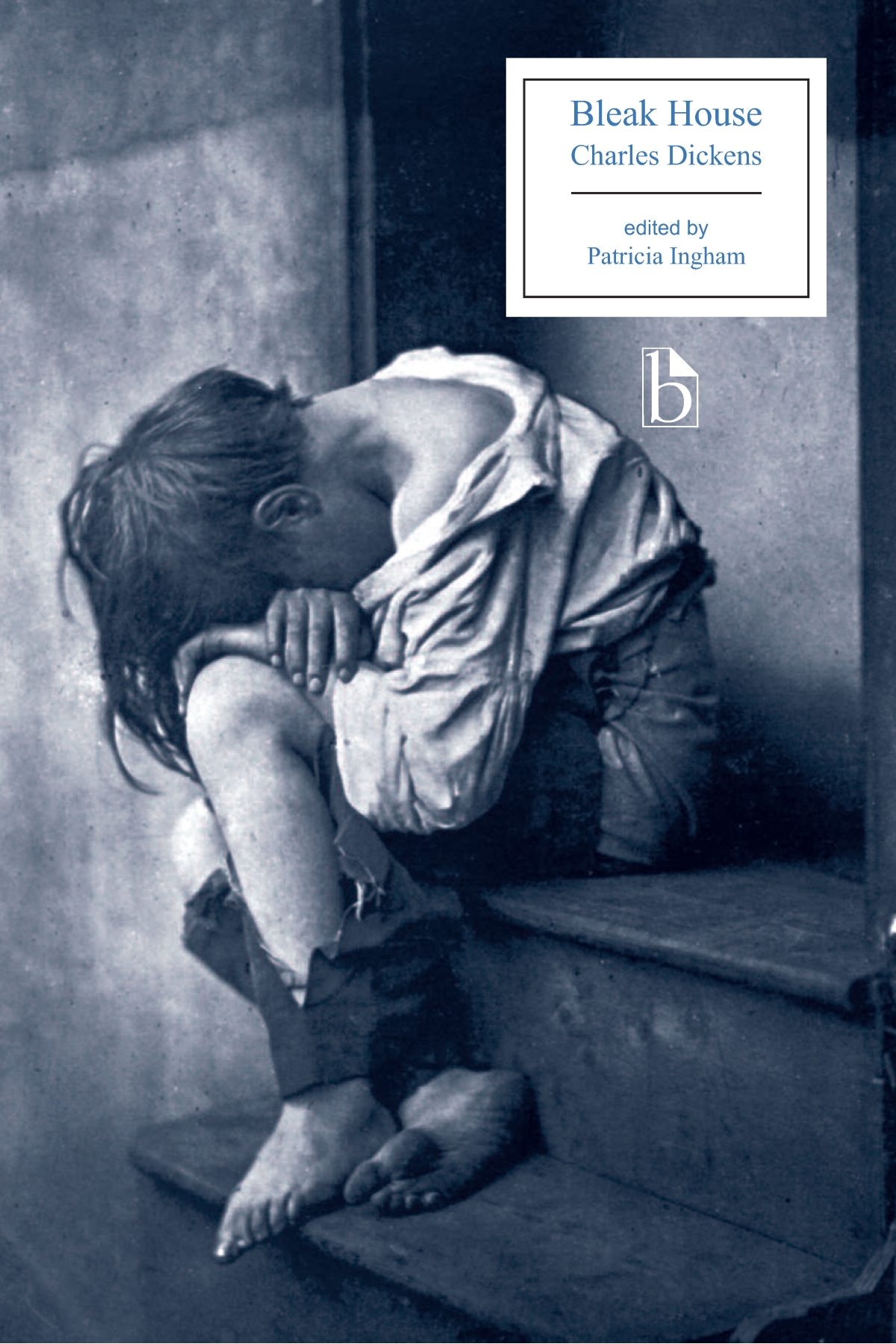
Los primeros movimientos de los héroes dickensianos lidian con este naufragio. Eventualmente se sobreponen al dolor y lo someten a inventario, para ver si pueden rescatar del desastre algo que les sea útil durante la travesía. A partir de allí, el arco de sus historias describe el modo en que consiguen granjearse otra familia: una nueva, construida a partir de los residuos de la original —siempre queda algún pariente decente dando vueltas— a la que se completa y resignifica con las relaciones que han sabido cultivar: puede que exista un interés romántico, pero ante todo Dickens apuesta por las amistades, los asociados confiables, la gente mayor que adoptó una actitud tutelar y hasta por algún consanguíneo lejano del que apenas se sabía pero prueba su valor. Eso es lo que suele contar, en el fondo de tantas peripecias y por detrás de tanto personaje colorido: cuando la familia original nos larga en banda por acción, omisión o intromisión del infortunio, el imperativo es fabricarse una familia mutante.
Porque, en el universo dickensiano, el equivalente a la entropía de la que habla la segunda ley de la termodinámica, aquello que mueve a un sistema cerrado a entrar en un espiral de caos y destrucción, es el desamor. Toda su obra puede ser considerada como un manifiesto en defensa del amor en su sentido más amplio, más inclusivo. Dickens —a quien los envidiosos de su tiempo trataban de bajarle el precio, tratándolo de populista— creía fervientemente que la Civilización era el Otro; que una sociedad era tan buena como su capacidad de velar por sus miembros más desvalidos. Por eso su literatura se esfuerza en visibilizar a aquellos ciudadanos que el sistema finge no ver, ni siquiera cuando caen en sus grietas y gritan y agitan los brazos desesperadamente. En especial se sensibiliza con los más pequeños —el Dick que muere en Oliver Twist, Smike en Nicholas Nickleby, el mencionado Jo—, porque nunca dejó de preguntarse qué habría sido de su persona si no hubiese zafado de la envasadora de betún. Durante años, mi pesadilla recurrente (no se rían, les juro que es verdad) era una en la que descubría que seguía trabajando en Clarín. Por eso no me cuesta imaginar a Dickens despertando agitado en plena noche, mirando en derredor, repitiéndose que no es verdad que sigue pegando etiquetas y que —Dios sea loado, alabado sea— simplemente fue víctima de un mal sueño.
Para Dickens, no hay nada más parecido al infierno que ser ignorado, considerado indigno de atención y del más mínimo cuidado. (Consciente de haber caído en desgracia, un personaje clave de Bleak House se hace llamar Nemo, que en latín significa nadie.) Esa indefensión —una forma suprema de la orfandad— lleva a sus personajes al borde del abismo, que puede adoptar las formas de la locura, el suicidio o la violencia. Tanto Esther Summerson como David Copperfield atraviesan momentos en los que dicen sentir "terror de sí mismos". Esa sensación de disociación, de ya no reconocerse en el espejo, era una con la cual estaba familiarizado. Si un niño ha sido tratado con negligencia por aquellos de su propia sangre, que deberían amarlo y protegerlo, ¿qué podrá esperar de la sociedad, cuando devenga adulto y no le quede otra que navegar un mar de rostros desconocidos?
El matadero
El Estado moderno es —debería ser— una casa acogedora. Fue concebido para ofrecer los cuidados que se esperan del hogar original. Nadie elige seguir viviendo con sus padres una vez alcanzada la madurez, pero aquellos que no encuentran la forma de valerse por sí mismos en un sistema competitivo (que puede llegar a ser impiadoso, cuando el trabajo escasea y las condiciones de empleo se vuelven abusivas) pueden acogerse a sus servicios elementales: la provisión de un techo, comida esencial, salud y educación. Su función sería la de nivelar el campo de juego, acortando distancias entre sus hijos más afortunados y aquellos que nacieron con mala estrella. Después de todo, la nacionalidad no es el sitio donde tocó nacer sino el contrato que los miembros de una comunidad suscriben a cambio del privilegio de habitar ese suelo. Y en general, no existe Estado alguno que rechace por completo tender la mano a sus ciudadanos más desvalidos. Sin una Constitución que garantice los derechos elementales de todos, lo que primaría sería la ley del más fuerte.
En la Argentina de hoy, el Estado es una casa desolada. Supo tener su encanto en otras épocas, cuando se lo amplió y dotó de una arquitectura plebeya. Pero ahora está casi abandonado y ya no se lo usa en razón de su diseño original. En lugar de acoger y asegurar protección para sus hijos más desvalidos, sirve como matadero. Las víctimas que acuden allí en busca de ayuda surcan pasillos cada vez más estrechos, hasta que reciben el mazazo en plena frente; así atontadas, no sienten el filo cuando muerde su cuello. Podrá sonar exagerado, pero en todo caso lo sería apenas. Que los consumidores paguemos extra para asegurar que las distribuidoras de gas embolsen la ganancia que creen merecer es demencial, algo propio de distopías como la peli Brazil de Terry Gilliam. Si fuese al revés, y un gobierno dictaminase que las grandes empresas compensen a los ciudadanos para que participen de sus ganancias, se pondría el grito en el cielo y se hablaría de colectivismo. ¿Cómo es que nadie repara en el colectivismo corporativo?
Dickens no era un revolucionario. Creía que las instituciones —el Parlamento, la Justicia— podían ser empleadas de modo adecuado y servir al bien común. Sin ir más lejos, la crítica de Bleak House al sistema judicial dio lugar a un movimiento reformista que lo reestructuró por completo entre 1870 y 1875. Todo es cuestión de contexto: cuando la situación general se torna escandalosa, una voz que hable desde la razón puede sonar subversiva. Este es el sentido en que apuntaba George Bernard Shaw cuando dijo que Grandes esperanzas —una de las más populares novelas de Dickens— era un libro más "sedicioso" que El capital de Karl Marx.
¿Qué es eso de sembrar esperanzas de una vida mejor en el corazón de los pobres? El populismo es así. Expresa el parecer del común de la gente, que no aspira a ser rica ni poderosa ni tampoco a concretar la revolución. Lo único que quiere el pueblo es que lo dejen vivir. Y lo reclama porque le consta que hubo temporadas en que lo dejaron vivir y fue casi feliz. Por eso cree que la venerable casa del Estado funcionaría aún, si se la tunea y se refuerzan los muros que probaron ser vulnerables. Pero claro: cuando el abuso de los poderosos se vuelve tan grande —y nunca, desde los '70, ha sido más ultrajante que hoy—, el pueblo empieza a dudar de las virtudes del reformismo y se pregunta si no habría que tirar todo abajo y empezar de nuevo.
Uno de los rasgos más simpáticos de Bleak House es su apuesta por la combustión espontánea. En aquellos tiempos se creía posible que una persona estallase en llamas por sí sola; y Dickens, que reportó casos de esa índole cuando trabajaba como periodista, estaba convencido de que el fenómeno era real y por ende tenía explicación científica. Por eso inventó el personaje de Krook, que en un pasaje de Bleak House se enciende como una antorcha. (Un proceso químico con el que colabora, sin duda, su ingesta constante de ginebra, que lo convertía en una botella de Bols con forma humana.)

En estos días sabemos que una cosa así no es posible. Menos mal. De existir la combustión espontánea, la indignación que tantos de nosotros sentimos ante lo que pasa —el abuso de poder, los dolores traumáticos que condicionan existencias, los destinos truncados y la pérdida de vidas — ya nos habría convertido en antorchas humanas y el país todo sería un páramo en llamas.
Historia de dos ciudades
Los paralelos entre la Inglaterra salvaje del siglo XIX y la Argentina del XXI no son pocos, y deberían llamar la atención como una bengala en la noche. ¿Cómo leer las desventuras de Oliver Twist —su dependencia de la humillante, por lo magra, caridad estatal; la necesidad de trabajar y tomar responsabilidades de adulto desde niño; los tarascones del hambre que lo llevan a sortear entre sus compañeros, pajitas mediante, quién se va a quedar sin comer la bosta que les reparte el sistema educativo— sin pensar que cosas parecidas ocurren ahora en Moreno, Ezpeleta o José León Suárez? (1)
Para peor, esta Argentina dickensiana está lejos del momento en que Oliver se cruza con almas generosas, crea su propia familia mutante y, a través de esa comunidad, escapa del destino cruel que manca a tantos otros. Si tuviese que elegir diría que atravesamos el arranque de la novela, cuando Oliver está asilado en un hogar al cuidado de Mr. Bumble —a juzgar por su dicción incomprensible, a nuestro Presi no le quedaría mal el mote de Mr. Mumble— y el hambre extremo lo pone en la disyuntiva de sucumbir o enfrentarse a la autoridad.

El Oliver Twist que cuenco y cuchara en mano murmura por primera vez Por favor, señor, quiero un poco más (Please, sir, I want some more) es temeroso, porque sabe que Mr. Bumble tiene mal genio y no le cuesta apelar al castigo; puede que hasta lo disfrute. Pero, a medida que se oye a sí mismo repitiendo el reclamo y percibe que interpreta la demanda de sus compañeros, Oliver se envalentona. Es lógico: tiene poco que perder y mucho que ganar. Se pueden resignar muchos derechos, pero el último, aquel que aparece cuando se rasca el fondo del tacho, es el de gritar hasta que la garganta arda por aquello que consideramos justo.
Ahí estamos, entonces. Acabamos de decir bajito que queremos más y Mr. Bumble / Mumble se nos vino al humo para amedrentarnos. ¿Vamos a esconder cuenco y cuchara y regresar a nuestro asiento o vamos a decir lo que hay que decir, lo que tantos necesitan oír?
Queremos más que este régimen de lobos con piel de oveja democrática.
Queremos más que la mera supervivencia.
Queremos más.
(1) Si quieren asomarse a lo que ocurre con el otro extremo etario de la población —nuestros mayores—, por favor no dejen de leer la crónica de Alejandra Dandan en esta misma edición: https://www.elcohetealaluna.com/sobrevivir-a-credito/
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

