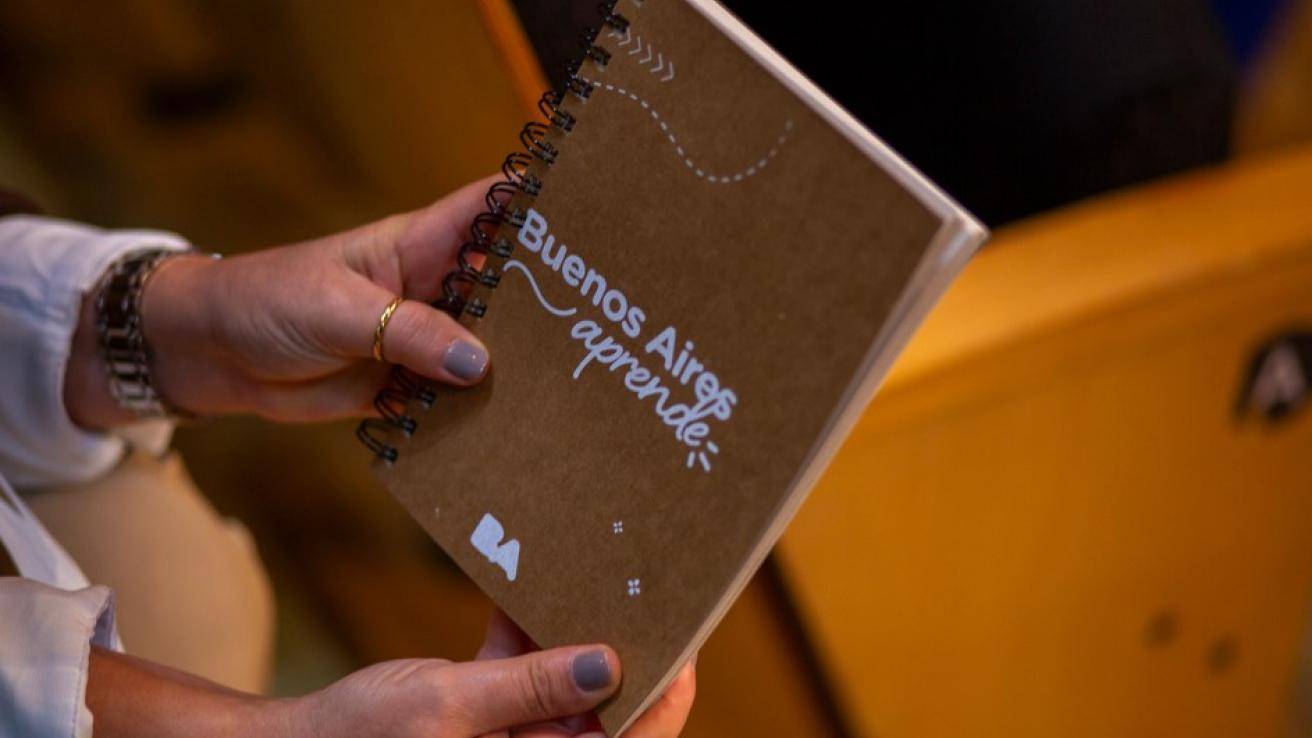Limpieza ideológica
Educación, ciencias sociales y neoliberalismo
La victoria del neoliberalismo se consolida en la Argentina en el último cuarto del siglo XX y en lo que va del XXI, sin que los intentos en contrario puedan contrarrestarlo. Se trata de un modelo filosófico, político, económico, social y cultural, que consagra la hegemonía de las políticas de mercado y el capital financiero, en contextos de globalización y de globalismos impulsados por las derechas clásicas y extremas del mundo. Como cualquier tipo de innovación filosófica, la aplicación de las doctrinas neoliberales, así como las realidades que configura, difieren según los contextos histórico-políticos en donde se implemente. No existe similitud absoluta entre economías neocoloniales, como la argentina, y las de países desarrollados, con historias diferentes.
En el plano cultural, el neoliberalismo constituye en nuestro país y en el mundo un serio perjuicio para las ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento crítico, herramientas claves para neutralizar los intentos de imposición del nuevo modelo civilizatorio. El anarco-capitalismo y el neoliberalismo criollos promueven un “pensamiento único” revelador de “verdades” como la de una libertad y una esperanza abstractas, en marcos de subordinación política al fundamentalismo de mercado y a la imperiosa necesidad de reducir el Estado a su mínima expresión, sin reparo por las gravísimas consecuencias políticas, socioeconómicas y culturales que ello ocasiona a la sociedad y a la Nación argentina.
Así como el modelo de un capitalismo agroexportador y dependiente de finales del siglo XIX fuera intensamente divulgado en el plano educativo, por el liberalismo conservador, en contextos de un Estado oligárquico, el neoliberalismo necesita colonizar el núcleo de la educación y en particular de las ciencias sociales en los espacios donde se educan niños y jóvenes, es decir en las escuelas, que de esta manera terminan formando individuos acríticos, ajenos a cualquier identidad colectiva y a su condición democrática de sujetos de derecho.
La universidad, incluso, podría hallarse ante la imposibilidad de elaboración de un pensamiento crítico, al ser, como el resto de la educación pública, desfinanciada por el actual gobierno nacional y ante la preeminencia de modelos de consultoría financiados por agencias, fundaciones y ONGs claramente interesadas en la divulgación del pensamiento de los grupos dominantes, en el nivel local e internacional.
Pueden señalarse, como ejemplo de las afirmaciones precedentes, algunas de las modificaciones a ensayarse en 33 escuelas secundarias públicas y privadas de la ciudad de Buenos Aires, en las que tendrá lugar una nueva reforma llamada “Buenos Aires aprende”. Su fundamento pedagógico, según se ha anunciado, surge de evaluaciones y encuestas realizada con alumnxs en disciplinas como matemática y lengua, a las que se ha denominado “materias troncales”, que los estudiantes deberán repetir de no aprobar los contenidos previstos. No sucede lo mismo con el campo disciplinar de las ciencias sociales, que se reducirá a experiencias de laboratorio sobre historia, geografía y formación ética y ciudadana, en cuyo caso, según Infobae, no se exigirá la repitencia para los casos de no aprobación.
Semejante diseño para la escuela secundaria pone claramente de manifiesto la subalternización de las ciencias sociales en relación con matemática y lengua, como si su aprobación no fuera del máximo interés para el plan de estudios mencionado. Si negar el valor de la lengua y la matemática como vehículos para el acceso al resto de los aprendizajes, ello no habilita a que se relegue a los demás conocimientos que la escuela ofrece a los jóvenes, incluyendo la formación de ciudadanía, y que no se encuentren previstas similares exigencias para su aprobación.
El modelo de “saberes troncales” en que se sustenta el plan “Buenos Aires aprende” forma parte de una estrategia reduccionista de la educación, que desvincula la escuela de la ciudad de Buenos Aires de la realidad y sus posibilidades de transformación, frente a la hegemonía del pensamiento neoliberal, partiendo además de diagnósticos limitados por la sola lectura e interpretación de diagnósticos de rendimiento de las materias mencionadas.
Cabe agregar que conflictos escolares no resueltos, entre otros los de infraestructura, equipamientos para ciencia y tecnología, tratamiento de la diversidad e interculturalidad, subsidios a las cooperadoras y situaciones de pobreza que atraviesan sus alumnxs, son ocultadas por nuevos aires de cambio y por decisiones unilaterales que ignoran a las comunidades y su derecho a la participación democrática en la toma de decisiones, sobre temas que son de su particular interés por tratarse de la educación de sus jóvenes.
Los cambios previstos ponen el foco en disciplinas exclusivas que subordinan otros saberes, como la sociología, historia, geografía, filosofía, pedagogía y al resto de las ciencias sociales, que es justamente desde donde se debe trabajar en la escuela para la defensa y afirmación de los modelos democráticos de vida y desde los que se pueden cuestionar las “verdades” que están siendo presentadas a lxs argentinxs como únicas alternativas a seguir.
De este modo, las ciencias sociales son objeto de una sutil tergiversación, son inoculadas y convertidas en estadísticas, relatos anecdóticos del pasado, miradas esquemáticas y deterministas de la sociedad, el conocimiento paisajístico e, incluso, visiones filosóficas de un falaz estoicismo que erosiona la democracia y está fuertemente vinculado a la hegemonía del mercado en reemplazo del Estado y la abolición de la justicia social.
A través de una exageración del formalismo matemático se pretende determinar, influir, minimizar los argumentos sociológicos e históricos y proceder a una limpieza ideológica, que incluye una “nueva” manera de educar y que le propone a la sociedad porteña nuevos “valores” a partir del axioma costo-beneficio, como si el mismo pudiera ser garantía de fertilidad para el conocimiento.
Por otra parte, la reforma al secundario porteño no abandona, como pregonan sus funcionarios, las pedagogías del siglo XX, ya que no hace más que reafirmar un sistema educativo dividido, fragmentado en disciplinas desarticuladas entre sí, que conspira contra la integridad del conocimiento.
En dicho sentido, la secundaria en general debería avanzar hacia un saber integral, unificado desde su diseño curricular, que permita reproducir en el plano del pensamiento la dimensión compleja, cambiante y heterogénea de la vida social, que permita identificar cuáles son sus conflictos, necesidades y posibles soluciones, en marcos de convivencia democrática y solidaria.
Nos preguntamos: ¿Cuál es el vínculo entre las disciplinas aisladas, divididas, y la sociedad? ¿Qué estamos enseñando y qué no en el actual formato de la educación media y en los planes de la formación de los docentes? Pareciera que avanzamos en el debilitamiento, tanto en la construcción como en la transmisión del conocimiento, distorsionando saberes y la realidad misma.
Con las ideas del Consenso de Washington (1989), la sociedad, así como su historia, desaparecen como objeto de estudio, reflexión y debate, sencillamente porque hay un solo pensamiento posible, difícilmente cuestionado en las aulas, ya que los historiadores que se han animado a romper con el gueto historicista clásico vigente en la Argentina han quedado fuera de cualquier consideración académica, y sus versiones historiográficas han sido desmanteladas e ignoradas por el trabajo de las distintas “cadenas nacionales de la mentira”, expresadas por las corporaciones mediáticas concentradas y las llamadas “redes sociales”, defensoras de una realidad homogénea, sin diversidades y en un mundo inexistente.
Finalmente, reafirmamos la importancia de las ciencias sociales como vehículo que incide sobre la realidad, desde la investigación y el pensamiento crítico, para una transformación social a partir de su vínculo con la política.
* Raúl Moroni es profesor de Historia en el Instituto J. V. González (CABA). Supervisor y director de Educación Media y Técnica de la ciudad de Buenos Aires. Fundador de la EMEM 1 DE 20 (CABA) “Biblioteca del Congreso de la Nación”. Actualmente colabora con los grupos “Rescate EMEM” y “Boedo y Barrios del Sur ‘Víctor Kohn’”.
Para la presenta hemos consultado:
-
Borón, Atilio. “Las Ciencias Sociales en la Era del Neoliberalismo: entre la academia y el pensamiento crítico”. En Tareas N°122, Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena” (CELA), enero-abril 2006.
-
Batthyány, Karina. “El Desafío de las Ciencias Sociales”, Coyuntura Latinoamericana, Clacso, Buenos Aires, 2023.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí