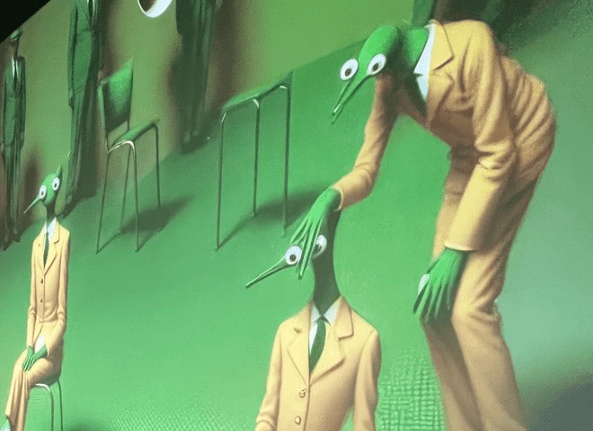Repensar el país
El caso “Levinas”, la transferencia de poder a CABA y el “interés federal”
El fallo “Levinas” [1], del 27 de diciembre último, invita a preguntarse si la clase dirigente piensa la Argentina en un diseño a largo plazo y buscando consensos. La respuesta es negativa.
La relación de la ciudad de Buenos Aires (CABA) con la Nación es compleja. Para analizar esta sentencia, sin llegar al virreinato o Roca, hay que ir al menos hasta la reforma constitucional de 1994 que, motivada por el interés de Menem de obtener la reelección, concedió algo a cada sector. El radicalismo obtuvo la autonomía de CABA –distrito no peronista por excelencia–, el balotaje y el Consejo de la Magistratura.
Signo de los ‘90, las multinacionales lograron la provincialización de los recursos mineros e hidrocarburíferos. Esto último lo buscaban desde el golpe de 1930. La reforma, sin perjuicio del talento de muchos convencionales, no expresó una idea de Nación y algunos objetivos plausibles fracasaron, como un mayor diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso o una Corte puramente jurisdiccional, sin competencias administrativas [2].
Como la autonomía de CABA conlleva conflictos materiales, históricos, simbólicos y políticos, las normas que la consagraron no fueron claras, pues no declaran que sea una provincia, le confirieron competencias de jurisdicción pero no establecieron su extensión, y delegaron poderes en el Congreso, que sancionó una ley que prácticamente le negaba a CABA aquello que la Constitución le reconocía, subestimando el poder de la ciudad [3].
Qué se discute en “Levinas”
Nada de lo que se discutía entre las partes del juicio tiene que ver con lo anterior. El proceso fue por una deuda entre privados, aparentemente cancelada antes de la sentencia [4].
El tema político finca en si los jueces que resuelvan los casos de derecho penal, civil, laboral y comercial, denominado “derecho común” [5], que se susciten en CABA, deben ser designados por la Nación [6] o por las autoridades locales.
La controversia aparece en punto a si la resolución de estos casos por jueces porteños afecta algún “interés federal”, es decir, si hay allí temas que importan a las autoridades federales o al interés nacional.
Por eso, al concederle autonomía la Constitución ordena que una ley “garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital”. Esto supone que el Congreso debe establecer qué es “interés federal”. Para eso debe poder expresar una idea de Nación e identificar sus intereses.
Al definir esos conceptos el Congreso debe tener en cuenta que Buenos Aires, desde el virreinato, es la ciudad más importante de la Argentina y que fue casi siempre la capital, de derecho o de hecho. Tienen ahí domicilio las principales empresas, la clase dirigente y las representaciones extranjeras. La relevancia y cantidad de casos, aun de derecho común (es decir, en principio, sin interés federal), que se suscitan no es comparable a ninguna provincia [7].
La sentencia
La Corte, por mayoría, mediante un tecnicismo (una delicadeza) respecto del concepto de “tribunal superior de la causa” en el recurso extraordinario, dispuso la transferencia del poder judicial nacional, que resuelve derecho común en la ciudad, a las autoridades de ésta. Al decir “poder judicial” refiero al conjunto de competencias; no, por ahora, a los órganos y funcionarios.
Esto, sin que hubiera acuerdo ni legislación de las dos entidades políticas involucradas, sin que fueran parte del proceso y sin que hubieran opinado [8].
Se concreta al dirimir una cuestión de competencia. Los abogados del derrotado en el juicio ante la Justicia Nacional sostenían que podían apelar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la corte de CABA. Los vencedores lo negaban. El TSJ se declaró competente para revisar la sentencia de la Cámara Nacional, que le negó tal facultad. Así entre esos tribunales se trabó el conflicto de competencia que debía resolver la Corte [9].
La Corte dispuso que el TSJ era el “tribunal superior de la causa” repitiendo lo decidido en fallos recientes y, por ello, competente para revisar las sentencias dictadas por las cámaras nacionales de apelaciones de derecho común. De hecho, exhortó “a las autoridades competentes para que readecuen la estructura institucional y normativa necesaria en los términos de este fallo”.
La Corte entiende que el artículo 129 de la Constitución, al reconocerle a CABA facultades de jurisdicción, lo hace con una extensión igual a la que tienen las provincias, lo que incluye el derecho común, y que la demora del Congreso en regular el traspaso viola lo decidido en 1994.
No trató la extensión del “interés federal” eventualmente involucrado. Es obvio que no lo hay en, por ejemplo, un divorcio entre dos porteños. La pregunta es si cabe decir lo mismo en todos los casos que hasta hoy resolvían los jueces nacionales en CABA.
¿Debe la Corte resolver estos casos?
Los políticos deben reflexionar sobre las funciones de la Corte. También en cómo eligen a sus integrantes.
Duhalde, Kirchner y Macri, al designar a los jueces que firmaron la sentencia, ¿pensaron que este sería un caso a resolver? En caso afirmativo, ¿estudiaron sus ideas para imaginar si lo harían de acuerdo a la visión de mediano plazo que ellos tenían en mente al designarlos? Macri, el caudillo porteño, parece que no lo pensó, porque designó a dos jueces que votaron de modo diferente. Cabe la pregunta respecto de los candidatos de Milei. De paso, ¿esperaba este fallo Milei?
Creo que los jueces no deben resolver estos asuntos. Pero su intervención en decisiones políticas es una batalla perdida si los políticos no asumen la función de pensar el país y conducirlo, lo que incluye tener un programa judicial.
En los últimos treinta años, contradiciendo lo proyectado en 1994, los jueces lograron el autogobierno y avanzaron sobre competencias políticas. La Corte se auto percibe ya no tanto como un tribunal que resuelve controversias sino como una conducción intelectual, basada en la afirmación de ser “último intérprete de la Constitución”, lo que es verdad solo en los casos, y no en todos los asuntos.
La República se va conformando como la suma de instituciones “independientes” (Corte, Ministerio Público, Banco Central, Comodoro Py, etc.). Si se agrega una clase política que vive de grieta en grieta, se conforma un panorama desalentador para los que creemos que la Nación necesita un proyecto plural, pero con valores y programas consensuados.
Consecuencia de esta disgregación, las multinacionales que buscan recursos naturales encuentran interlocutores débiles y conciertan acuerdos con exigencias de alta rentabilidad, rayanas con la depredación. Los intelectuales devienen en librepensadores. Y de reducir la pobreza, el gran objetivo nacional, nada.
Esto no es consecuencia de la sentencia. Ella es el resultado de esta situación. La responsabilidad es de los políticos. Los jueces tienen vocación de poder, ocupan los espacios vacíos y asumen su propia conducción ante la inexistencia de liderazgo.
¿Hay mayoría?
En una Corte de cinco miembros, ante el retiro de Maqueda y como Rosenkrantz votó en disidencia [10], solo dos jueces, Rosatti y Lorenzetti, actualmente sostienen la decisión. Dos votos no hacen mayoría.
¿Qué pasará si ante un planteo hay que designar conjueces? ¿Los mismos conjueces resolverán todos los casos de esta materia o variará la composición? ¿Los conjueces valorarán el precedente, adherirán al voto disidente o serán librepensadores y darán sorpresas? ¿Y cuándo se designen nuevos jueces?
Soy crítico del fallo, pero no es deseable que varíe la decisión y persista la incertidumbre.
Consejo de la Magistratura
Los artículos 114 y 115 de la Constitución regulan el Consejo de la Magistratura y el Jurado para la administración del Poder Judicial y la selección y remoción de sus integrantes.
La sentencia introduce una duda sobre el estatus de los jueces “nacionales” de derecho común cuyas sentencias serán ahora revisadas por un tribunal local. Esos jueces, en principio, ya no resuelven casos con “interés federal”. ¿Ejercen el poder judicial que regula la Constitución en el artículo 116? Parecería que no, porque el derecho común está excluido de sus competencias.
Si no lo ejercen, cabe indagar cuál es su relación con el Consejo respecto de su participación en el padrón que elige consejeros por el estamento de los jueces y quién controla su actividad por mal desempeño.
Por cierto, se supone que la Nación no seguirá cubriendo vacantes.
El punto es importante porque el Consejo es un organismo con intensas pujas de poder. También con algunos acuerdos. La Corte, hace poco, modificó su composición con una sentencia inusual y criticable. Algunos dirían que fue, como ahora, legislando.
La legitimidad de la intervención de los jueces de derecho común de CABA en la elección de los representantes en ese organismo queda en cuestión, porque está en cuestión su estatus. El punto no es menor.
Consecuencias procesales
De menor relevancia política pero enorme para el día a día, se suma una instancia más. Y puede ser peor si alguna parte cuestiona la validez de lo decidido y provoca una nueva intervención de la Corte. Si no se ordena este asunto y la Corte no puede ratificar la doctrina los pleitos serán eternos.
Tarea de políticos
Los partidos y los gobiernos –nacional, de CABA y de las provincias– deben negociar una solución. La tarea es, creo, trabajar desde acá y no abogar por volver al día anterior. El peronismo debería intentar liderar y proponer la solución. Se conduce desde la Idea. Se debe negociar el nuevo equilibrio político.
Legislatura
La Legislatura de CABA deberá crear los órganos y dictar las normas procesales para atender la resolución de las controversias de derecho común. Con urgencia, regular la intervención del TSJ con cierta razonabilidad. Tal vez con un rechazo tácito para que no sean eternos los juicios. Al menos hasta que se ordene el sistema.
Al crear las nuevas normas sería deseable que sean similares al Código Procesal nacional, para facilitar a los justiciables la defensa de sus derechos. Seguir con lo que todos conocen, evitando el festival de novedades para académicos. La gente necesita resolver sus controversias de modo sencillo y rápido. Por cierto, todo el servicio de justicia requiere atención urgente, con jueces y litigantes presentes en los juzgados.
¿Qué es “interés federal”?
El Congreso debe traspasar las competencias de derecho común y dejar en Nación las federales. Eso conlleva determinar qué es “interés federal”. El centro del conflicto político.
¿Puede haber casos que son de “interés federal” en CABA pero no en una provincia? Una de las preguntas que el Congreso debe contestar.
Para restablecer cierto equilibrio sugiero cumplir la Constitución y federalizar los juzgados de concursos y quiebras. Primero los de CABA y luego el resto. Es lo que prescribe la Constitución y es muy razonable. Hay “interés federal” en los concursos porque afectan a todos los acreedores de quien es declarado insolvente, cualquiera sea su domicilio, aun extranjeros.
Otro asunto es el derecho laboral. Para la Constitución es derecho común. ¿Podría haber interés federal en mantener una jurisdicción nacional para los pleitos en CABA pero no en las provincias? Si el tema es que una gran proporción de pleitos se sustancian en CABA por el domicilio de las empresas aunque la tarea se desarrolle en la provincia de Buenos Aires u otras, la solución pasaría por limitar la prórroga de jurisdicción en razón del territorio y mejorar el servicio de justicia en aquellas, pues aumentarían los casos. En una solución racional, la provincia de Buenos Aires tiene algo que decir y reclamar recursos: el déficit de su participación en la coparticipación vuelve a aparecer y recuerda que debe ser abordado seriamente.
Hay competencias que resultan federales como ser la alzada de decisiones de muchos ministerios o agencias del Ejecutivo (ejemplo, la Inspección General de Justicia). Obviamente, seguirán siendo federales y ajenas al TSJ.
El asunto es complejo y la política debe hacerse cargo de la emergencia.
[1] Competencia CSJ 325/2021/CS1, Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia.
[2] Son valorables las referencias a la nulidad de los gobiernos de facto, la reivindicación de los derechos humanos y la consagración de los derechos del consumidor. El modo en que se interpretó la legitimación activa en las acciones colectivas conllevó un aumento de poder en los jueces.
[3] Dice el artículo 129: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones”.
[4] Ver auto del 28.06.2024 en autos Incidente Nº 2 - ACTOR: FERRARI, MARIA ALICIA Y OTRO DEMANDADO: LEVINAS, GABRIEL ISAIAS s/EJECUCION DE SENTENCIA - INCIDENTE CIVIL. Tal vez la sentencia se dictó en un caso ya resuelto, abstracto. Había otros casos donde se discutía la misma cuestión de competencia. Es cierto que “Levinas” fue el primero, pero si, como parece, ya estaba resuelto, hubiera sido más correcto que la Corte buscara una controversia vigente. Supongo que había muchas. Algunas con cierta relevancia política, como los que involucran a Macri y su familia como accionistas de Correo Argentino y Socma. Allí, al resolver, remitió a “Levinas”. Ver, por ejemplo, expediente 94360/2001- Incidente Nº 87 - INCIDENTISTA: SOCMA AMERICANA S.A. s/INCIDENTE DE RECUSACION CON CAUSA, donde SOCMA recusó con causa a la jueza que lleva la quiebra de Correo Argentino S.A. La sentencia de la Sala B de la Cámara Comercia que había rechazado la recusación es del 17 de febrero de 2021. También es posible que esté el caso del policía Chocobar y, seguramente, muchos más si los abogados se dieron cuenta de que recurriendo las sentencias de las Cámaras Nacionales ante el TSJ podían dilatar el proceso y el cumplimiento de la sentencia que los tenía como perdedores.
[5] Derecho común se denomina por oposición al derecho federal, que es el que refiere el artículo 31 de la Constitución e incluye a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales, con exclusión del derecho común (cf. artículo 75 inciso 12).
[6] Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado previa intervención del Consejo de la Magistratura.
[7] Analizar este entramado de actores e intereses tal vez permita encontrar razones políticas y sociológicas del fallo, si las tiene. Esto es, si hay un conjunto de eventuales litigantes que creen que podrán defender mejor sus intereses ante los jueces de CABA que ante los nacionales en las controversias de derecho común que abogaron por la decisión.
[8] Salvo que se considere que Nación se expresó mediante el Procurador General de la Nación, pero eso supondría negar la “independencia” que le da el artículo 120 de la Constitución Nacional, otro aspecto discutible de 1994. No es claro en nombre de quién opina el Procurador.
[9] Entre las facultades de la Corte está la de resolver los conflictos de competencia entre tribunales que no tienen superior común.
[10] Dijo Rosenkrantz que lo decidido por la mayoría “supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino. Concretamente, ello implica que el Tribunal Superior de Justicia pase a revestir, aunque sea transitoriamente, el carácter de tribunal nacional”.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí