LA (ES)CENA DE LOS IDIOTAS
Un tonto con iniciativa desconcierta, hasta que las consecuencias de sus actos le pasan la cuenta
El Bloque Político-Económico Antes Conocido Como Occidente está lanzado a una guerra contra la inteligencia humana y su epifenómeno, la cultura. Y en esa conflagración, que arrasa dos continentes como mínimo, la Argentina ocupa una posición de vanguardia. En ningún otro lugar se combate la inteligencia y la cultura como aquí. El país está lanzado a una competencia como la que satirizaba un sketch de Les Luthiers: "El que piensa, pierde". Y en esa campaña, nadie está más peleado con el pensamiento que el Presidente Milady y su equipo terapéutico.
El tema requeriría un desarrollo que excede las posibilidades de este container. Razón por la cual, después de pedir disculpas por la superficialidad de la que no podré escapar, trataré de establecer dos ideas, que ojalá alcancen para sostener mi tesis. Primera: el desarrollo de Occidente —su avance/evolución hacia la adopción del sistema democrático— se dio en tándem con el permiso para pensar con libertad. Los períodos oscurantistas son aquellos donde algún dogma trabó o impidió el flujo de las ideas. El saldo negativo de esos períodos cimentó la idea de que tanto el desarrollo científico como el cultural deben ser alentados, o al menos no ser jibarizados, por la fe (como ocurrió cuando la Iglesia de Roma era un poder imperial), ni tampoco por dogmatismos políticos como nazismo y fascismo, que pretextando emergencias ejercieron controles, censura y persecución a minorías. Toda vez que se apeló a una razón de Estado para condicionar el pensamiento, se retrasó el desarrollo general y se incubaron tragedias que la Historia condenó.

Segunda idea: el ideal democrático depende de la libertad de pensamiento, sí, pero también de la creación de condiciones para que todos y todas puedan pensar. Esa es una tensión que viene expresándose de forma dramática. Porque, por una parte, la democracia apela al Estado como El Gran Igualador o Ecualizador, que garantiza un piso de derechos comunes a todos sin excepción. A la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación: un nivel de vida mínimo que permita que las generaciones desarrollen sus cerebros sin contratiempos y que, además, les conceda margen —o sea, oportunidad y tiempo disponibles— para usarlos. Recién a partir de esa equiparación se compromete la democracia a defender los derechos de cada uno, en su elección de vida. Pero, en la práctica, muy pocas democracias (y menos aún, las latinoamericanas) habilitan un piso de oportunidades que signifique un desarrollo en dignidad, a partir del cual la competencia individual sea razonablemente justa.
La pretensión de vivir en un país donde cualquiera podría ser Presidente/a si se lo propone, porque la Constitución se lo garantiza —una pretensión tan cara a la mitología estadounidense, dicho sea de paso—, es desmentida por los hechos. De extremo norte a extremo sur, la desigualdad entre los ciudadanos de América no puede ser más marcada. A la hora de emprender el trayecto de la vida, millones se apelotonan por conseguir lugar en la grilla de largada, mientras que otros nacen ya del lado ganador de la línea de llegada. Y esto es un problemón, porque sin libertad para pensar no hay democracia, pero con mera libertad para pensar no alcanza.
En estos días, los medios difunden testimonios de gente que dice cosas como: "Me estoy cagando de hambre, pero de todos modos no votaría por otra opción". Eso demuestra que están haciendo el esfuerzo de pensar, pero de forma errónea, porque incorporaron un elemento ideológico o fóbico que usan como empírico, y por eso el silogismo resultante les da para la mierda. Toman decisiones que los perjudican en vez de beneficiarlos, porque crecieron en una sociedad que no les enseñó a pensar limpiamente, sin confundir peras con manzanas y meter la gamba a cada paso.
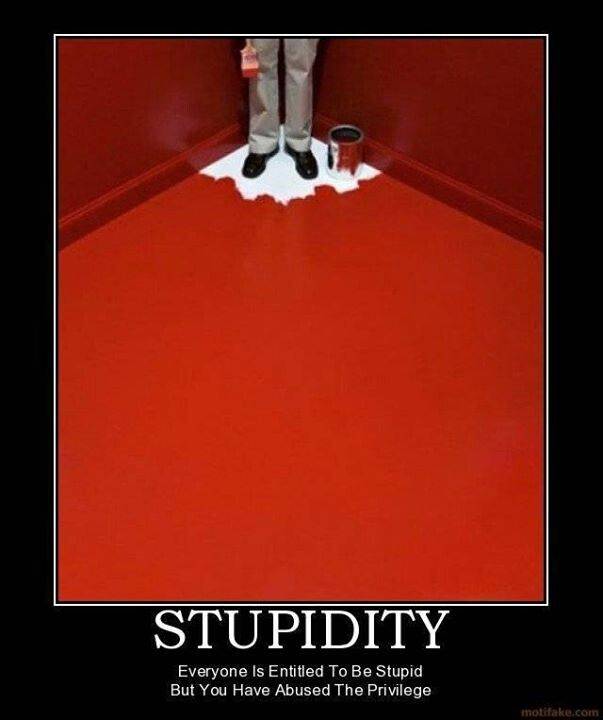
Y sin embargo, hasta no hace mucho unos y otros —tanto los que nacieron sin recursos como los que nacimos nadando en ellos— coincidíamos en una valoración general del pensamiento. Pensar estaba bien. Saber, y aprender para saber, era un valor. Se sobreentendía que aquellos que pudimos alimentarnos sanamente y vivir sin sobresaltos y sacar provecho de la educación formal, estábamos en mejores condiciones para pensar. Pero a pesar de que el juego democrático estaba arreglado para perjudicarlas (casi) siempre, las clases populares no expresaban resentimiento hacia los que brillaban en el mundo de las ideas y del arte. Un logro científico era experimentado como un logro común. Un artista de clase media acomodada podía ser popular sin exhibir credenciales, más allá de su arte. Aquel que descollaba intelectualmente fungía como modelo, su triunfo instalaba un nivel de aspiración. Porque todos intentamos modelarnos a imagen de alguien, como dice Woody Allen en Manhattan, y cada uno miraba en la dirección de algún tipo de excelencia. Para muchos el sueño era la excelencia deportiva, pero otro tanto ansiaba con destacarse en el arte o la práctica profesional.
Eso se acabó. Lo que hoy baja desde la cima de la pirámide social es la idea de que la inteligencia y el saber estaban sobrevalorados. Pudiendo ser rico, ¿quién necesita ser lúcido? En este tiempo, casi a la par de los deportivos, los modelos sociales más respetados son los mega-millonarios. Que demuestran día tras día que se puede ser rico y un tarúpido a la vez. Galperín dice que el estado de California es socialista y escucha un audio de Alberto entendiendo lo contrario de lo que expresa (¡y eso que Alberto no es Lacan!), sin ponerse colorado. Elon Musk se queja en su red social de que todavía nadie intentó matar a Kamala Harris. Trump confunde un refugio para la vida silvestre en Alaska con una base aérea en Afganistán. Son brutos como arados, estos muchachos. El éxito económico los encegueció respecto de sus limitaciones.

Sin embargo, son los reyes sin corona del mundo actual. Y así los mira parte del piberío, persuadido de que no hay otra aspiración en esta vida —o que, por lo menos, no existe aspiración mejor— que la de acumular guita. Sin percibir (lo cual torna defectuoso su razonamiento), que toma como modelos a tipos que carecen de atributos positivos, más allá de lo abultado de sus cuentas bancarias. ¿Que son ricos? Sin duda. ¿Pero son inteligentes, en el sentido más amplio y comprensivo? Permítanme dudarlo.
Pascal decía: "Prefiero un infierno inteligente a un paraíso estúpido". Pero que yo no crea ni en cielo ni en infierno no alivia un ápice mi convicción de estar viviendo en un limbo regenteado por idiotas.
Mejor burro con plata que un gran profesor
Para despejar esta ecuación debería aclarar de qué hablo cuando digo inteligencia. Me refiero a la capacidad de entender, de comprender, pero —el segundo término es tan importante como el primero— aplicada a la resolución de los problemas relevantes de verdad, tanto para la sociedad de la que se forma parte, como para uno mismo.
Suele pensarse en "inteligencia" en función del desarrollo de las facultades intelectuales, y nada más. Que cuentan, por supuesto, pero siempre y cuando las apliques a negociar sabiamente con tu circunstancia. Podés tener un Coeficiente Intelectual altísimo y ser un perfecto pelotudo. Como dice Salinger en Franny and Zooey: "No veo de qué sirve saber tanto y ser listo como un látigo, si todo eso no te hace feliz".

La tendencia occidental a suponer que todo es mensurable en números induce al error. Porque una vez que impusiste la idea de que la capacidad mental es cuantificable, cuesta poco y nada trocar una cifra por otra. Hoy nadie se toma en serio el Coeficiente Intelectual, pero muchos creen que la forma más eficaz de medir tu inteligencia es la cantidad de guita que hayas embolsado. Confunden a vivillos sin escrúpulos con iluminados. Cuando, en verdad, esa cifra en dólares sería indicativa de un (1) tipo de inteligencia, que ni siquiera ranquea entre las mejores. En este mundo es más fácil ser rico que ser feliz, como revelan los millonarios que lloran su insatisfacción todo el tiempo en redes y medios — una inadecuación que no pudieron resolver, ni con toda la guita de este mundo.
La verdadera inteligencia es otra cosa. Me refiero a la capacidad de obtener la mayor plenitud o satisfacción posible, derivada de la negociación entre tu potencial y la circunstancia en que te tocó vivir. Es la respuesta a esta pregunta: ¿Cuántos bienes materiales preciso realmente para no sacrificar vida de más en el altar del capitalismo; tiempo que necesito como aire, para disfrutar de la existencia, del contacto con los otros, y pensar y aprender y alcanzar algo parecido a la sabiduría?
En este rincón capitalista, los bienes materiales son la droga a la que estamos enganchados. Y la furibunda transferencia de riquezas que hoy se da en Occidente, de nuestros bolsillos a los de los Musk & Co., nos pone en la situación de deslomarnos más que nunca para obtener una mínima dosis de la droga de peor calidad que existe. En esas condiciones —corriendo el día entero como perros detrás de la liebre, con la lengua afuera—, ¿quién puede pensar, y menos aún pensar bien?

Al despuntar el siglo, algunas corrientes volvieron a considerar la idea de que, para ser fiel a su esencia formal, pero también para funcionar con éxito, la democracia debía apoyarse en un Estado de enorme injerencia en lo social, que interviniese en la economía y nivelase para arriba las oportunidades de todos. Es decir, de un Estado que implementase políticas —sí, anímense a decirlo— de corte socialista. (Que no es lo mismo que comunistas. No sean pajas: vayan, busquen, y van a ver que tengo razón.)
Veinte años después, los gobiernos progresistas de Occidente ya habían exhibido sus limitaciones a la hora de producir un cambio real. Daban explicaciones poco persuasivas. ¿Cuántas excusas puede metabolizar un pueblo? En esa circunstancia, el poder económico y la ultra derecha decidieron atacar al último bastión que el populismo de izquierda podía exhibir con orgullo: la inteligencia y la cultura, bajándole el precio a la educación y el arte. La situación económica jugaba en su favor, pero si además conseguían hacer mella en la idea de que superarse mentalmente vale la pena, dañarían la dinámica evolutiva que proponían los defensores de la igualdad de oportunidades. ¿Para qué invertir años en formación y pagar impuestos que subsidian a vagos y mal entretenidos, cuando la única superación que cuenta es la económica? ¿Por qué tributar al Estado, cuando cualquiera podría usar esos manguitos para timbear en uno de los infinitos casinos digitales que existen y hacerse el día, la semana o el mes? ¿O acaso no es suya esa guita, no se la ganó? ¿No lo asiste el derecho de decir: "Que el Estado quite sus sucias manos de mi botín y que cada uno se las arregle como pueda, que es lo que yo hago"?
Mediante el cuento de La Buena Pipa del Mercado, lograron que hasta el último de nuestros poligriyos reescribiese a San Agustín en su alma. Ya no se trata de ama y haz lo que quieras. En este mundo, lo más parecido a verdad revelada que existe hoy es: Gana dinero y haz lo que quieras.

¿Y cómo lo lograron? Gracias a Internet. Porque hasta hace décadas, la cultura funcionaba como objeto del deseo. Todo el mundo la consideraba positiva y ansiaba ser más culto de lo que era, por eso la respetaba aunque no la entendiera o disfrutara del todo. Pero ahora nadie necesita cultura, porque dispone de un celular. Ya no tiene sentido hacerle lugar en nuestras cabezas. ¿Para qué, si en nuestros bolsillos cabe toda la sapiencia humana?
El problema es que el común de la gente no persigue por ese canal lo que entendíamos por cultura. El 90% de lo que consume es alfalfa mental, comida digital para ganado humano. Pero, aun así, está convencida de que, gracias a su flamante acceso a data infinita, es más culta que antes. Y por eso se siente en condiciones de opinar de todo. Como si el telefonito fuese una extensión de su cerebro y pudiese reivindicar como ya asimilado todo lo que allí consta. Cuando, al decir del escritor Harlan Ellison, "no es que tenés derecho irrestricto a expresar tu opinión. Tenés derecho a expresar tu opinión informada. El derecho a ser ignorante no existe", concluye, y completo yo: a ser ignorante y a exhibirlo con orgullo, como si una pelotudez valiese lo mismo que un pensamiento fundado.
En la práctica, convencieron a millones de que no tenía sentido buscar más superación que la económica. Y abrieron las compuertas para que muchos blanqueasen su desprecio por todos los que insistiesen en perfeccionarse en otras dimensiones del quehacer humano, con la misma necedad de la zorra ante las uvas verdes de la fábula — menospreciando aquello que podrían obtener, si no hubiesen renunciado demasiado pronto a intentarlo.

La nueva derecha le asegura al común de la gente que es perfecta así como es, que no necesita mejorarse. Muy concretamente, cambalachea la realidad: con Steve Bannon a la cabeza, estos ideólogos pretenden que, en efecto, es lo mismo un burro que un gran profesor. (Y si encima el burro tiene algo de plata, mejor el burro que el gran profesor.)
Nivelan para abajo, desafiando el ideal que parecía parte inescindible del sueño democrático y que apuntaba a un ascenso social medido no sólo en números, sino también en otros tipos de superación. Y lo más trágico es que lo hacen sin faltar a las reglas del juego democrático. Lo cual empuja a considerar el cinismo de H. L. Mencken, aquel protestón profesional de la primera mitad del siglo XX que dijo: "La democracia es la creencia patética en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual. Nadie en este mundo, hasta donde sé, perdió dinero menospreciando la inteligencia de las grandes masas de gente simple. Y nadie (que haya menospreciado al pueblo) perdió tampoco una elección, en consecuencia".
Yo no soy tan cínico. No creo que la democracia sea el gobierno de las mayorías ignorantes per se. Como ya dije, la inteligencia se prueba de muchas maneras y por eso pienso que —en parte por su nivel cultural y en parte por las lecciones de la experiencia histórica—, el pueblo argentino fue bastante sabio entre el '83 y el 2023. Pero también tengo claro que la democracia permite jugar sin marcación a las fuerzas que trabajan para embrutecer al pueblo. Y esas fuerzas cuentan con la enorme mayoría de los fierros comunicativos y además controlan la conectividad.
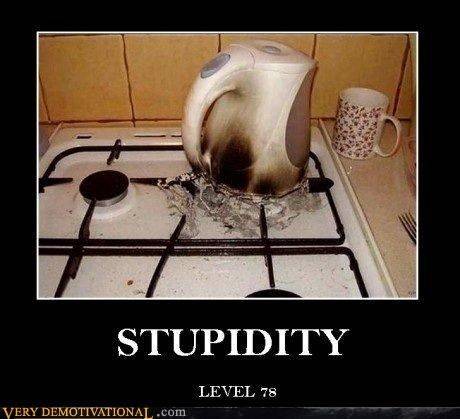
En ese sentido, el presente argentino no constituye sorpresa. La presión fenomenal en pos de emputecer al pueblo y apelar a sus peores instintos —celebrando la ignorancia, aplaudiendo la mezquindad— iba a producir efecto, tarde o temprano.
Entre nosotros, la conjura de los necios se coronó con éxito.
Los ladrones de helados
La prédica en contra del saber y de la inteligencia germinó como trigo, porque apela a uno de los miedos más humanos: aquel que inspira la inmensidad de lo que debería ser sabido y el temor a no estar a la altura de la tarea. Bertrand Russell lo expresó en 1916: "El hombre le teme al pensamiento como a ninguna otra cosa sobre la Tierra — más que a la ruina, más que a la muerte. El pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible, el pensamiento es impiadoso con el privilegio, las instituciones establecidas y los hábitos confortables; el pensamiento es anárquico, no respeta leyes, es indiferente a la autoridad e inmune a la sabiduría de siglos... El pensamiento es grande y veloz y libre, la luz del mundo y la principal gloria del hombre".
Es una idea intimidante, que muchos percibirían como ajena, lejos de su alcance. Y por eso se aferran al conformismo que vende la ultra derecha, y no patalean cuando se atenta contra la posibilidad de que al menos otros piensen. A ese respecto, el Presidente Milady y la Vice Vichacruel son exactamente lo mismo. Tanto por la vía de invalidar el desarrollo científico —como puso en marcha esta semana el presupuesto 2025— como por la de asociar saber a ideologización, como la Vice sugirió durante un discurso, el objetivo es idéntico: montar una entronización del ser humano base, del que viene sin ceniceros y sube y baja la ventanilla a manivela —aquel que no comprábamos porque nos gustaba, sino porque no nos daba el cuero para otra cosa—, en desmedro del modelo full, que hasta hace poco encarnaba la aspiración, aquello que se deseaba ser y/o tener.
El escritor y periodista Nicolás Mavrakis lo expresó parecido en Twitter, hace un par de días: "El personaje de la época es el que no tiene ni aspira a otro talento que captar atención de los demás, se ilusiona con monetizarse para no trabajar (porque, en esencia, no sabe hacer nada), a veces lo logra, a veces no, pero inevitablemente cae, otra vez, en la irrelevancia, etc".

Este proceso está en marcha en el Bloque Antes Conocido Como Occidente, y dando resultados que complacen a la Internacional del Dinero, donde milita gente muy inteligente. Pero una cosa es llevar adelante políticas de estupidización, y otra muy diferente es comportarse estúpidamente. Que es lo que está haciendo el gobierno argentino, inmune a la recomendación de Elvira Montana en Scarface que traje a colación la semana pasada: nunca consumas de la que vendés.
A fin de cuentas, ¿qué es un estúpido? Alguien que considera que puede hacer pelotudeces sin sufrir consecuencias. Por ejemplo, agarrar una brasa con los dedos o saltar de un quinto piso. Y según ese patrón de medida, el Presidente Milady es muy estúpido. Está apagando el funcionamiento de casi todos los recursos que mantienen la economía en marcha, empezando por el consumo y la industria. Somos un avión en vuelo de cuatro motores, con un piloto que apagó tres deliberadamente. Si todavía estamos en el aire es por inercia. Más temprano que tarde, caeremos como plomo. Eso es un estúpido: alguien que cree que las leyes de la física aplican para los demás, menos para él.
Pero, dentro del universo de la idiotez, Milady y su equipo terapéutico practican una tipología especial: aquella que lo apuesta todo al efecto sorpresa. El estúpido de esa clase es aquel que cree que puede sacarte el helado que tenés en la mano, sin que reacciones a tiempo. En un punto tiene razón: el efecto sorpresa funciona, porque nadie espera que le arrebaten un cucurucho con tres bochas de helado que arman una torre de veinte centímetros. Uno se quedaría tieso, y le daría al caco metros de ventaja en la persecución. Esa es la política de este gobierno: crea poder haciendo cosas que nadie se animó a hacer. Se caga en la Constitución, en la tradición diplomática, presenta presupuesto sin presupuesto, incita a la violencia, difunde videos nazis, se queda con la guita de los jubilados y los caga a palos, amarroca la guita de las universidades y las asfixia, hunde la cara en las tetas de Musk y Galperín, usa el bastón presidencial como si fuese el doctor House y no como elemento ceremonial, dora la píldora de las privatizaciones como si no padeciésemos todavía las de los '90, lee como el culo sin vergüenza y publica libros sin saber nada porque, ¿para qué saber, cuando plagiar es tan fácil? Y el moño del paquete, que anudó esta semana: organiza una cena de idiotas en Olivos para celebrar que cagaron a los viejos, convencido de que el cuento de los diputados que pagaron su cubierto aplacará la indignación que arde en las calles.

Admito que nosotros nos quedamos tiesos, porque aunque temíamos lo malo, no esperábamos que lo fuese tanto. Pero también es cierto que no reaccionamos porque, al registrar lo que el estúpido acababa de hacer, entendimos antes que él que su acción tendría consecuencias. Volviendo al ejemplo del ladrón de helados: nadie puede huir a la carrera con un helado así, sin que se le desintegre. ¿Tiene sentido perseguirlo? Y además nos dimos cuenta de que la puerta de vidrio de la heladería estaba cerrada, y de que el caco avanzaba hacia ella a la carrera, mirando por encima del hombro para asegurarse de que no lo estábamos corriendo.
Y, no. No lo estamos corriendo. Simplemente contamos los segundos que lo separan del palo que se va a pegar solito. Y con él, todos lo que piensan como él. Esta mañana vi por Twitter que estaba disponible el trailer de la serie El Eternauta, y me llamó la atención el post de un tal Ivan Stabile (@StabiX_): "¡Por fin algo que no sea reivindicar a los terroristas de los '70! ¡No lo puedo creer!" Lo que a mí me costó creer fue que existiese alguien tan aislado en su tupper, al punto de no tener ni la menor idea de las mil y una conexiones históricas que vinculan El Eternauta con los '70. Por eso me tomé el trabajo de cliquear en su nombre. Advertí que era muy joven, lo cual me inspiró piedad. Pero al instante leí su posteo fijado, que empieza diciendo: "Como dijo mi Presidente Javier Milei..." Y ahí la piedad se me fue al carajo. Asociarse a cierta gente es como casarse con alguien que va por la vida llevándonos del brazo mientras viste una remera que dice: I'm With Stupid ("Yo estoy con este estúpido").

Contar con un gobierno a la vanguardia de la idiotez mundial es un problema, sí. Pero que no diluye el problema mayor del cual forma parte: una deriva histórica del Bloque Antes Conocido Como Occidente que es francamente suicida. Porque, insisto, al comando de ese timón hay gente inteligente, pero a la cual su conveniencia y sus anteojeras ideológicas comenzaron a jugarle en contra. Están lanzados a capitalizar el efecto sorpresa mientras se afanan todo —incluyendo al helado de mi analogía—, creyendo que no sufrirán consecuencias. Y eso es inviable, tanto como el vuelo del avión que perdió tres de cuatro motores.
Del otro lado de la frontera ideológica, el ascenso de China representa el triunfo de la inteligencia verdadera, que evalúa sus capacidades y las usa para solucionar los problemas relevantes. La China actual simboliza el triunfo del compromiso entre los desarrollos individuales y el bien común, que entiende como realidades interdependientes. No hace falta ser licenciado en Historia para comprender que el pueblo chino —y no sólo su conducción política, aclaro— evaluó la circunstancia del planeta Tierra y tomó la decisión de prosperar, sí, pero de un modo sustentable y que le garantice sobrevivir aun cuando otros países, y hasta continentes, se hundan. Pero las conducciones políticas y económicas de Occidente no están en esa. Todavía creen que pueden escapar con el helado ajeno en la mano, sin reparar en la puerta cerrada.

Y Milady no es el único en creer que el pueblo va a seguir bancándole el co-gobierno con el FMI, los genocidas y el Macri al que ni su mamá está segura de querer. También Macron, Presidente de Francia, piensa que se puede cagar en la voluntad popular. Acaba de desconocer el triunfo de la izquierda en las legislativas, al nombrar Primer Ministro a un político de derecha, Michel Barnier, que en las últimas elecciones sacó el 6% de los votos. Por supuesto que tanto Milady como Macron pueden hacer lo que están haciendo: gobernar en alianza con aquellos que la gente no votó, que perdieron como en la guerra. Pero sólo un estúpido pasa por alto la diferencia entre lo que se puede hacer y lo que está bien hacer.
En eso estoy de acuerdo con Margaret Atwood: a juzgar por los resultados, no hay gran diferencia entre la estupidez y la maldad.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí

