EL ARTE DE SOLTAR
La vida enseña a viajar livianos. Por eso los hombres que acumulan sin límites son una aberración
La vida es, del principio al fin, un ejercicio en materia de desprendimiento. Tanto el funcionamiento elemental como las satisfacciones profundas dependen de que aprendamos a deshacernos de cosas con elegancia. Por eso vivimos así, soltando lastre: porque, de otro modo, nos hundiríamos.
De lo esencial que necesitamos para subsistir —todo lo que nos metemos dentro, lo que técnicamente incorporamos, hacemos nuestro: oxígeno, agua, alimento—, no conservamos nada. Inspiramos, pero expiramos. Bebemos y comemos, pero no retenemos. Lo que nos resulta vital lo transformamos en energía que quemamos al toque, el resto lo excretamos. Imaginen lo que ocurriría si sólo nos llenásemos de aire sin exhalarlo. O lo que pasaría si nos negásemos a mear. Se nos permite tomar de la naturaleza lo que necesitamos para vivir, pero como parte de un contrato que prevé la devolución de esos insumos, químicamente transformados. (Nuestro entero cuerpo está sujeto a términos transaccionales: los átomos, el agua, los minerales que cedió la naturaleza para la creación de cada organismo individual —podríamos decir: lo que invirtió en nosotros—, vuelve a ella cuando vence el contrato.)
Algo similar ocurre con las cosas de las que nos rodeamos. Muchas envejecen sin remedio, pierden utilidad. (Pienso en las ropas, los autos, los utensilios, los electrodomésticos.) Pero otras se desvalorizan porque dejan de significar lo que significaban cuando las obtuvimos. ¿De cuántos de los trastos que abarrotan nuestras viviendas podríamos liberarnos, sin sufrir ni experimentar perjuicio? (Un dato a tener en cuenta más adelante: las únicas cosas que cuesta tirar a la basura son aquellas a las que cargamos de afecto, las que adquirieron un valor que excede el material.)
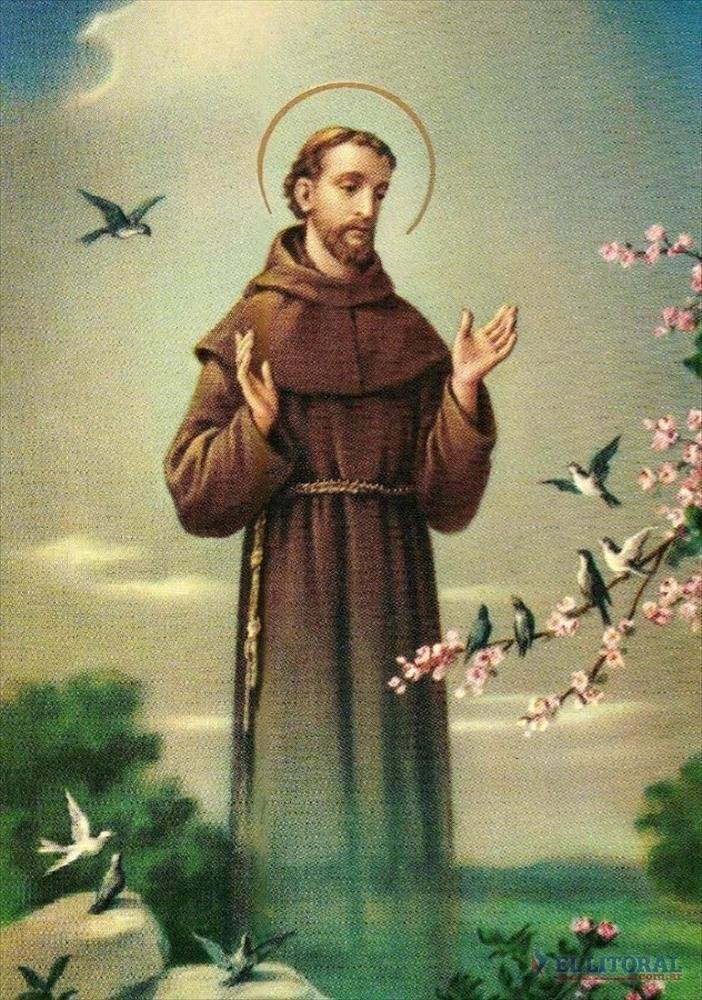
El tiempo se atiene a la misma dinámica. Es una línea recta, una flecha sobre la cual avanzamos para alcanzar ciertos hitos que, casi de inmediato, dejamos atrás. Soñamos con alcanzar cierta edad, para perderla al poco rato. Proyectamos la vida a partir de objetivos que, una vez alcanzados, se convierten en parte del pasado, y tienden a ser reemplazados por otros. Perseguimos logros no para quedarnos a vivir en ellos, sino para trascenderlos. Porque no se detiene nunca, el reloj.
Hasta que se detiene definitivamente. Y hay que desprenderse del último lastre, que es nuestro cuerpo.
No puede ser casual que no haya nada material que podamos retener o conservar más allá de los límites de la existencia. Morir es el desprendimiento final. En ese momento lo perdemos todo, desde lo superfluo —el dinero, las posesiones— hasta lo esencial: la identidad, la existencia y los componentes orgánicos que formaron parte del cuerpo y que, en el tramo post mortem, se desintegran hasta volverse imperceptibles, nuevamente parte de la trama atómica.
El hecho de que ese desprendimiento sea común a la humanidad —el blanco al que apuntan nuestras vidas—, no debería estar ausente de ninguna búsqueda de sentido. Porque allí nos dirigimos todos, sin excepciones: al renunciamiento definitivo a lo que somos, al cero de la cuenta regresiva que comenzó cuando nacimos. Que cada segundo de nuestra vida sea parte de la trayectoria que conecta con ese destino no es una cuestión irrelevante. Al contrario: debería ser ordenadora, ya que —nos guste o no, seamos conscientes de ello o no— la vida orgánica está estructurada para servir a ese fin. Hagamos lo que hagamos, y más allá de la forma que elijamos para relatarla e intentar comprenderla, la experiencia es el derrotero que elegimos como camino hacia la muerte.

Dejemos de lado la cuestión de la potencial vida ulterior, que algunos hasta presumen eterna. No tenemos evidencia que sustancie esa idea. Pero, además, no la necesitamos. Todo lo que precisamos para dar sentido a nuestra vida está allí, en ese trámite final. ¿Y en qué consiste el último acto burocrático de nuestra existencia? En devolver en ventanilla aquello que se nos prestó cuando asomamos en este escenario, ni más ni menos. La diferencia crucial es que, cuando recibimos el cuerpo o nave que usamos durante la travesía —cuándo éramos bebés, quiero decir—, carecíamos de lucidez. Pero durante el viaje empezamos a entender que somos seres con fecha de vencimiento. Y entonces, todo se acomoda. Como no hay forma de escaparle a la muerte, que está más allá de nuestra voluntad, la cosa se reduce al acto voluntario de decidir cómo queremos estar al arribar a su puerto. Qué deseamos haber sentido, obtenido, vivido hasta entonces, para aspirar, cuando llegue ese momento, a experimentarlo como una consumación y no como una frustración o un proceso interruptus.
Por supuesto, cada uno tiene derecho de vivir como quiera, a su mejor saber y entender. Pero vivir en negación de la muerte —como si no fuese a sobrevenir nunca, como si no existiera— es garantía de unhappy endings. Lo paradójico es que muchos de los que viven como si fuesen eternos no sólo niegan la muerte. También niegan lo que la vida sugiere, por no decir que enseña francamente, en ese mismo sentido.
La totalidad de los seres vivos adhiere a este régimen binario, hecho de ceros y unos. Agarramos para soltar. Vivimos para morir. Sólo nosotros, los humanos, nos despegamos de esa línea de conducta para tomar del mundo material (¡y conservar tozudamente, aferrándonos a ellas!) cosas que en verdad no necesitamos. Porque una cosa es echarse encima vestimentas para no morir de frío, o construir una cabaña para protegerse de los elementos y de las fieras, o almacenar alimentos para sobrellevar un invierno inclemente, como también hacen algunas bestias. Pero, ¿necesitamos oro para vivir? ¿Diamantes? ¿Papel moneda? ¿Bitcoins? ¿Placares llenos de ropa? ¿Celulares? ¿Más de una vivienda o un vehículo?

Todo eso es banal, una complicación innecesaria. Nuestros requerimientos vitales son básicos: oxígeno, agua, alimentos naturales, un techo o lugar de cobijo y medios para procurarnos o sostener todo lo anterior. Hemos sobrevivido de ese modo desde tiempos inmemoriales, durmiendo en chozas, sembrando, pescando y cazando. Y en el marco de esa vida simple, la noción de la vida como ejercicio en materia de desprendimiento estaba presente siempre, a cada paso. Podías perder la cosecha y tu casa en cualquier momento, si el clima se ponía fulo. Podías perder a tus afectos en cualquier momento, entre las garras de una fiera o víctimas de una enfermedad para la que no existían remedios. Había que alcanzar algo parecido a la plenitud a pesar de esa precariedad, o mejor aún: en virtud de esa precariedad, a causa de ella, porque la vida era frágil y corta, sí o sí. Disfrutabas el hoy desde la conciencia de que el mañana era un albur, un lujo que, de momento, tu presupuesto no contemplaba.
El problema es que, en lugar de crear sabiduría a partir del cultivo del despojamiento al que el universo nos llama, la humanidad tomó un desvío y se fue en la dirección contraria. Empezamos a acumular, a almacenar, a amarrocar. A juntar cosas, a coleccionar, a atiborrarnos. A convertir el buen pasar en una fortuna y a la fortuna en poder y al poder en paranoia. Y sin reparar nunca en el absurdo de la empresa. Porque, ¿para qué sirven la mayor parte de las cosas que compramos y atesoramos y tratamos de incrementar, de multiplicar, mientras al mismo tiempo nos sometemos a la necesidad extra de protegerlas, de blindarlas, de rodearlas de alarmas? ¿Nos hacen más felices, más inteligentes? Claro que no. Apenas mejoran nuestra calidad de vida, y relativamente, ya que la compulsión de adquirir cosas se vuelve más importante que las cosas que queremos comprar y la compulsión deviene adicción — una de difícil cura, como casi todas.
La ambición material es humana por definición, porque es algo que creamos nosotros, los humanos, y nadie más. Pero eso no significa que sea un fiel reflejo de la esencia de nuestro ser. Al contrario: es anti-humana, contraría todo lo que la especie puede tener de bueno, de memorable y hasta de sagrado. Por eso el capitalismo desatado, sin límites, adopta conductas criminales. Y por eso también los hombres que son capitalistas desatados —que se identifican con el PacMan, que lo devoran todo a su paso, que no se sacian nunca— son una aberración.
Humanos también, sí. Pero en el más corrupto de los sentidos, una versión degradada hasta volverse casi irreconocible.
Hermano Sol, Hermana Muerte
En estos días releo un libro que, cuando niño, me iluminó y me angustió en igual medida. Se llama El pobre de Asís, de Nikos Kazantzakis, y novela la vida de San Francisco, aquel que no nació pobre —al contrario, era hijo de un rico mercader— sino que se hizo pobre, que adoptó la pobreza como la más sabia de las formas de vivir. A décadas de mi lectura original, creo que me ayudó a entender —de manera intuitiva, por entonces— la lógica del universo que acabo de describir, su invitación al desapego de (casi) todo lo material. En ese marco, los votos de pobreza que caracterizan a tantos compromisos religiosos se tornan razonables. Pretenden que aquel que sirve al dios que es amor no esté atado a nada que no sea esencial. Por supuesto, no hablo acá de la pobreza compulsiva, que priva a infinidad de seres humanos de sus derechos más básicos. Hablo de la pobreza voluntaria, de la disciplina que enseña a no apegarse a las cosas materiales que en vez de consumir nos consumen a nosotros y nos apartan de lo que verdaderamente vale la pena. Tener muchas cosas no es una virtud per se, al contrario: expresa una patología, la hipertrofia de una función que deviene manía.

Lo que me angustió a mis once o doce años fue lo extremo de la posición del santo de Kazantzakis. Porque ese Francisco estaba en perfecta comunión con la naturaleza, era el proto-hippie por antonomasia, pero al mismo tiempo quería asfixiar en su alma toda concupiscencia, todo disfrute de los sentidos. En la novela el tipo echa cenizas sobre su comida, para tomar de ella los nutrientes pero sin sentir placer, para que el deleite no lo distraiga o aparte de su camino ascético. (Para ese Francisco alimentarse es esencial, pero saborear no. Paladear algo rico representa un lujo, algo innecesario.) Por aquel entonces me sedujo el camino, esa lógica, pero me asustaba su extremismo. O quizás fue el modo que encontré para rechazar el extremismo de aquella era. (La edición que me regalaron era del '73, como mucho la habré leído en el '74.) Me pregunto si una de las razones de mi reencuentro con el libro no será la aprensión ante esta era actual, que también vira hacia el extremismo, aunque de signo ideológico contrario.
Durante mi adolescencia consideré seriamente adoptar un camino como el de San Francisco. Pero terminé descartándolo. No me cerró eso de bloquear todo disfrute sensorial, quizás porque ya estaba contaminado por la cultura y buena parte de lo que me persuadía de la belleza de la vida llegaba por esas vías: la vista, el oído, el tacto y la piel, la nariz sensible a los perfumes, el paladar. (Una rica comida es, entre otras cosas, el resultado de la creatividad humana, y por ende es también un producto cultural.) De todos modos, algo de aquella lectura se me quedó pegado. Desde entonces disfruto de lo material como el que más pero no consigo apegarme demasiado a ello. No tengo grandes posesiones, más allá de un auto viejo. Tuve una casa y la perdí y si no compré otra no fue sólo a causa de las limitaciones económicas, sino porque no logré persuadirme de la importancia de convertirme en propietario. Quiero decir: la entiendo racionalmente pero no termino de sentirla, y por ende de dedicarle al asunto la pasión que otros sienten. Las posesiones que considero más valiosas son mis libros, mis discos y mis películas, y no por su valor objetivo, material, sino por el simbólico y afectivo. Constituyen el mapa de mi viaje personal, me inspiran placer y son una fuente de sabiduría que consulto cuando lo necesito. ¿Existe riqueza más grande? No para mí, se trata de un valor que no podría —ni necesito— cuantificar.
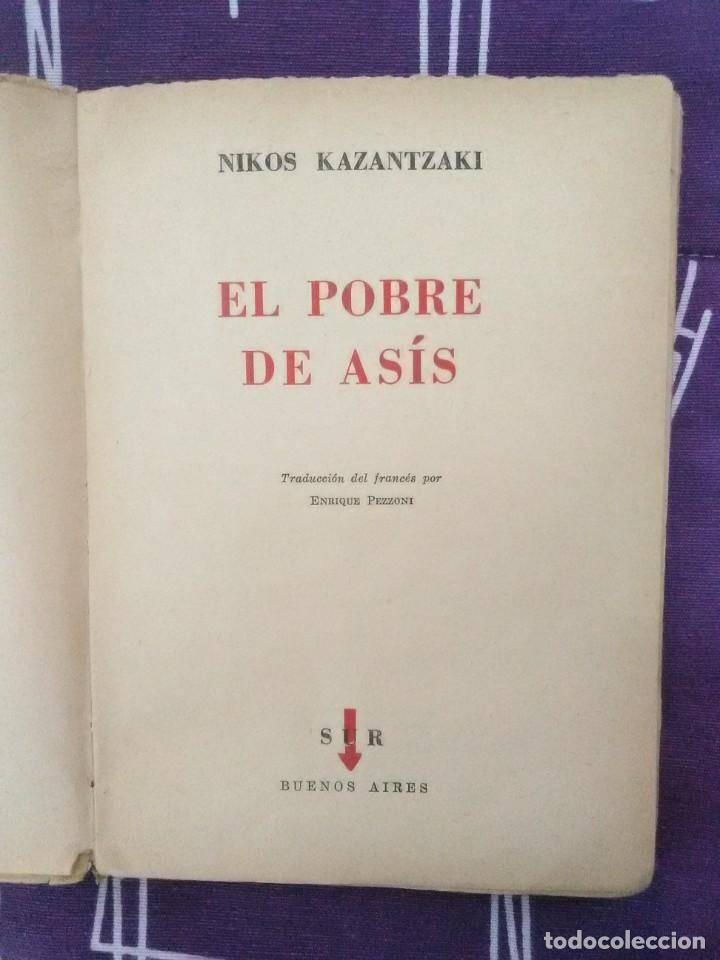
Pero hoy me toca vivir en una era empujada al extremismo por humanos aberrantes. Que lo quieren todo para sí, que no se permiten dejar nada en manos de otros porque necesitan llenar el vacío insondable de sus almas, sin entender que se trata de un disparate, porque no existe materia en el universo todo capaz de obturar ese agujero negro. Dicen que Galperín tiene casi 4.000 millones de dólares (a pesar de lo cual se rehusa a pagar impuestos, pobre hombre), la misma cifra que compartirían Paolo Rocca y su hermano Gianfelice. ¿Para qué querés toda esa guita, qué sentido tiene? ¿Cuáles son sus usos posibles, de qué modo la disfrutan o emplean para intervenir la realidad? Si existiese forma de hacer un ránking de la felicidad, ¿calificarían Galperín y los Rocca en las mismas alturas? No pongo en duda los lujos que estos señores se dan, pero dudo de que disfruten de la vida más que yo y que muchos de ustedes. Y a la vez nos consta que no juegan su poder e influencia para que la sociedad evolucione, sino al contrario, para destruir todo otro principio rector que no sea la fuerza bruta que deriva de sus millones. Jamás iluminan, jamás colaboran con el bienestar general: sólo bestializan, a su imagen y semejanza.
A mi edad, cada vez me llevo mejor con lo que el Francisco de Kazantzakis llamaría la Hermana Muerte. (Porque el santo se sentía en comunión con todo lo natural, ¿y qué cosa es más natural que el carácter perecedero de la vida?) Si algo le reconozco y valoro a la muerte, es su condición de elemento democratizador. Porque, cuando le llegue la hora, a Elon Musk lo atenderán los mejores médicos del mundo en el más moderno y tecnificado de los hospitales, a diferencia de los cartoneros que suelen ranchar en mi puerta. Pero ni los doctores eminentes ni la tecnología médica de punta van a marcar diferencia alguna, porque la muerte nos iguala a todos.
En esa instancia, la fortuna y las posesiones que hayas acumulado no van a valer un carajo ni a servir de nada. Lo único que va a contar es la sensación de haber amado de verdad, de no haberte perdido lo valioso de la vida que por cierto no es la guita ni el ego sino los afectos, las iluminaciones a que arribaste, el bien que hiciste a otros. A esas cosas nos aferramos al final, porque entonces se te impone el cedazo que discrimina qué valió la pena y qué no, porque esos son los recuerdos y sensaciones —la riqueza real— que sí vamos a llevarnos al otro lado, o que por lo menos nos acompañarán hasta el umbral, y no tus cuentas bancarias ni tus propiedades. En la agonía, nadie piensa en su condo de Miami, a no ser que allí haya tenido lugar un momento de verdadera felicidad. Lo que te ocupa de manera excluyente es la pregunta sobre si tuvo sentido vivir como viviste, si estás orgulloso de tus decisiones o no.
Nunca me cansaré de citar la sabiduría que encuentro en la última canción formal de Los Beatles, esa que se llama —apropiadamente— The End, y que se cierra así: "Y al final, el amor que obtengas será equivalente al amor que hayas creado". Tomá mate con chocolate, diría alguien que yo conozco. Al final, lo que va a marcar la diferencia es el amor genuino que hayas inspirado, por contraposición a las relaciones determinadas por el interés material y que sólo estarán esperando que espiches para quedarse con las pelotudeces que acumulaste. Al final, los últimos pensamientos se dedicarán inexorablemente a evaluar qué clase de imperio construiste durante tu vida, si uno digno de perdurar o uno que no es más que oropel y cenizas que saben a nada.
En estos tiempos de expolio, de saqueos, millones serán privados de lo elemental para vivir. Los despojará la violencia, tanto la económica que vaciará sus bolsillos como la física que los conminará a someterse. Pero también habrá gente de trabajo que, aunque empobrecida en términos materiales, seguirá comiendo regularmente y conservará un techo. Los que dispongamos de esas ventajas deberíamos aprovechar la encrucijada para replantear la posición ante la vida como ejercicio de desprendimiento constante. En primer lugar, para recordarnos que muchas de las cosas de las que nos veremos forzados a prescindir no son esenciales, y que por eso mismo no somos sus esclavos. No estamos aferrados a ellas de manera enfermiza, podemos dejarlas ir sin comprometer la felicidad verdadera. Como dice Charly: "Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada". Y en segundo lugar, para reevaluar los bienes de que todavía disponemos y poner lo que se pueda —lo material, sí, pero además el tiempo y el compromiso— al servicio de los que estén jodidos de verdad.

Porque una de las peores consecuencias de la acción de los hombres aberrantes que nos gobiernan —y no me refiero tan sólo a los que ostentan el cargo formal de gobernantes— es convertir a los que tienen poco en los enemigos más próximos, más inmediatos de los que tienen nada. Los poderosos no están en contacto con los pobres, no se los cruzan ni de lejos. Pero los que todavía comemos nos cruzamos todo el tiempo con los que ya no comen, convivimos con ellos. Y si yo no pudiese alimentar a mis hijos, no me la agarraría con el causante último de mi desgracia, porque no estaría a mi alcance. Me la agarraría con el que le da de comer a sus hijos delante de mis narices, porque no me quedarían muchas más opciones. Uno apunta al blanco que ve, no a un blanco invisible o inaccesible. Y si nos resignamos a una guerra de pobres contra otros aún más pobres, los aberrantes que gobiernan se perpetuarán en el poder.
Una de las películas que más disfruté este año es la reciente Maestro, de Bradley Cooper, que recrea parte de la vida del músico —pianista, compositor, director– Leonard Bernstein. Hay una escena cerca del final que muestra a la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, enferma de cáncer en estado terminal. Y en esa situación de extrema debilidad, de consciencia respecto de su muerte inminente, Felicia (interpretada por la sublime Carey Mulligan) le dice a su hija mayor, a modo de testamento: "Todo lo que necesitás, todo lo que cualquiera necesita, es ser sensible a los otros. Amabilidad. Amabilidad. Amabilidad". La palabra que usa es kindness, to be kind significa ser amable, pero en vez de amabilidad podría haber dicho consideración, bondad, ternura — es lo mismo. Lo que dice es que, si nos tratásemos de esa forma, podríamos despegarnos del mundo material sin perder nunca lo esencial, lo que nos hace humanos en nuestra mejor versión.
La vida conmina a que nos desprendamos de casi todo, pero ese desprendimiento no debe ser registrado como imposición. En términos políticos, vivir despojadamente te otorga poder, porque aquel que desde una vida austera no está atado más que a sus principios no tiene mucho que perder, y además es in-carpeteable; mientras que aquellos que tienen mucho temen perderlo todo y además que sus chanchullos queden expuestos a la vista del mundo. Pero, en términos existenciales, desprenderse de lo superfluo puede ser algo más que aceptación de la dinámica de la vida: puede llegar a ser un arte. Todo arte se construye a partir de las limitaciones —las materiales y las de la imaginación— y de la forma en que lidiamos con las reglas ya establecidas. Uno puede crear una cagada disponiendo de todos los recursos, y otro puede crear una genialidad con palitos, barro y pigmentos naturales.

Ciertos desprendimientos no condicionan, no esclavizan, sino que liberan. No esperemos a padecerlos: elijámoslos. Como dice Elizabeth Bishop en su poema One Art: "Tantas cosas parecen imbuidas de la intención de ser perdidas, que su pérdida no es ningún desastre".
Dice también, repetidamente: "El arte de la pérdida no es difícil de dominar".
Practiquemos ese arte. Porque de lo que se trata, esencialmente, es de no ser dominados.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí

