Quienes no queremos pasar por este mundo a lo pavo, como si se tratase de un fenómeno de poca monta, y vivimos con intensidad pero además saboreamos la experiencia —haciéndola consciente, paladeándola aun cuando entendemos que ocasionalmente deja un regusto amargo—, trabajamos el tiempo de que disponemos en busca de un raro equilibrio. Porque para sentir con intensidad hay que estar en condiciones de entregarse; de deponer las numerosas corazas que acumulamos a lo largo de los años, con la intención de protegernos del dolor, y dejarse llevar, abrirse a la experiencia sensible. Pero, a la vez, entender lo que nos ocurre supone despegarse de esa experiencia; poner distancia intelectual, para objetivarla y calibrar el valor que concedemos a lo que se está viviendo.
Los dos objetivos presentan dificultades. Cuesta relajarse y sentir, en un mundo que le teme al dolor cada vez más. La perspectiva de un sufrimiento nos aproxima al pánico, y con tal de no padecer, tiramos el agua sucia con balde y todo y aceptamos no sentir ya nada genuino, ni siquiera lo bueno. Gran parte de las emociones que actuamos en sociedad son procesadas, como la comida envasada que se nos ofrece llena de octógonos negros: se parecen al ingrediente que promocionan en el envase, pero no lo son del todo. Y ni siquiera son del todo nuestras, son emociones vicarias, emociones virtuales. Prótesis, que cumplen con la función designada —en este caso social, porque ayudan a desenvolvernos en comunidad sin desentonar—, pero nunca se integran orgánicamente a nuestro ser. La mayoría de la gente no reconocería una emoción genuina ni aunque la mordiese en la nariz. Como ha perdido la habilidad de interpretar lo que está atravesando, como ya no sabe cómo traducirlo en palabras y hechos de manera constructiva, prefiere enterrarlo en lo más hondo de su persona, donde nadie lo oirá gritar. Estamos demasiado condicionados, codificados, para dejarnos llevar por lo que la experiencia inspira y sentir de verdad.
Pero tomar distancia para entender mejor también presenta dificultades. Si a uno se le va la mano con el micromanaging de las emociones, si te pasás de rosca con el escrutinio al que las sometés, podés enajenarte, quedar divorciado de tus sentimientos. Y además, entender la circunstancia en que estamos sumidos es difícil de por sí. Uno está inmerso en un marco social, cultural, político, económico, que tiende a naturalizar acríticamente. Mucha gente acepta que las cosas son así, que ese es el orden y la forma de ser del mundo, del mismo modo en que el chimpancé acepta la selva: como lo dado, lo inalterable. Y, en consecuencia, no se plantea si habrá un orden y una forma de ser mejores que aquellos que conoce.

Por supuesto que no existe quien no tenga opiniones sobre cómo arreglar este tinglado, pero casi siempre se sugieren medidas paliativas, por lo general cosméticas. No hay planteos de fondo, que se cuestionen si tiene sentido sostener lo que damos por sentado, o si habría que descartarlo al menos en gran parte, porque ya se ha convertido en una locura. ¿Es imprescindible el dinero como lo es el aire, no existirá otra forma de articularnos socialmente y de cuantificar nuestro valor como individuos? ¿Qué clase de sociedades son las nuestras, para que sus criaturas deban anestesiarse —químicamente, digitalmente— para sobrellevarlas? ¿Cómo puede ser que no haya una forma más natural, más benigna de existir — o, para plantearlo de forma complementaria: menos autodestructiva?
Y todavía queda pendiente interrogarse por las fuerzas que están más allá de lo que vemos y percibimos. Aquellas de las que depende el orden actual y que, llegado el caso, pueden actuar como un tsunami y sorprendernos, llevándoselo todo puesto. Es complicado ser consciente, estar alerta, hasta ese punto. Con lo que cuesta mantener el control sobre la vida individual, ¿cómo hace uno para lidiar con los factores de poder que no sólo operan desde distancias remotas, sino que a menudo ni siquiera sabemos que existen? ¿Entendía el ciudadano de la Roma del siglo V D.C. que el mundo que conocía llegaba a su fin? ¿Consideraban nuestros pueblos originarios que en algún otro punto del orbe existía un otro que podía arribar a estas costas y arrasarlos? ¿Intuyó el burgués parisino en 1788 que Europa y el mundo estaban a punto de cambiar para siempre, volviéndose irreconocibles?
Lo dudo. Continuaron viviendo como si tal cosa, inmutables, convencidos de que las cosas seguirían siendo así hasta el fin de sus días.
A esta altura, descuento que llevan un rato preguntándose: ¿a qué viene todo esto? ¿Qué le pasa a este hombre, a qué se debe esta perorata, qué pretende decir? Son preguntas pertinentes, me hago cargo. Pero no son tan difíciles de entender. Este domingo tendrán lugar unas elecciones particularísimas, porque en ellas se juega mucho más que los nombres que ocuparán ciertos cargos. Y, sinceramente, no querría atravesar ese momento histórico con los ojos vendados, sin saber qué siento al respecto y sin interrogarme sobre lo que pasa, más allá de lo que está a la vista.

Desde que Edward Gibbon publicó el primer volumen de su Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano —o sea, al menos desde 1776, doce años antes de que la monarquía francesa se viniese en banda como un piano, o más precisamente: como la hoja metálica de una guillotina—, nos fascina esta noción de que existen fenómenos que alcanzan un apogeo para, de forma casi inexorable, empezar a desintegrarse: el principio entrópico aplicado al devenir humano. No hace falta contar con una imaginación desbordante para advertir que algo parecido está en marcha, en relación a la regla imperial de los Estados Unidos. Nunca han sido más obvias sus maquinaciones, ni más burdos sus embajadores. Pero me parece que comprender lo que está desarrollándose en términos de historia y geopolítica convencionales no sería del todo satisfactorio. No creo que se trate de un típico recambio de jugadores en el tablero mundial, que uno decaiga para que el otro crezca y ya.
Por supuesto que el poder hará tronar su dinámica, y que aquel jugador que ya no logre ejercerlo o cuya ineficacia genere un vacío será desplazado por otro jugador. Me temo, sin embargo, que lo que empezó a temblar en términos tectónicos no será un simple movimiento político. Quizás lo que está en juego no sea un partido sino el campeonato, y hasta el sentido mismo del deporte, y por eso no se trate de una crisis convencional sino de una civilizatoria.
La pregunta que gana lugar en nuestras almas no es quién ganará, exactamente, sino si podremos seguir viviendo como hasta ahora.
La Armada Mileone
Parte del desconcierto que produjo y produce el fenómeno libertario deriva, me parece, del intento de decodificarlo en términos de la política tradicional. Visto así, bastaría con asumir que es un fenómeno de derecha con elementos neo-fascistas para entenderlo todo y saber cómo enfrentarlo en la arena pública. Llevamos décadas manteniendo en caja a fachos y neoliberales, a través de medidas políticas concretas, de la militancia y el manejo de las calles. Aunque es cierto que la militancia padeció la conjunción de la pandemia y el gobierno des-erotizador de Alberto (¡nadie te la baja o seca mejor!), seguimos siendo quienes estamos en condiciones de mover masas. Pero aun así, nuestro repertorio político se presenta como ineficiente, por no decir francamente inadecuado, ante el fenómeno libertario. Cuyas principales líneas de fuerza no discurren por el carril ideológico, porque si algo los caracteriza es que hoy pueden desmentir lo que dijeron ayer con la naturalidad de quien enciende otro cigarrillo. Sus ideas son casi lo de menos, y no se esmeran por disimularlo. Lo que ofrecen —lo que venden– es un tipo de satisfacción que excede el marco de lo político convencional.
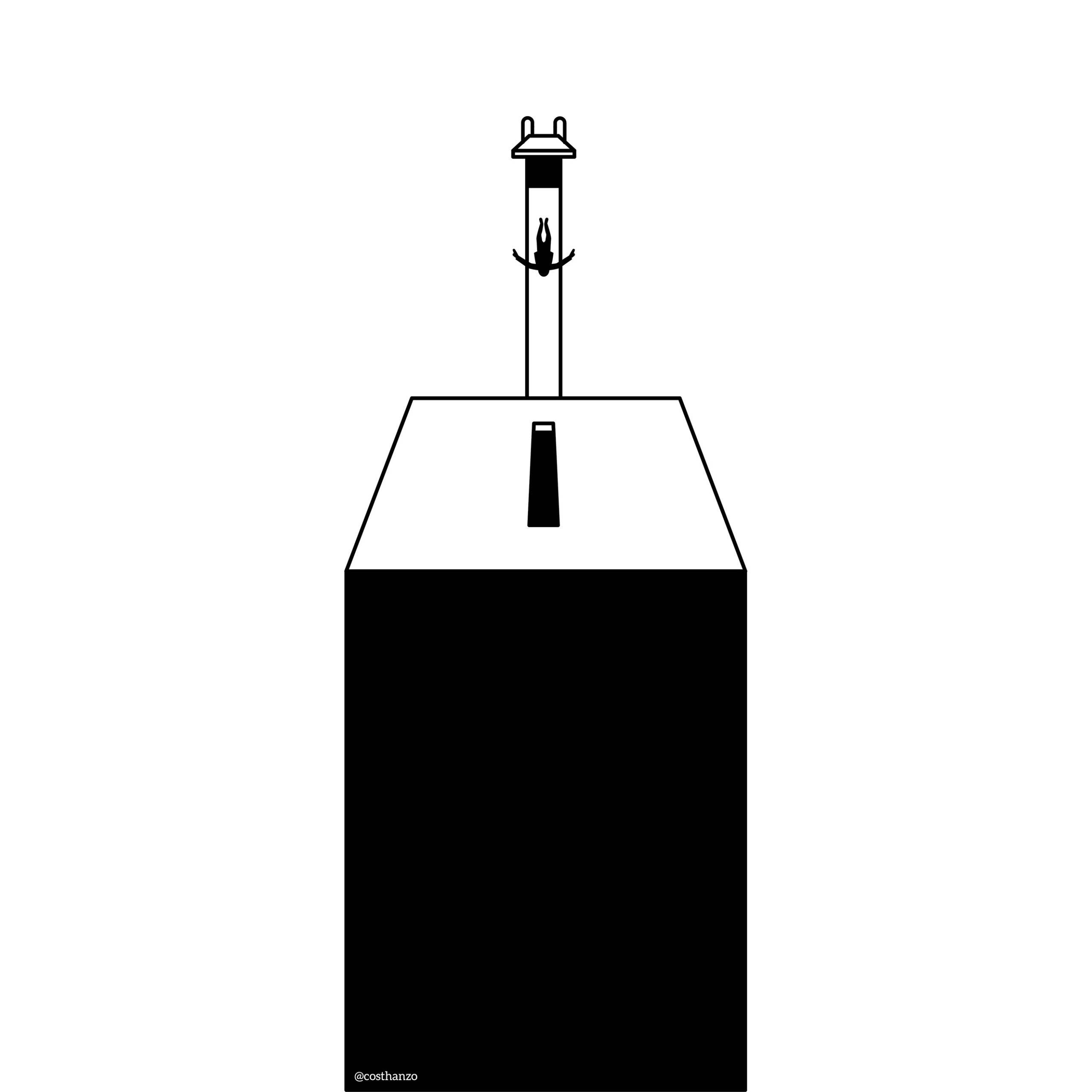
Su organización tiene más de secta que de partido. Lleva como mascarón de proa a un líder carismático que corporiza el rechazo a la sociedad tradicional y presume de conducir una coalición de gente diferente, selecta. Lo que les ofrece no es un plataforma política común, ni la integración armónica dentro de un marco social, sino catarsis. Por eso erramos cuando, al escuchar que sus dirigentes dicen cosas que consideramos entre delirantes y absurdas, concluímos que están confundidos. Al contrario: están haciendo lo que se les prometió que podrían hacer, que es seguir la corriente de sus instintos con total libertad, y en particular aquellos que hasta ahora eran considerados políticamente incorrectos. Por eso creemos ser testigos de una suerte de pronunciamientos disparatados —renuncia a la paternidad, ruptura de relaciones con el Vaticano, protesta ante la baja del dólar blue, reivindicación del porno como instrumento pedagógico—, cuando en realidad se trata de expresiones coherentes con la promesa libertaria esencial, que es la de realizar el deseo personal aunque vaya a contrapelo de todo lo establecido — incluyendo las leyes, por supuesto.
Es por eso que la camisa del fascismo y la derecha política les queda chica. Se trata de una prenda reduccionista, que no los contiene ni los representa bien. El liderazgo del espacio no es verticalista, porque sus dirigentes hacen y dicen lo que se les canta el culo sin ser desautorizados públicamente por el dueño del copyright. Lo que se preconiza no un programa de políticas de derecha, liberales en el sentido más ortodoxo, sino la eliminación de las instituciones, las leyes y los prejuicios que impiden que cada individuo haga lo que se sale del forro de las pelotas, permitiéndole —por ejemplo— expresarse a través de imágenes de violencia sexual, si es que le da por ahí. (La contribución más reciente se la debemos a otro de los Benegas Lynch, que sugirió a los padres que financien ellos los cursos de ESI y además, ya que están en esa, le pasen las partes pudendas por la cara a sus críos. Hagamos un alto en esta reflexión para valorar lo que, sin duda, es hoy el grupo más esperpéntico e inepto que haya existido nunca en la historia argentina con perspectivas de llegar a la función pública por las urnas. ¡Son la Armada Mileone!)

Es en este marco que las diatribas contra todo político y prócer que haya desempeñado una función civilizatoria, pasando por encima del Peludo Yrigoyen y cargándose hasta a Sarmiento y San Martín, tienen sentido. Porque el fenómeno pretende retornarnos a los tiempos en que cada tipo se valía por sí mismo, a punta de pistola o del poder bruto que confiere el dinero, por pura prepotencia personal. Por eso la reinvindicación que hicieron a última hora de la Constitución alberdiana sonó falsa, inverosímil: porque 1853 es lo más lejos que pueden remontarse, en términos históricos, sin decir que en realidad preferirían ir un poco más allá y alcanzar 1852, cuando todavía no existía una ley común que nos contenía a todos — cuando todavía primaba, en consecuencia, la ley del más fuerte.
Lo que el libertarianismo procura, sin decirlo con todas las letras, es retrotraernos a la fantasía que alimentamos del Far West, cuando uno podía caer en un terreno cualquiera con su carreta y su caballo, decir a partir de ahora este lugar es mío, alambrarlo, cobrar derecho de paso y el uso de sus fuentes de agua y defenderlo a tiro limpio de ser necesario. Por eso necesita negar el corpus legal vigente, o dejarlo reducido a una formulación lo más vaga y genérica posible, para que no se dé de cornadas sino que ampare el derecho de cada ciudadano a improvisar su propia ley.
Tiene razón Axel, cuando dice que esta gente quiere resucitar artificialmente un tiempo pre-social, que son pre-contractualistas. Pero como es economista y la formación le tira, Axel se contenta con decir que son terraplanistas económicos, cuando además lo son también en términos políticos, sociales y culturales. Cuestionan el relato imperante en toda la línea. Lo de la tierra plana irrita particularmente a los que creemos contar con evidencia científica en contrario, pero el planteo de fondo expresa una demanda legítima: ¿por qué debemos aceptar que las cosas son tan sólo así y no pueden ser de otro modo? ¿No debería existir al menos una alternativa a la forma en que se nos compele, se nos manda, a vivir?

Creo haber visto de refilón en las redes un videíto donde un tipo cierra la vereda de su casa y pretende cobrar peaje a cada peatón. Es una joda pero hasta ahí, porque expresa claramente el espíritu del movimiento. Lo que esconde la prédica del emprendedor moderno es la voluntad del neo-colono, aquel que quiere negar de cuajo el ordenamiento vigente y empezar de cero, imponiendo su voluntad sobre el territorio que acaba de proclamar suyo, a la manera de los conquistadores. (Con perdón de la prosapia hispana del aspirante a alcalde de Buenos Aires por los libertarios, el adelantado don Rodrigo Erra.) La apelación a la Constitución alberdiana formulada en el último minuto, justo antes de ir a penales, fue un intento de disimular que preferirían que no rigiese ley escrita alguna. Porque, aún con las limitaciones del texto que se aproxima a cumplir dos siglos, la Constitución alberdiana tampoco consiente que conducir en pedo, aun al precio de llevarse puesto a alguien, sería uno de tus derechos inalienables.
En este sentido, la comparación del libertarianismo local con Trump y Bolsonaro también tira de sisa, porque acá estamos yendo mucho más lejos. En los Estados Unidos se conformaron con asimilar la libertad al derecho de tener y portar cuantas armas se les cante. Vos los dejás circular con una Uzi debajo del brazo y ellos —parte de ellos, en realidad, casi todos pobretes blancos— se manifiestan chochos. Asumen que armarse y andar armados equivale a ser libres, pero aun así aceptan que cuando la luz se pone roja hay que frenar y que si manejás intoxicado, vas preso. Defienden su propia Constitución en tanto, según ellos, avala el derecho a comprar máquinas de muerte con la excusa de la autodefensa, pero al tomarla como justificación de esa libertad, se obligan a respetar todas las otras cosas que la ley madre proclama también. En Brasil, lo que Bolsonaro intentó nunca se apartó demasiado del repertorio tradicional de la derecha, recostado en el poder conservador de las Fuerzas Armadas con toques de aggiornamento, para estar a la moda.
Pero acá es otra cosa. Acá somos unos locos bárbaros.

Lo cual no debería sorprender a nadie. Siempre hemos sido una sociedad conservadora con una vena extremista, por no decir psicótica. No nos contentamos con imitar lo que hacen en los países poderosos, no señor: lo llevamos más lejos, al límite, y al hacerlo servimos de laboratorio, porque le permitimos observar a esos poderes centrales qué ocurriría si suben la apuesta un poco más. ¡Pobres, puede ser, pero ojo: siempre vanguardistas!
Es en este contexto que la negativa a aceptar la cifra de 30.000 desaparecidos se resignifica. Además de negar la historia documental y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, lo que hacen los libertarios es bajarle el precio al experimento. Decir que no costó tanto —¿o no son más baratas ocho lucas que 30.000?—, y que por eso valdría la pena encarar un nuevo experimento a modo de inversión, porque si considerás los beneficios potenciales, no saldría tan caro. En tiempos en los que hasta el más precario de nuestros ciudadanos juega unos mangos en el territorio de las criptomonedas y las apuestas deportivas online, este es un razonamiento que no sólo está a su alcance, sino que frecuenta y repite. Para ganar, hay que arriesgar, ¿o no?
Se trata de un fenómeno con el que deberíamos lidiar, pero no sólo en términos políticos. No lo vamos a doblegar con votos, porque expresa un malestar más profundo. Y a ese malestar no se le gana en términos futbolísticos: hay que asumirlo, metabolizarlo y desactivarlo, porque no vino a cuestionar el bi-partidismo, no vino tan sólo a participar de la carrera — vino a patear el edificio de nuestra forma de vida, a acelerar la implosión de un sistema defectuoso para generar un orden nuevo.
Y a este respecto, aunque no concordemos con sus métodos ni con el futuro que avizora, urge reconocer que, en lo que hace al diagnóstico de que esta forma de vida no corre más, tienen toda la razón del mundo.
The Great Political Swindle (La gran estafa política)
Decir que los libertarios son un fenómeno político sería tan simplista como pretender que Charles Manson era un delincuente. Manson infringió la ley, sí, pero al mismo tiempo era algo más inquietante: el síntoma de un malestar socio-cultural profundo que estaba ulcerándose, expresando una pulsión de muerte. Para que no quede como que lo asimilo tan sólo a un asesino serial, apelo a un ejemplo que no es negativo per se: en algún sentido es como el punk, que nunca fue tan sólo música sino el vehículo cultural, sociológico y político al que se subieron muchos jóvenes del Primer Mundo —en particular ingleses, que estaban jodidos en materia económica y de perspectiva de futuro de un modo muy distinto al de sus contrapartes estadounidenses— para vomitar su rabia y su desconcierto.

Son cosas que pasan cuando los que están al timón del sistema económico leen mal la realidad y marran sus cálculos políticos. Llevan décadas con los pies sobre la cabeza de la gente, impidiéndole crecer o cuanto menos relajarse y gozar un poco. En paralelo, han permitido que se avance horizontalmente en materia de derechos civiles, que no los afectaban severamente en lo que hacía a sus intereses centrales: las mujeres están un poco mejor, las diversidades en materia de género están un poco mejor, algunas otras minorías están un poco mejor, pero aun así se los sigue explotando en tanto trabajadores, como al resto del mundo. Y mientras esas conquistas emitían perfumes exquisitos y daban pie a que nos fardásemos de estar evolucionando, ocurrieron dos fenómenos en simultáneo.
Por un lado coaguló la fuerza de aquellos —en general hombres, en general jóvenes— que se sentían como los convidados de piedra, los únicos que no habían experimentado mejora alguna en los últimos años, al contrario. No sólo eran cada vez más pobres, sino que al mismo tiempo habían perdido casi todas sus fuentes de diversión, escape o catarsis. Antes eras pobre pero podías desfogarte sopapeando a tu mujer, o de visitante en cancha ajena o gritando puto en plena calle a quien te parecía que caminaba distinto. Ahora son más pobres todavía, y además se los considera machistas y homofóbicos y retrógrados de derecha y ni siquiera pueden mandarse en una picada con su autito, intoxicados hasta las cejas. Si querés fulminar su erección, deciles que les vas a hacer un psico-físico. Las mujeres les dan vuelta y media y los putos se conducen con una dignidad que ellos no sabrían dónde comprar, aun si tuviesen con qué. Están profundamente frustrados y asustados a la vez, se sienten el último dinosaurio antes del cometa que viene a extinguir la especie. Y esa presión, inexorablemente, necesita fugar por algún lado, busca o de ser necesario produce la rajadura por la que aliviarse para no estallar.
En paralelo, los ricos leyeron la falta de reacción ante su pie en la cabeza de la gente como permiso para apretar más fuerte, y decidieron empezar a pisarnos con los dos pies. Los Estados-nación que hasta ahora habían sido funcionales a su enriquecimiento se convirtieron en un doble estorbo: porque representan leyes que condicionan sus maniobras y porque para funcionar utilizan un montón de guita que, según nuestros Midas contemporáneos, estaría mejor en sus bolsillos. Ese es un signo de estos tiempos que todavía nos cuesta leer: ellos también quieren desandar la Historia, en este caso para reeditar el tiempo de los reyes originales, cuando no existía más ley que la voluntad del monarca. Si al rey Equis se le ocurría que a partir de mañana iba a triplicar el tributo que le pagabas, desde mañana pagabas el triple. Si al emperador Doblevé se le ocurría prohibir el color rojo en su territorio, mejor que te mirases bien al espejo antes de salir a la calle. Poder omnímodo, la potestad de hacer lo que te dicte el upite sin que nadie te cuestione: eso añoran, a eso aspiran.

Pero al aumentar la presión económica, al exprimirnos aún más, los candidatos a estallar primero fueron aquellos que ya venían con la mecha corta, verbigracia los varones jóvenes y pobres. Y es aquí donde entran a tallar los flautistas de Hamelin del mundo contemporáneo. Un Steve Bannon, por ejemplo, es al poder económico lo que Malcolm McLaren fue al punk: el tipo que se montó sobre toda esa justa bronca y la canalizó en una dirección inesperada. McLaren tomó la frustración de los jóvenes ingleses y la convirtió en otro fenómeno capitalista, hizo del punk una moda, otra máquina de hacer plata. Los Bannon de hoy agitan el capote rojo para distraer al pobrerío joven del torero contra el que debería cargar naturalmente —esto es, aquel que lo está explotando y que lo condena a una vida miserable— e impulsarlo, en cambio, a embestir un monigote de paja, al que llaman "casta" o "marxismo cultural". Ese es el negocio de Bannon y de los libertarios: le cobran a los ricos por desviar la violencia inevitable en otra dirección.
El tema es qué ocurrirá en caso de que las cosas les salgan bien, cuando el toro comprenda que el monigote de paja está reducido a briznas bajo sus pezuñas y su situación sigue siendo igual de mala, y probablemente peor, que la de antes. ¿Qué harán los ricos y los Bannon cuando eso ocurra? ¿Se creerán en condiciones de manipular esta bronca redoblada, de redirigir la violencia que fogonearon a lo bruto, sin sufrir daño alguno?
En ese trance estamos: el de comprender hasta qué punto los líderes mundiales —y aquí incluyo a los políticos, además de los económicos— han malgastado los últimos 70 años de relativa calma, y permitido que el mundo se aproximase a un abismo donde su capacidad de maniobra para evitar el desbarranque es mínima. La explotación económica es tan escandalosa y tan ominosa la perspectiva ambiental, que sólo un milagro puede impedir el desastre a escala planetaria. Nunca ha sido más evidente que se puede tener gran capacidad de hacer dinero y escasa inteligencia: ¡los ricos quieren ser reyes de esta caldera, la misma que llevaron al punto en que no le queda otra que estallar! Esta dinámica también aplica en la vida. Hay momentos en los que advertís que habría que aplicar sintonía fina para corregir el rumbo y llegar a buen puerto, pero entonces —¡justo entonces!— salen a tu paso todos los quilombos que barriste debajo de la alfombra en el pasado y entrás a tropezarte, a patinar, y tu destino se vuelve más incierto que nunca.

Si alguien puede cambiar el curso de esta historia no son los moneymakers, está claro. Necesitamos otro tipo de conducción. Lo lógico sería decir conducción política, que lo sería por definición. Pero en este caso considero que el adjetivo también sería reduccionista, porque necesitamos un liderazgo que se ponga por encima de la rosca y privilegie el destino de la humanidad por encima de las mezquindades del poder. Falta como el agua otro tipo de visión, que bote a la basura las recetas tradicionales y considere que, ante la encerrona, no hay nada más sensato que lo que hasta hoy considerábamos imposible. Si algo precisamos es la inspiración adecuada, para dejar de medir nuestras vidas en términos de números, de cotizaciones caprichosas que suben o bajan a conveniencia de sabrá Dios quién, para empezar a medirlas en términos de esas virtudes de las que Wall Street nada sabe. Porque, si seguimos así, el dinero va a terminar matándonos a todos: a los que no tienen nada, a los que tenemos un poco y a los que tienen demasiado.
Por supuesto, ninguna de estas cuestiones se dirimirá este domingo. Pero no deberíamos obviar que estas elecciones forman parte de la partida de fondo que decidirá el destino común. Y menos aún quiero darle la espalda a la realidad acuciante de tanto joven criollo, nuestros punks sensibles al discurso anarco-capitalista. Llevan casi una década de empeoramiento casi constante de sus condiciones de vida, están más jodidos que sus padres y saben que, de tener hijos, no podrán ofrecerles nada. ¿Cómo no entender que, ante la perspectiva de seguir encadenados a la misma noria que cada vez los entierra más, se planteen en serio la posibilidad de dinamitarla? Continuar de esta manera no constituiría negocio. La alternativa podría resultar mal, pero también podría arrojar algún beneficio inesperado. Fifty-fifty no es mala perspectiva. Perdido por perdido...
Pero, si me preguntan, yo creo que la cordura primará en el final.

Hace un par de días vino de visita a casa una de mis hijas grandes. Se quedó a cenar, después mi hijo Bruno peló la guitarra y pintó fogón. En un momento salió a relucir una canción de Charly y al instante estábamos cantando los cuatro, desde el tipo de 61 al niño menor de 9. Disfruté como loco de esa circunstancia, de esa comunión más allá de las palabras que concede la música amada. Pero, al mismo tiempo, me distancié de lo que estaba pasando y pensé que era eso, detalle más o menos, lo que todos deseamos para nuestras vidas. Comida suficiente, sabrosa de ser posible. La compañía de los afectos más cercanos al caer el día. La posibilidad de compartir algo —la charla, el humor, la música— que nos demuestre que vibramos en sincro, aunque sea durante unos segundos.
No hablo precisamente de la Revolución de Octubre, lo sé, sino de algo simplísimo, que debería ser accesible a todos, tanto en términos económicos como de oportunidad. Y por eso se me ocurrió que todo saldría bien eventualmente, el domingo 22, durante el ballotage o poco después. Porque hasta los que están viviendo en situación más comprometida entenderán, o intuirán al menos, que no hay repuesto para lo que puede romperse. No estaríamos arriesgando manguitos extra de los que podés disponer para la timba de las criptomonedas y las apuestas, sino todo lo que tenemos y lo que podríamos llegar a tener. Porque, si permitimos que se abra el piso debajo de nuestros pies, ya no será posible ni siquiera el modesto momento de reunirse con la gente amada al final del día para comer algo, contar cómo nos fue y encontrar una excusa que nos permita reír. Porque, si permitimos que la Argentina se convierta en el Far West, es posible que nos quedemos sin comida, o que no podamos cenar sin que los forajidos patéen nuestra puerta o sin que los tiros alteren el vecindario.
Las canciones nuevas son siempre divertidas, y las raras y locas garpan porque permiten que alguien llame la atención. Pero a la hora de que nadie se quede afuera del goce, lo que funciona siempre son los clásicos, aquello que se reclama mediante el grito una que sepamos todos. Esas son las canciones que expresan lo esencial, lo que todos sentimos en un momento u otro y, por ende, lo que nos une. Ya sé que algunas terminan por cansar de tanta repetición, o se convierten en clichés que pierden el sentido original. Pero, cuando se da el contexto adecuado, recordamos qué querían decir en el comienzo y qué significaban para nosotros. Y por eso, tarde o temprano, la mayoría de nosotros se suma a la canción común, aquella que garantiza las emociones a las que no queremos renunciar nunca.
En la Argentina de este 2023 crepuscular, la canción que todos sabemos y queremos seguir cantando se llama, qué duda cabe, Democracia.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí

