¿ATRAPADOS SIN SALIDA?
¿Cómo se sale de este loquero? ¿Nos sometemos a la autoridad o seguimos a quien la cuestiona?
La fecha pasó desapercibida, porque la mayoría de la gente registra la película en desmedro del relato original. Pero este febrero se cumplieron 60 años de la publicación de One Flew Over the Cuckoo's Nest, la novela de Ken Kesey que inspiró una adaptación al cine, dirigida por Miloš Forman, que arrasó con todos los Oscars importantes. Esa que conocemos como Atrapado sin salida, y que convirtió a Jack Nicholson en una estrella en el '75, apenas un año después de su consagración vía Chinatown.
Seguro que la historia les suena, aunque sea de oído. Transcurre en un neuropsiquiátrico de Oregon, una institución estatal regenteada por una enfermera de apellido Ratched que maneja el lugar con mano de hierro, aunque recubierta por guante de seda. (En inglés, la diferencia entre la palabra wretched, o sea malvado, miserable, y el apellido Ratched, es casi imperceptible.) A ese lugar llega un interno nuevo, Randle McMurphy, que se fingió loco para escapar de la condena penal que lo hubiese enviado a una granja de labores forzadas. McMurphy empieza a cuestionar el orden que la Enfermera Ratched impone sobre el pabellón; casi en joda al principio, para entretenerse en medio de la asfixiante rutina y, de paso, ganar una apuesta a sus compañeros del loquero. Pero el conflicto escala hasta alturas que se vuelven irrespirables. McMurphy insta a los internos a rebelarse y la Enfermera toma represalias, con consecuencias que nadie —empezando por los contendientes— imaginaba.
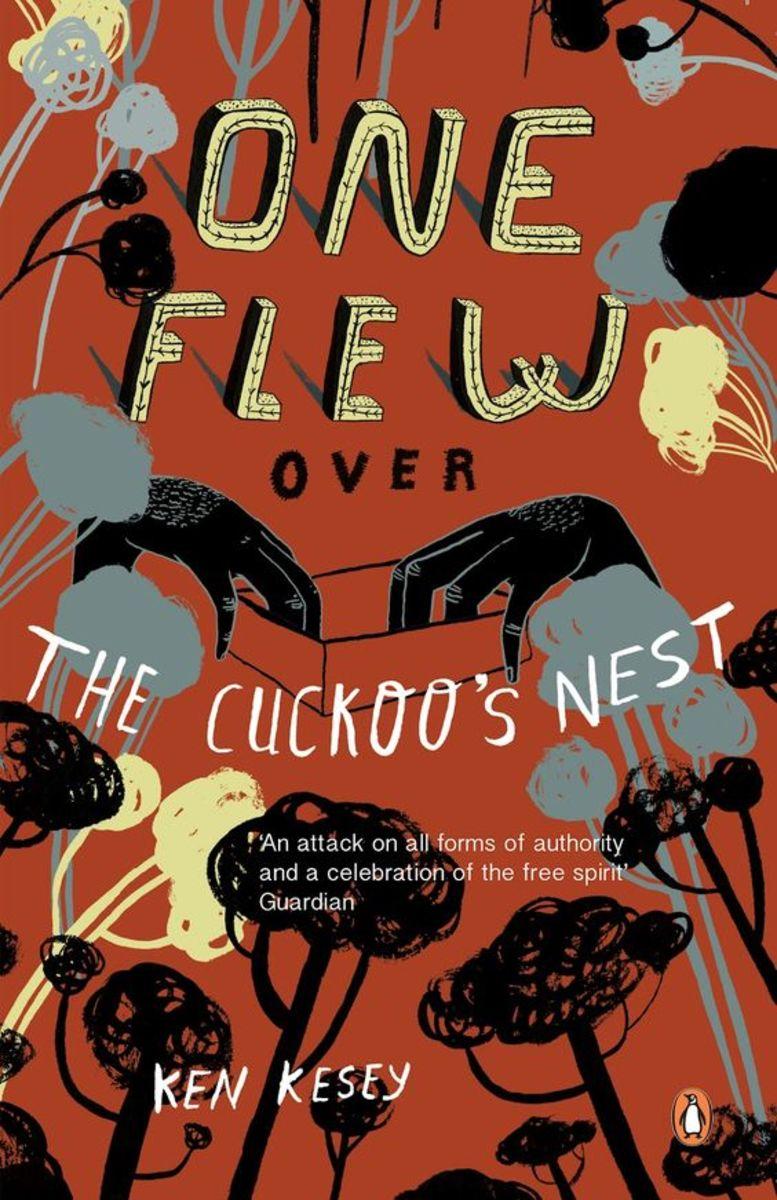
Para mí sigue siendo una novela, ante todo, porque leí el libro mucho antes de ver la película. Cuando se estrenó acá yo era menor de edad y quedé marginado de los cines, que sólo admitían a mayores. Pero mi madre compró el libro, y a eso sí le eché el ojo. Todavía recuerdo la impresión que me causó.
La historia está narrada en primera persona por el Jefe (Chief) Bromden, un mestizo enorme, hijo del cacique de un pueblo originario. Después de una juventud perfectamente asimilada a su medio —fue a la universidad, se convirtió en estrella del fútbol y más tarde en héroe de guerra—, Bromden sufrió un colapso nervioso, quebrado por las humillaciones que vio padecer a su padre a manos de su esposa blanca y del gobierno de los Estados Unidos. Cuando la novela arranca, lleva ya muchos años internado en ese neuropsiquiátrico, donde lo consideran sordo y mudo aunque no lo sea. Pero todavía padece alteraciones mentales. Me acuerdo del esfuerzo que me costó sortear las páginas iniciales a mis 13 ó 14 años, porque están escritas en un estilo alucinado.
Kesey narra de modo que sugiere que Bromden todavía no distingue la realidad de sus alucinaciones. Eso es lo primero que entendés: Uh, este moncho está loco de verdad. Lo que no recuerdo es qué me impulsó a seguir leyendo, a pesar de las dificultades que presentaba el texto. Pero tengo claro que persistí, y que la novela de Kesey se convirtió en una de las experiencias de lectura más relevantes de mi vida.

Cuando publicó la novela —el primer día de febrero del '62—, Kesey era apenas un graduado en escritura creativa de la Universidad de Stanford, que aprovechó sus experiencias trabajando como empleado del turno noche de un hospital para veteranos. Durante la gestación del libro, participó como voluntario de estudios gubernamentales sobre los efectos de alucinógenos, como la mescalina y el LSD, para ganarse el mango. El éxito instantáneo de la novela le granjeó un buen pasar y la posibilidad de experimentar con una red protectora. Fue miembro fundador de los Merry Pranksters (Los Alegres Bromistas), grupo compuesto por ex colegas de Stanford, músicos, bohemios y figuras literarias como Neal Cassady. (Sí, el de On the Road de Jack Kerouak.) Kesey compró un bondi escolar y con los Pranksters encaró un viaje a través de los Estados Unidos mientras consumían LSD, con la intención expresa de convertir cada día en una obra de arte. Esa experiencia fue recreada por Tom Wolfe en el libro The Electric Kool-Aid Acid Test (1968) y por el documental Magic Trip (2011), de Alex Gibney y Alison Elwood, que se encuentra fácil en YouTube.
Comprimo apuntes biográficos para explicar que Kesey era un perfecto símbolo de su tiempo. Nació en Colorado durante 1935, lo cual lo tornó demasiado joven para pelear en Europa pero joven a punto caramelo para disfrutar de la sociedad afluente y optimista en que se transformaron los Estados Unidos de post-guerra. Por eso —porque, como la mayor parte de sus compatriotas blancos, tenía más de lo necesario para vivir y podía aspirar a cualquier cosa que se le ocurriera—, se dedicó a llevar a la práctica el espíritu libertario que predicaba su libro más famoso.
One Flew Over the Cuckoo's Nest es una fábula apenas velada sobre nuestra sociedad. El loquero sería el territorio físico donde nos tocó vivir. La Enfermera Ratched es la delegada del poder invisible, responsable de que la maquinaria funcione aceitadamente. McMurphy es el principio entrópico, que una vez ingresado en la maquinaria detona el caos.
¿Y los loquitos? El nene de mamá Billy Bibbit, el alucinado Martini, el reprimido Dale Harding, Sorensen —que le tiene fobia a los gérmenes—, el protestón pero cobarde Cheswick, el lobotomizado Ruckly...
Los loquitos —esos pobres cosos, zarandeados en direcciones contrapuestas por Ratched y McMurphy— somos nosotros.

Voluntariado de esclavos
La fábula funciona porque sus personajes no son clichés, sino personas de palpable humanidad. Es cierto, Kesey no se esfuerza por humanizar a Ratched, reina de un dominio de terror que sin elevar la voz te quita la medicación aunque llores, distribuye premios y castigos a piacere y es obedecida y detestada en simultáneo, tanto por internos como por el personal. Resulta fácil confundirla —a Ratched también la llaman Big Nurse, La Enfermera Grande— con un símbolo del poder autocrático. Pero es algo más siniestro: el poder formal, legal, institucional, que tiene los papeles en regla para ocupar el lugar que ocupa pero que, a la vez, sabe cómo emplear las formas y los reglamentos (o cómo ignorarlos y vulnerarlos, de ser preciso), para conservar su poder. Si la fastidiás demasiado, te receta electroshock o lobotomía así como un médico prescribe aspirinas.

Hace poco Ryan Murphy, popular creador de series de los Estados Unidos, lanzó una por Netflix a la que bautizó Ratched, y cuenta cómo la Enfermera llegó a ser quién es. No le fue muy bien. (A Ryan Murphy, digo.) A pesar de que tiene un elencazo y una producción dispendiosa, las críticas no sonrieron y el público no acompañó el intento de humanizar a Ratched. Parece que, al menos en términos generales, el público prefiere que La Enfermera Grande siga siendo la misma hija de puta de siempre.
En estos días, la consciencia en materia de géneros tornaría incómoda la escritura de una historia donde una legión de hombres se enfrenta a una mujer, por más poderosa que sea. Sobre el final, el conflicto se resuelve a través de un intercambio de violencias físicas entre los protagonistas, que McMurphy descarga con sus manos y Ratched a través de sus subordinados y asociados médicos. Pero no parece atinado separar la anécdota de su contexto histórico. Imagino que para Kesey era más natural hablar de un neuropsiquiátrico para internos varones que de uno femenino. Y de todos modos, en ambos casos el día a día era administrado por enfermeras, con un equipo de ordenanzas machos disponible para las tareas brutales. A comienzos de los '60, el loquero que Kesey describía era, ante todo, verosímil, pero no necesariamente misógino. Por algo Kesey ubicó en el piso superior —aquel destinado a violentos e irrescatables— a un personaje a quien sólo se menciona como La Enfermera Japonesa: una mujer amable, que precisamente por serlo detesta los métodos de Ratched.

Por eso no me extrañaría que alguien encarase una nueva adaptación del texto, en teatro o cine, con los roles invertidos: un hombre Ratched y una mujer McMurphy. Porque se puede hacer una lectura del relato desde los rasgos de cada género: Ratched como madre asfixiante, McMurphy como el tipo que no tolera que una mujer lo mande. Pero a mí me interesa más otra línea de interpretación, la que se enfoca en un conflicto de naturaleza atávica, que por eso mismo antecede (o trasciende, como más les guste) la distinción en géneros. Represión versus libertad, pulsión de muerte versus pulsión de vida: eso es lo que está en juego.
McMurphy tampoco es un santo varón. Veterano de guerra, le han concedido una medalla en Corea por liderar un escape masivo de un campo de concentración comunista. Pero más tarde lo dieron de baja del ejército, por insubordinación. (Este par de datos dice mucho sobre el personaje: le cuesta someterse a cualquier orden externo a su propia voluntad, razón por la cual se ha convertido en un experto en fugas.) Estafador de poca monta, llega condenado por agresiones físicas y juego ilegal, después de zafar por poco de un cargo por abuso de menores. Es —queda a la vista— el idealista menos pensado. Pero el confinamiento, las reglas estrictas y la sumisión que Ratched consume como su alimento predilecto sacan a luz su mejor costado, que tal vez sea el único: la veta rebelde, anárquica de McMurphy, enfrentada a un poder que no fundamenta adecuadamente las reglas que impone. Poder que no es autocrático, insisto, sino más bien político, y del modo más solapado, porque opera social y psicológicamente para que los dóciles no perciban su propia docilidad.

Cuando Ratched describe a McMurphy ante la enfermera Flinn, que quiere saber qué opina del nuevo interno, en realidad está hablando de sí misma — proyectando, como se dice en términos psicológicos. Según ella, lo que McMurphy desea es "tomar el poder", lo define como un manipulador y agrega que es capaz de "usar todo y a cualquiera en función de sus propios fines". Pocas líneas después, el narrador Bromden analiza el modo en que la Enfermera Ratched maneja su ala del neuropsiquiátrico. Dice que ella se altera cuando algo impide que el lugar funcione "como una máquina de precisión bien aceitada. La cosa más pequeña o fuera de lugar la convierte en un nudo blanco de furia sonriente... Y no relaja un pelo hasta que se ha encargado de la molestia — hasta que, como le gusta decir, la 'ajustó al contexto'... Ella ejerce un poder que se extiende en todas direcciones, a través de cables delgados como un pelo, invisibles para todos los ojos a excepción de los míos". Según Bromden, Ratched trabajó durante años para armar un equipo que le respondiese como soñaba. Tanto los médicos como los ordenanzas la obedecen sin que necesite verbalizar sus órdenes, porque están todos conectados "a una longitud de onda de odio"; una red desde cuyo centro panóptico Ratched lo controla todo.
Por eso McMurphy se desconcierta, y se enfurece después, cuando advierte que la mayoría de los internados —salvo el Jefe Bromden, el amante de los explosivos llamado Scanlon y él mismo— están allí voluntariamente, y podrían irse cuando quisieran. Todos ellos tienen la puerta abierta para tomárselas, pero se sienten más seguros, más contenidos, dentro del orden estricto pero predecible que Ratched les garantiza.

Esa es una de las líneas más interesantes de la novela. Porque Kesey podría haber optado por pintar a todos los internos como compulsivos, que es lo que son en el común de los neuropsiquiátricos, y la historia hubiese seguido funcionando igual. Pero prefirió remarcar que la mayor parte de esos hombres permanecían allí por propia elección. Así como nosotros permanecemos en las sociedades que nos engendraron, a pesar de que protestamos contra ellas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y mientras dormimos también.
¿Por qué nos quedamos acá, aun cuando abominamos de las vidas que llevamos en estas ciudades de ritmo enloquecido? ¿Por qué nos convertimos en adictos a los consumos más innecesarios, dependientes de las nociones más antinaturales — como la dictadura del dinero? ¿Qué nos impediría, y más en este país tan vasto, buscar un rincón que no esté codificado al milímetro, e inventar un estilo de vida más adecuado a nuestras necesidades reales? Quizás porque, aun sin ser ovejas (somos carnívoros, y se nota), somos gregarios, proclives a asociarnos en manadas. Y porque, no conociendo más realidad que esta, escogemos —de forma inconsciente, en general— someternos al orden conocido antes que arriesgarnos a la intemperie, a la incógnita, a explorar territorios donde no hay Google Map que guíe sobre seguro.
Lo que Kesey desarrolla, en el marco de esa ficción que funciona como laboratorio hipotético, es el desparramo que McMurphy arma entre esos tipos desde que llega; y muy particularmente desde que descubre que renunciaron a llevar las riendas, a hacerse cargo de sus vidas, porque sienten que, ante la realidad, no les da la correlación de fuerzas.

Sin huevos rotos no hay tortilla
No faltarán quienes pretendan que la llegada de McMurphy al loquero lo empeora todo. Porque es innegable que el alboroto que genera produce consecuencias negativas: empezando por la destrucción de propiedad pública, factura que pagarán los contribuyentes; y además —esto es más serio aún— muertes, lesiones pasajeras y otras irreversibles.
Habrá también quienes cuestionen sus motivaciones para hacer lo que hace. Después de todo, McMurphy es un atorrante y no lo disimula. "Soy un jugador y no estoy acostumbrado a perder", admite, mientras apuesta ante los internos que es capaz de sacar de sus casillas a La Enfermera Grande. Pero cuando alguien hace algo que modifica la realidad para mejor, ¿qué importan sus motivaciones? Pensar que hubo una época en que cierta gente cuestionaba las razones por las que Néstor Kirchner desarrolló su política —arrolladora, histórica— en materia de derechos humanos. Qué importa, a este respecto, lo que había en su alma. Lo que cuenta, lo que pesa, es que hizo algo maravilloso, que cambió para mejor la vida de millones. Si es verdad que, como según Mateo decía Jesús, uno demuestra quién es a través de sus frutos —o sea, de sus obras—, Kirchner no sólo fue un buen hombre: fue uno de los mejores de la época que nos tocó vivir.

En términos estrictamente dramáticos, si McMurphy no arribase para hacer lo que hace, no habría conflicto y por ende no habría historia, ni novela, ni adaptación teatral —la primera se estrenó en el '63, con Kirk Douglas haciendo de McMurphy— y tampoco película. Los internos, tanto compulsivos como voluntarios, habrían seguido adelante con sus grises vidas y languidecido, y hasta muerto, dentro de las paredes del neuropsiquiátrico. ¿Sería ese un resultado mejor que aquel que describe la ficción de Ken Kesey? Un toco de gente que diría que sí, no tengo dudas. Aquella que, básicamente, lee la novela y ve la película sin reparar nunca en que los internos voluntarios están ahí para representarla a ella, que ellos son Harding, y Billy Bibbit, y Cheswick, y Martini. Hablo de la gente que consume arte para entretenerse y nada más, sin dejar que lo que ve o lee la interpele nunca, ni perfore el blindaje que la aisla del padecimiento ajeno.

Nunca olvidé a una señora con la que me crucé en el Capitol, durante la dictadura, mientras hacíamos fila para salir del cine. Habíamos visto Pixote (1981), la película de Héctor Babenco sobre los niños pobres que son utilizados por canas y narcos para delinquir. Y la única reflexión que ese documento inspiró a la blonda mujer fue —todavía la estoy oyendo—: Qué barbaridad, las cosas que pasan en Brasil. Eligiendo ignorar que en ese mismo instante ocurrían cosas tanto o más horribles a minutos de Callao y Santa Fe: en las villas, claro, pero también en las calles que rodeaban el cine Capitol.
Hay gente que elige no ver, no saber y no hacerse cargo. Y después estamos los otros, aquellos que sentimos que todo lo que el arte despliega ante nuestros ojos habla de lo que nos pasa, y de lo que pasa, aunque formalmente la historia transcurra en Troya o en Marte. Los que, sin dudar un segundo, diríamos que sí, que es preferible que McMurphy llegue y remueva el avispero aunque eso rompa ciertas cosas que duele que se rompan. Porque entendemos que One Flew Over the Cuckoo's Nest —que Atrapado sin salida— nos mueve a preguntarnos si estamos dispuestos a pasar por esta vida siendo Hardings, o Billy Bibbits, o Cheswicks, o Martinis —gente tibia, que prefiere tirar la toalla o echar la culpa de sus fracasos a las circunstancias, antes que intentar cambiarlas en serio.

Recomiendo leer la novela o ver la película en cualquier momento pero especialmente hoy, porque —ya les avisé que siempre me pasa esto—, habla de lo que estamos atravesando, con resultado incierto, en todo el mundo pero en especial acá, en este conventillo olvidado por Dios. Describe un orden de mierda y nos fuerza a cuestionarnos, a responder si toleramos seguir viviendo de ese modo o deseamos vivir mejor. Confirma que intentar algo supone meter la gamba, rayar el auto, sobrecocer el guiso, porque no existe forma de pasar de pantalla sin morir varias veces. Pero también sostiene que el precio a pagar con tal de cambiar para mejor vale la pena, aunque duela. Porque la muerte de ciertos personajes acongoja pero es digna, en tanto responde al uso de su derecho a no querer seguir viviendo de determinado modo. Y McMurphy termina expulsado del partido pero gana por diferencia de goles, porque antes de caer torpedeó la nave Ratched por debajo de su línea de flotación, de modo que La Enfermera Grande no pueda abusar ya más de su poder.
A poco de llegar, McMurphy asimila la situación del neuropsiquiátrico a lo que suele ocurrir en las granjas. Cuando una gallina, por la razón que fuere, exhibe una gota de sangre en sus plumas, las otras gallinas empiezan a picotearla, explica. Y agrega que ese picoteo compulsivo, hasta matarla, hace que otras muchas gallinas queden salpicadas de sangre y por esa misma razón sean picoteadas a su vez hasta morir. Según McMurphy, un granjero puede quedarse sin gallinas en unas pocas horas por culpa de ese frenesí. Y por esa razón limitan la vista de los pobres bichos, poniéndoles anteojeras.
Pero McMurphy (hablo metafóricamente, lo aclaro para el o la militante de la termocefalia que tal vez asome en esta sala) es de aquellos que, como tantos de nosotros, prefiere correr el riesgo de salpicarse de sangre a vivir con anteojeras.

Get Back
Con estas cosas en la cabeza fui a marchar el 24 de marzo, a primera hora de la mañana. Arrancando de ese escenario tan cargado de simbolismos que es la ex ESMA, rumbo a la Plaza de Mayo que sigue siendo el corazón cívico de nuestra república. Saludé y fui saludado por mucha gente a quien conocía, pero la mayor parte de la caminata la hice en silencio. Alguien me hizo notar que estaba "muy observador". Puede ser. Defecto profesional. Para tener algo que narrar, conviene estar atento a lo que pasa, andar siempre con los ojos abiertos. Y yo estaba atento, porque sigo preguntándome cómo nos afectaron los últimos años, qué marca dejaron o qué peso tienen aún sobre nuestro ánimo. Porque cuando ocurren cosas tan pero tan pesadas, como el retroceso histórico a que nos sometió el gobierno de Macri —no diré que nos mandó a bombazos de regreso a la Edad de Piedra, pero casi—, o la experiencia insidiosa de una pandemia que mató a gente cercana, nos enclaustró e impulsó a desconfiar del otro, nadie arriba de inmediato a la consciencia de lo que le está pasando.
Cuando el agua te tapa de golpe, tardás en reconocer que aquello que llena tus pulmones ya no es aire. Estamos hechos así. Nos acostumbramos rápido a los cambios desgraciados, naturalizamos lo que no debería ser natural. Los tapabocas, por ejemplo. Ningún rostro fue diseñado para ser cubierto, su piel demanda respirar. Está claro que de momento es la medida más sensata, pero no deberíamos aceptarla para siempre. Necesitamos salir al sol con la cara descubierta, aun cuando eso demande que encaremos primero la tarea de hacer que el mundo vuelva a ser respirable.

En esas cosas pensaba mientras marchaba, rodeado por un mar de gente que en su inmensa mayoría era más joven, y hasta mucho más joven que yo. Puede que quien no lo haya intentado nunca no lo sepa—yo mismo tardé décadas en asumirlo, soy de aprendizajes lentos—, pero créanme que cuando uno marcha con muchos otros y otras por razones bellas y generosas, ese peregrinar es terapéutico. Sanador, que es lo que nuestros cuerpos y almas necesitan en esta hora. Y hoy más que nunca, al cabo de dos años de encierro y desmovilización política. Qué quieren que les diga. Lo que ocurre se da en un nivel subatómico, a lo sumo químico. Tiene que ver con el calor humano, con la alegría, con el esfuerzo físico, con el acto de cantar, con las palmadas en el hombro, con el retorno de los besos y abrazos, con el volver a mirar hacia arriba, con la entrega general.

En materia de trayecto, la marcha circula por las arterias más heladas de la ciudad más antipopular de este país: Avenida del Libertador, Santa Fe, la 9 de Julio en su tramo paquete. Pero durante ese andar ocurrió algo que justificó mi atención contemplativa. Mientras caminábamos por Santa Fe pasamos por un McDonald's, y en el primer piso de ese local, pegada al vidrio que la separaba de la calle, había una mujer joven, vestida con algo así como un pilotín amarillo, o al menos ocre. Estaba sentada a una mesa, sola, mirándonos. De repente alzó la mano y nos enseñó el dedo mayor, el gesto de fuck you que difundió un campeón mediático del anti-pueblo. Lo que me salió, instintivamente, fue tirarle un beso. Muchos de los que me rodeaban hicieron lo mismo. Nadie le devolvió el gesto, nadie la puteó, nadie arrojó nada contra el vidrio, nadie entró al local para ir a buscarla. Pero es obvio que lo que ella vio entonces le fue intolerable, porque, sin dejar de hacer fuck you, nos dio la espalda. Adoptó una pose incómoda, perpendicular a su propia mesa, para ya no vernos más.
Juro que me pregunté si se me ocurriría hacer algo similar ante una marcha macrista o libertaria. Pero sé que no. Claro que putearía por dentro y que a la vez sentiría tristeza pero no agrediría, ni siquiera sintiéndome protegido por la altura y el cristal. (Convengamos que además fue temeraria, la mujer, o que a lo mejor conocía a los que marchábamos más de lo que le gustaría admitir. De ser la cosa al revés, no descarto que macristas, bullrichistas o libertarios se hubiesen metido en el McDonald's para putear al del, o a la del, fuck you.) ¿Para qué me serviría agredir de ese modo? ¿Qué ganaría? ¿Qué demostraría? No necesito sobreactuar lo que pienso, ni mi identidad. Aunque estoy abierto a la duda, no soy inseguro. Pero lo que me hizo clic fue lo que se me ocurrió después, lo que asomó a mi alma cuando volví a pensar en la pobre flaca. Esto fue lo que me dije: "Con razón está sola".

Recordé entonces que hace dos o tres semanas le llevé al Indio un obsequio, el nuevo libro de la fotógrafa Adriana Lestido, que se llama Metrópolis. El Indio se puso a hojearlo y en un momento dijo: "Esta es la que me gusta más". Le pedí verla. En efecto, era una imagen que me pareció bella y que representaba lo contrario a la soledad. Más tarde, de regreso en casa, fui a chusmear mi ejemplar —Adriana fue generosa y mandó uno para mí, también— y me concentré en esa foto. Es la imagen en blanco y negro de una manifestación: gente joven en el plano más cercano, lienzos flameando en alto, una humareda blanca en el medio (casi casi como la franja blanca que cruza nuestra bandera) y de fondo mucha más gente aún, rostros difusos que podrían haber sido pintados por Goya o en su defecto por el Rocambole de Oktubre. Y como esa doble página no contiene texto alguno más allá de un número —el de la página impar, 83—, me fui al índice de fotos y ahí descubrí cuándo la tomó Adriana.
Acto contra el Indulto, Obelisco, 1989, decía. Una de las tantas oportunidades en las que salimos a la calle para cambiar la Historia, en demanda de justicia — como, más cerca del presente, lo fue la manifestación contra el 2x1 que intentó plasmar la Corte Suprema. O la marcha del jueves, por supuesto.

El final de One Flew Over the Cuckoo's Nest —el de la película es igual, pero acá me refiero a la novela— es muy, pero muy distinto a su comienzo. A esa altura McMurphy ya armó el quilombo que nació para armar y pagó el precio de su osadía. Pero como les dije, aun cuando lo han expulsado del juego, su inspiración sigue funcionando y cambiando las cosas para mejor. Hasta Harding, que se interna solito en el loquero porque no se atreve a asumir que es gay y a enfrentar a su esposa, se planta ante La Enfermera Grande. "Señora —le dice—, usted está mintiendo descaradamente". Eso es lo que quiere decir la expresión you're so full of bullshit. (Que suena tan parecido a you're so full of Bullrich, ya sé.) Literalmente eso significa usted está llena de mierda, pero cuando uno espeta bullshit! en inglés, lo que quiere decir es: ¡mentira! (El Indio habla de bullshitear, en una de sus canciones: bullshitear es mentir.) La Ratched ha perdido tanta autoridad, que hasta un timorato como Harding le hace frente.

Pero lo más llamativo, lo más bello, es la forma en que el Jefe Bromden narra ese cierre. Porque su prosa ya no es confusa como la del principio, ya no mezcla realidad y alucinación. Ahora Bromden cuenta lo que quiere contar con claridad y precisión. Lo que trasunta el lenguaje que emplea entonces es que, deliberadamente o no, McMurphy lo ha sanado. A cuenta de una experiencia tremenda, sí, que Bromden sufrió como el que más. Pero si le preguntásemos, creo que diría que valió la pena. Lo vivido le permitió pensar lúcidamente otra vez, entender quién es, qué es ese lugar donde está encerrado y preguntarse por qué sigue allí. Por eso el acto físico que determina su fuga ("Él [por McMurphy] te mostró cómo hacerlo... Esa primera semana. ¿Te acordás?", lo empuja Scanlon, el otro interno que está preso allí a la fuerza), por eso su fuga física del loquero, digo, es casi un hecho secundario, mera consecuencia. Lo esencial es lo que ocurrió cuando la intercesión de McMurphy lo ayudó a pasar de la a-lucinación a la lucidez, de las mentiras que se decía para justificar su estadía allí —de la tiniebla que nos rodea cuando nos pasamos de rosca con el auto-bullshiteo— a la luz pura y dura, pero reveladora, de la verdad.
Las últimas líneas son de una belleza simplísima. Ahora que ha escapado del neuropsiquiátrico, Bromden hace planes, piensa en el futuro por primera vez en años. Se le ocurre cruzar a Canadá, pero antes quiere pasar por su tierra, dice, "para volver a tenerla fresca en mi cabeza". Y cierra así, con esta frase: "He estado lejos un tiempo muy largo".

Tanto mi generación como la que antecede estuvieron lejos mucho tiempo, desde que la violencia dictatorial mandó nuestras almas al exilio. No lo digo literalmente, claro. Sólo insinúo que desde entonces vivimos en una suerte de limbo, sin terminar de habitar del todo nuestros cuerpos y nuestra tierra. A veces creo que, aunque mantuvimos la compostura y aun en los casos en los que nos fue bien, todos quedamos un poco locos — tocados, al menos. Y aquellos que atravesaron sus años formadores entre los '90 y el 2001, ni les cuento. Y también el piberío que creció durante los años de kirchnerismo y creyó que la vida iba a ser así, para terminar descubriendo, hace poco, que se había abierto el suelo bajo sus pies.
Todos estos votamos en el '19 con la idea de volver, precisamente. Y no en sentido futbolístico, revanchista: hablo de volver a acompañar a una fuerza política que emplease las herramientas del Estado para, primero, alentar la producción que Macri volteó y, segundo, asegurarse de que la riqueza se distribuya mejor, de manera más justa. Los tiempos que corren demostraron que en realidad no volvimos, al menos no del todo, y que por eso estamos más cerca de un estallido social estilo 2001 que de la Argentina desendeudada y pila del último año de Néstor. Nos parecemos a Major Tom, el astronauta de la canción de Bowie llamada Space Oddity. Estamos esperando la señal para regresar a la atmósfera terrestre, pero en cambio nos informan que nuestros circuitos palmaron y que algo anda mal, y por eso empezamos a decirnos: "No hay nada que pueda hacer".

Pero algo podemos hacer. La marcha del 24 de marzo fue una señal en ese sentido. Sin engañarse respecto de la seriedad de la situación actual, mucha de la gente con la que conversé el jueves confesaba a la vez que el multitudinario reencuentro en las calles del país todo era lo más parecido a un shot vitamínico que habían recibido desde diciembre del '19. Será que para volver no queda otra que ponerse en movimiento, nomás, como indica el manual. Y eso es exactamente lo que hoy somos: una bola —de nieve, diría, porque crece cuando acelera— que se lanzó a rodar.
Estaba a pasos del Obelisco cuando me crucé con una banda de pibitos y pibitas que eran tiernos de verdad. Tendrían 14 años a lo sumo, no llevaban encima cartel ni consignas pero cantaban con ganas. Uno de ellos me reconoció y al pasar dejó un mensaje que me llenó de ilusión. "Mandale un abrazo al Indio, es un grande", me dijo. ¿Sería uno de los que empezaron a aprender qué es el pogo durante el último Lollapalooza, cuando Bizarrap hizo una versión de Ji ji ji con ayuda del guitarrista Gaspar Benegas? Lo sea o no, me hizo pensar lo siguiente: si críos de esa edad entienden ya de qué habla el Indio, algo hicimos bien. Hay un legado vivo allí, una continuidad histórica garantizada que, para los más jodidos de esta tierra, no puede traducirse de otro modo que como esperanza.
Hemos estado lejos un tiempo muy largo, demasiado. Es hora de que volvamos, pero esta vez de verdad.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

