70
La cantidad de años que cumplió el Indio Solari es la misma, según Macri, de la decadencia argentina
Pocos días atrás —es vox populi— cumplió años el Indio. Setenta. Una edad sobre la que bromeamos siempre porque le permitiría reclamar prisión domiciliaria, lo cual frustraría a los pocos (pero vocales, y omnipresentes en los medios) comisarios de la miseria humana que disfrutarían viéndolo preso. En la inminencia de la fecha, percibí que ese número venía circulando por medios y redes como una cifra maldita, al estilo del triple seis que Satán gusta jugar a la quiniela. Setenta es la cantidad de años que Macri atribuye a la presunta decadencia argentina. (Lo dijo a fines de 2018, lo cual retrotrae a 1948; pero ya se trate del '48 o del '49, su dedo imperial apunta al peronismo.) Y setenta es también la cifra en años que Solari lleva viviendo aquí, bajo este sol tremendo.
No creo que Macri haya querido sumar ese subtexto a su boutade. (Nota al pie: cada era genera sus propios monstruos y la nuestra ha optado —como lo demostró el éxito de la oportuna versión cinematográfica de It, la novela de Stephen King— por los payasos malignos. Los Trump, Bolsonaro y Macri de este mundo no producen declaraciones sustentables, porque todo lo que dicen puede ser refutado por datos y números certificables que los ponen al desnudo. Nuestros Pepinos el 19 y Frank Peña Brauns sólo se expresan a través de boutades, lo cual podríamos traducir como disparates: barbaridades que les resultan convenientes aunque no puedan estar más lejos de la verdad, y que sólo callarán cuando les cerremos las bocazas con votos.) Lo que trato de decir es que no creo que aquel que le sopló esa frase haya pensado en el Indio cuando la concibió, e imagino que Macri no lo tenía en mente al repetirla. El Presidente sabe quién es el Indio, pero me temo que no debe pescar una respecto del fenómeno. ¿Soy yo, o todos tenemos la sensación de que nunca debe haber escuchado una canción de Tan Biónica que haya entendido?
Pero aun así, imagino que comprende que el Indio representa una amenaza para sus planes, del mismo modo en que la rata desconfía de la trampera. Me pregunto, incluso, si el Indio no formará parte de los 562 argentinos —y no pongo argentinxs, porque Macri habló específicamente de hombres— a quien soñaba meter en un cohete y enviar a la luna para precipitar el cambio de país con el cual dice soñar. La lógica no cerraría, porque Mauricio explicó entonces que esos 562 le parecían nocivos en tanto "tipos que creen que tienen derecho a un pedazo de país" — cuando a todos nos consta que según él los únicos que tendrían derecho a cachos de la Argentina serían los Macri, sus amigos y sus socios internacionales. Y el Indio no le disputa pedazo de Argentina alguno, al menos no físico; ni siquiera estoy seguro de que fuese a aferrarse al cachito de Parque Leloir que habita desde el siglo pasado y del que no ha salido desde que volvió de Olavarría en 2017. El único espacio que el Indio defendería —esto es una presunción mía— es el de su libertad mental, el dominio psíquico que preserva de las tormentas del mundo, con el solo objetivo de que no le dificulte seguir creando.
Un espacio inmaterial que, por cierto, está siendo bombardeado de modo sistemático. El tema no viene del todo al caso aquí, no era esto de lo quería hablar, pero quizás valga la pena dejarlo asentado. Algún día se dará cuenta con pelos, documentos y señales de la clase de presión que el poder fáctico viene ejerciendo sobre Solari desde 2016. De momento, recordemos que poco tiempo después del concierto de Olavarría, Carlos Pagni dijo en La Nación que le constaba que la AFI —los servicios— espiaban a medio mundo incluso por fuera de los círculos políticos y de poder habituales, y dio como único ejemplo el nombre de Messi. A nadie se le ocurrirá que las opiniones de Messi son relevantes, desde que no puede cultivar un perfil más bajo en materia extrafutbolística. Pero puede que a nuestros buitres locales les interesen los negocios de Messi. En cualquier caso, está claro que el gobierno trata de controlar a figuras de gran ascendiente popular.
¿Qué botín esperarán ganar, si nunca un Macri mira al cielo?
Las veinte verdades del placer
Los setenta redondos son tentadores a la hora de revisar la trayectoria vital del Indio. La conclusión de mi laburo ayudándolo a sacar adelante su autobiografía —que estará en la calle en dos o tres meses— me refrescó la totalidad de ese arco dramático, que es un buen prisma a través del cual contemplar la saga argentina de las últimas siete décadas.

El Indio nace en pleno auge del peronismo flamante, que le permite vivir una infancia dorada. Su padre, que había hecho carrera en el correo desde lo más bajo del escalafón —guardahilos en el sur más desértico—, es ya por entonces un funcionario reconocido en la empresa nacional y al ver lo que pasa en el país se peroniza, creyéndolo auspicioso. Carlitos crece como un niño feliz hasta 1955, año que marca el fin de su inocencia: tienen que sacarlo de la escuela platense porque los bombardeos golpean cerca y, ya con la Fusiladora en el poder, sufre el despido encubierto de su padre, que es forzado a "jubilarse" a los cincuenta y pocos. En cuestión de meses, Carlitos pasa de vivir en Disneylandia —habría que decir Peronlandia, pero ustedes entienden el símil— a vivir en Dickenslandia: de una Navidad que significaba Meccanos a la siguiente en que no hubo más regalo que un par de medias y gracias, desde que su padre cobraba su magra "jubilación" cada tres meses. Solari padre encaja lo ocurrido cayendo en lo que por entonces se llamaba surmenage y hoy llamaríamos depresión machaza. Pero resurge de las cenizas y se reinventa como pionero en la costa que todavía era agreste, donde hoy está Valeria del Mar.

Carlitos queda solo en La Plata y crece como un personaje de la mejor picaresca. Curioso, entrador, dueño absoluto de su libertad, salta de un secundario a otro, juega al póker, descubre a Los Beatles y va detrás de cualquier personaje que le parezca lo suficientemente interesante. (En casa de un amigo mayor conoce a Piazzolla y a Rovira, a quienes oye tocar en vivo por primera vez.) A esa altura ya oscila entre compañías ilustradas y atorrantes de lo peor, entendiendo que ambos mundos tienen mucho que ofrecerle. Le toca hacer una colimba desopilante, digna de un guión de Age y Scarpelli filmado por Monicelli, y a los pocos meses se convierte en desertor y fuga a la costa que era tierra de nadie.
Pronto comienza a pudrirse todo en el país, pero Carlitos no forma parte de la juventud politizada que se convierte en blanco predilecto de la violencia. Tiene conocidos y amigos que sí militan, con los que discute e intercambia pareceres. (Muchos de ellos desaparecen.) Cuando se le pregunta por qué se mantuvo aparte cuenta su versión, que es la válida: a esa altura ya había abrazado la cultura rock con todo lo que traía aparejado —pacifismo, experimentación química, universalidad, la libertad que demanda el arte antes que las constricciones de la política formal— y eso lo ponía en las antípodas de la militancia y sus obligaciones. Pero también, claro, cabe una explicación complementaria.
Carlitos —Indio, ya a esa altura, y no precisamente por su docilidad— había pasado los primeros años de su vida en el seno de una familia amorosa, aupado por un país próspero y generoso. Uno de sus primeros recuerdos es aquel de los camiones que salían del correo antes de las fiestas de fin de año, cargados de sidra y pan dulce para la gente. (Por favor, no me salgan ahora con la acusación de clientelismo o pelotudeces semejantes. El Estado no tiene por qué ser el siervo de los mercaderes que es hoy, su deber es virtuoso y pasa por el cuidado real de su gente, que para algo paga impuestos.) Y al experimentar el verticalismo al pedo de la práctica militar después de conocer la libertad absoluta, imagino que no habrá dudado. La política de vanguardias iluminadas, organizada a lo castrense y partidaria de la violencia no podía ser lo suyo. Mucho antes de que la cultura rock le proporcionara letra y sentido a lo que intuía verdadero, la primera experiencia de vivir según el principio ordenador del placer se la había proporcionado el peronismo que conoció desde el '49.
La murga de los renegados
Explicar el fenómeno de Los Redondos es tan improbable como explicar el peronismo. Pero eso no me impide arrimar el bochín. Yo creo que el primer público de Los Redondos vivía cada presentación como una fiesta porque los artistas —tanto los músicos como las bailarinas, actores, monologuistas y demás amateurs que se presentaban con ellos— lo experimentaban como una fiesta real, un disparate durante el cual todo lo que podía salir mal salía mal y precisamente por eso era más divertido — porque introducía el elemento impredecible en una sociedad que hasta entonces vivía regulada por el miedo. A pesar del desbande y el cultivo del delirio como estilo, hablaban de un mundo peculiar, del que nadie hablaba: el microcosmos de los freaks que habían experimentado la psicodelia y por eso optaron por mantenerse al margen de la sociedad bienpensante. (Un territorio de frontera donde la gente, por cierto, era más interesante.)
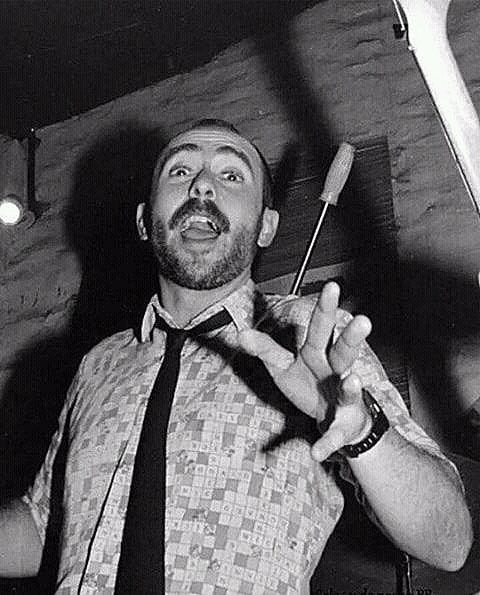
Su nombre fue una moneda que empezó a rodar durante la falsa primavera alfonsinista, pero aunque podía confundírsela con otras bandas que posaban de frescas y descontracturadas, eran por completo otra cosa. Habían empezado a presentarse en público haciéndo lo que se les cantaba el culo y como se les cantaba el culo, y siguieron haciendo exactamente eso mientras el público se multiplicaba. Durante ese tránsito los cazadores de novedades se desenamoraron y/o fueron desplazados de los shows por gente distinta, una marea oscura que excedía al público del rock cortesano de los '80, más futbolera que seguidora del Hit Parade londinense. Y que aunque no estaba en condiciones de decodificar el ochenta por ciento de lo que el Indio decía, pescaba lo esencial: que la banda, pudiendo aspirar a comprarse el cotillón con que todos se disfrazaban, había elegido quedarse del mismo lado de la mecha donde vivían ellos. Si algo entendí después de escudriñar su vida durante años, es que el Indio disfrutó tanto de la vida cuando pudo descorchar su primer Dom Perignon como cuando no tenía más posesión terrenal que un pantalón al que además había recortado. (Y esto no es una metáfora, es literal.)
Los redondos —me refiero ahora a las bandas, al pueblo ricotero— pescaron al vuelo que lo importante era la actitud: la defensa de la independencia, que es lo mismo que decir de la propia libertad, sea cual sea el precio al que cotice en ese momento histórico. San Martín lo puntualizó en una de sus cartas con claridad insuperable: si hay que vivir en bolas como los indios, seguiría siendo un precio a saldar a cambio de vivir como uno lo decida, sin que ello signifique resignar derechos elementales. En este sentido hay dos formas de releer las canciones de Los Redondos y de Solari solista que no deberían escapársenos.
La primera es como una historia alternativa de la Argentina 1980-2019, contada desde aquellos seres que eligieron marginarse voluntariamente de la sociedad con la que no comulgaban del todo, pero también desde el pueblo que sólo aparece en los medios en la Sección Policiales o cuando lo reprimen. Su atención está focalizada en los tejidos sociales que son los primeros en revelar que el sistema hace agua o pedalea la bicicleta de un bienestar virtual, o insuficiente. Por eso a mediados de los '80, cuando se usaba el chupete de la socialdemocracia, la corrección política se coronaba reina y ellos todavía visitaban a amigos militantes que seguían en la cárcel, eligió no hablar tan sólo de los presos políticos —que es lo que habría quedado bien y le habría granjeado prestigio en los kioskos donde eso importa— sino decir todo preso es político. Por eso a fines de los '90, cuando medio país rezaba por la continuidad del uno a uno, elegió hablar de los que se habían quedado afuera de la tómbola. Escuchar hoy La murga de la virgencita —esa canción que habla de una nena de 13 que se ve obligada a prostituirse entre los camioneros— es tremendo, porque no hay forma de sacarse de encima la certeza de que alrededor nuestro se está gestando una nueva generación de 'virgencitas' y 'virgencitos'.
La segunda forma de leer su obra es, al menos a mi juicio, tanto o más interesante.
Rey por inconveniencia
La intención del Indio siempre fue, creo, egoista en el mejor de los sentidos: lo único a que aspiraba era a pasarla lo mejor posible sin levantar la perdiz, no fuese cosa de que viniese alguien a aguar la fiesta. La suya era —forzada por la Historia— una tradición de clandestinidades. Por eso la apelación a Patricio Rey como mascarón de proa: era el muñeco ficticio a quien se había puesto a cargo del libro de quejas. Pero pronto entendió que la gente lo escuchaba de verdad y aprovechó esa oportunidad para expresar algo más jugado. El salto entre el disco debut, Gulp! (1985) y Oktubre (1986) es el de una banda que percibió su notoriedad y quiere capitalizarla hablando de aquello de lo que hay que hablar, y del modo en que considera que hay que hablarlo.

Ya no los acompañaba el público de los orígenes, que perseguía el sabor del mes, sino esas hordas de las que los separaban años y océanos culturales. Ante esa circunstancia, Los Redondos hicieron algo notable. Para empezar, no bajaron el nivel para ser más asequibles sino que siguieron complejizando su música y su imaginería. (Pocos artistas del rock local han sido menos permeables a las modas del momento, batiendo siempre su propio, tozudo tambor.) Pero aun así se hicieron cargo de su nuevo público, de una manera inesperada: convirtiéndolo en el protagonista de su narrativa.
Y esta es la segunda forma en que me gusta leer su obra: como un diálogo inédito en la historia —de aquí y de todas partes— entre un artista popular y el público que lo elegió del escaparate abarrotado de la oferta cultural, pero no para adorarlo acríticamente —porque adorar, lo adoran— sino para empujarlo a ir más lejos, para demandarle cosas — para elevarlo por encima de lo que creía estar dispuesto y capacitado para hacer.
Si la biopic de este tramo de su vida la dirigiese Amadori, recordaría a la gloriosa Niní y la titularía Hay que educar al Indio. Porque el tipo no había planeado ni soñado verse en ese lugar, al que lo arrimaba una masa juvenil huérfana de todo: de contención política, económica y social, de proyecto vital, de referentes. Recién ahora, escribiendo esto, entiendo algo que quedó apenas soslayado en la autobiografía: la razón por la cual al Indio le gustó tanto Le Roi de Coeur (1966), la peli de Philippe de Broca que conocimos como Rey por inconveniencia. Ahí se cuenta de un soldado llamado Plumpick, consagrado al cuidado de palomas mensajeras durante la Primera Guerra, a quien le encargan que desarme una bomba que los alemanes dejaron en un pueblo francés durante su retirada. Pero al huir del pueblo, sus habitantes dejaron abierta la puerta del asilo de locos, que escaparon y se apoderaron del lugar. Cuando Plumpick llega los encuentra exóticos pero simpáticos. Entonces lo consagran rey —de Plumpick roi a Patricio Rey no hay un salto tan grande— y Plumpick trata de no desairarlos mientras sigue intentando que nadie vuele por los aires.
El Indio pudo haber rehusado la oferta y puesto pies en polvorosa. Todo lo que necesitaba para zafar era aparecer en televisión, inventarse un romance con una modelo y aceptar una marca de birra como sponsor. Eso es lo que estaba llamado a hacer el pícaro a lo Lazarillo de Tormes que siempre había sido. (El haragán estelar, como le gusta llamarse entre infinitos motes de su autoría.) Y sin embargo aceptó que toda esa gente que no tenía dónde ir lo había elegido como piedra de toque, el talismán humano capaz de certificar para ellos cuáles sueños eran valiosos y merecían ser perseguidos, y cuáles no. A pesar de que se sabía el role model menos pensado y más renuente, decidió no ser uno más de la lista de los que abandonaban a toda esa gente... aun al precio de verse obligado a convertirse en un tipo mejor, para estar a la altura de las bondades que proyectaban sobre su figura.
Las canciones que sobrevinieron son un mapa de la trayectoria del Indio en territorio incierto, mientras trataba de acomodarse a su nueva piel: resistiéndose a liderar el cruce del desierto, bajándose el precio, zarandeando a sus seguidores (Esa banda inconsolable / de perros sin folleto / Brujas de alma sencilla / Patéticos viajantes... Son mis amantes), pero sin soltarles la mano y sin dejar de darles lo que creía que le reclamaban. Esa música es la crónica de un artista popular y sus seguidores ensarzándose en un diálogo profundo que desafía a todos a levantar la puntería; una educación sentimental —diría Lou Reed: un modo de crecer en público— que transformó el campo popular y todo lo que ocurrió después. Muchos consideramos que la canción Juguetes perdidos articula el punto de vista del Indio al respecto, allí discrimina entre lo que puede dar y lo que quedaría en manos de las nuevas generaciones. Pero el verso que me produce más ternura es aquel mediante el cual admite casi al pasar que no sería quién es, ni cómo es, de no existir esa otra indiada que sopla "brasas / en tu corazón".
Durante el marasmo de los '90, lo que va de Menem a la segunda Alianza, Los Redondos fueron el único hogar de acogida de miles de pibxs desangeladxs, que adoptaron las canciones de la banda como prueba documental de su derecho a encontrar la gloria de su propia existencia. Una comunidad de renegados que sólo se sentían aceptados, queridos y ensalzados dentro del perímetro en que ocurrían sus shows. Cuando sonaban —cuando suenan— esas canciones, aquellos a quienes el sistema considera feos, sucios y malos se vuelven bellos y llenos de gracia, tornándose capaces de una generosidad que los bienaventurados por la existencia, desde su plenitud eterna, desconocen.
El Indio no fue ni es ellos ni pretendió serlo nunca, pero los entiende como ningún otro artista de este país. (Además de Leonardo Favio, claro.) Y esto no es nada difícil de explicar. A no ser que se trate de un verdadero hijo de puta, aquel que ha caminado alguna vez con la vista gacha en busca de una moneda providencial —o de una camisa que sumar al pantalón recortado— no olvida nunca la experiencia del mundo como intemperie.
Dale tu mano al Indio
Paradójicamente, las razones que hacen que tantxs lo amen —el 17 de su cumpleaños, el Indio fue en simultáneo primer, segundo y quinto trending topic nacional en Twitter, bajo distintos hashtags— son las mismas que explican el resentimiento de los pocos que lo odian rabiosamente: el hecho de que siempre hizo lo que quería hacer y sentía que debía hacer, y le fue bien sin necesidad de traicionarse. Para lxs pibxs de ya varias generaciones —desde aquellos de mi edad a lxs pendejxs de hoy—, el Indio es un faro porque prueba que es posible apostar al jogo bonito y triunfar, en los términos de la búsqueda planteada: un grado de libertad interior respecto del mundo que permita conservar la elegancia y ser la mejor versión posible de uno mismo, llueva o truene.
Lo que demuestra el artista popular más relevante de las últimas décadas es que existe una forma poco difundida de ser-en-la-Argentina, que apuesta a la excelencia sin incurrir en la hijoputez. Esto es parte de lo que enloquece a los que son conscientes de su mediocridad rampante: que el tipo no haya bajado nunca la puntería y no sólo a pesar de eso, sino precisamente por eso, haya conectado con tanta gente. Esto es parte de lo que produce hidrofobia en aquellos que negociaron patente de corsarios con los poderes de turno: que el tipo haya hecho lo que quiso —que es lo mismo que ellos creen hacer— y sin embargo lo adore medio mundo mientras que a ellos se los desprecia. Esto es parte de lo que hace que los Macris de este mundo lo vivan como una amenaza: que el tipo viva bien y no lo oculte y aun así lo amen (¡como amaban a la Eva que era un figurín!) mientras que a ellos los vomitan de sus bocas.

Esta forma de ser-en-la-Argentina tiene poca publicidad, porque los dueños de la prensa grande y lxs jetonxs que les hacen de voceros por chirolas llegaron donde están cortando amarras con todo principio profesional y ético, mientras que el Indio es la prueba viviente de que se puede obtener un buen pasar sin subestimar ni cagarse en la gente. (Su sustento no puede ser más transparente: hay un público que compra sus canciones y paga entrada para ir a sus shows. Me pregunto si aunque más no fuese la mitad de los que lo señalan con el dedo podrían justificar sus posesiones ante el público y la ley con la misma tranquilidad. Y lo más gracioso es que el Indio utiliza su relativa tranquilidad económica no para organizar fiestas a lo Capote, veranear en la Costa Azul —hace ya varios años que no veranea ni hiberna en ningún otro sitio que no sea su casa— ni fugar dinero, sino para ejercer la libertad de levantarse temprano todos los días —7/7, de lunes a lunes— y pergeñar una musiquita nueva, un poema o un dibujo. Me pregunto si aunque más no fuese la mitad de los que lo denuncian como el más grande de los capitalistas podrían probar la misma devoción por su tarea que El Haragán Estelar.)

La del Indio en su momento fue una decisión honda, personal e irreversible respecto de cómo plantarse ante el fenómeno de la existencia, más allá de las coordenadas geográficas e históricas. Pero todo lo personal también es político. Por eso el Indio representa, sin quererlo, el más poderoso irritante que existe para el macrismo en la cultura popular contemporánea. Porque ellos significan el capitalismo salvaje, el sálvese-quién-pueda, la licencia para pisar cabezas ajenas y el llamado a acostumbrarse a las inundaciones que vendrán. (Ellos son los que, como dice en una de sus canciones más recientes, "viven y no dejan vivir".) Mientras que el Indio nos recuerda que existió, y puede volver a existir, un país donde las mayorías viven mejor y se respetan los derechos de todos. Por algo Macri y su gente —la Sociedad de los Poetas del Offshore— no piensan más que en sí mismos, mientras que el Indio se enfurece hasta las lágrimas cada vez que alguien ofende a la multitud que lo sigue y respeta. El mismo 17 pesqué el mensaje de un socio del Club de los Resentidos que trataba a los admiradores del Indio de "descerebrados". La última vez que me fijé, hacía falta una inteligencia emocional superior para entender lo que el Indio expresa, que no puede contrastar más con la papilla para lombrices que los pregoneros del régimen ofrecen a su público en lugar de la verdad.
(Para colmo, su apelativo adquiere hoy la dimensión extra que había estado escondida a plena vista durante décadas, como la carta robada de Poe: en tiempos de Santiago Maldonado, de Rafa Nahuel y de Milagro Sala, ponerse en el lugar del indio es conectar en una sola tradición las rebeldías mejor fundadas de la historia argentina.)

Cuando la memoria acomode este tiempo en el estante de las pesadillas, quedará la obra. Una narrativa sin la cual no se entenderían los últimos setenta años, que no fueron de decadencia sino de clarificación de las tensiones que desgarran al país entre proyectos antitéticos; contada no desde los parámetros estéticos que bajan desde las academias, sino desde una poética y una sonoridad propias; y expresando el punto de vista de personajes que no suelen asomar en la cultura argentina. Por eso considero que forma parte de las joyas de nuestro arte popular, en el nivel de los mejores tangos de Discépolo, los delirios de Marechal, las historietas de Oesterheld y las pelis de Favio: obras originalísimas que revelan quiénes somos en el concierto del mundo, y quiénes aspiramos a ser, como ningunas otras.

No pretenderé que vivir estas décadas en la Argentina fue un trance liviano. Pero entre lo que rescato está el privilegio de haber sido coetáneo de Solari y de contar con el prisma de su obra para arrancarle un sentido a esta experiencia demencial. Esa es la ventaja de los artistas populares por encima de los que lideran nuestra sociedad hacia los ríos de Hamelin donde pretenden ahogarla: a los artistas populares se los elige todos los días y se los reelige sin más condicionamiento que el de su relevancia. Y al Indio se lo elige —y se lo seguirá eligiendo— cada vez más, porque nunca aceptó defraudarse a sí mismo pero ante todo porque sudó la gota gorda para no defraudar a un pueblo tristemente habituado a que lo larguen duro.
Que es mucho más que lo que puedo decir de cierta gente.
La canción que cierra su último disco se llama El que la seca la llena. El título hace referencia a una costumbre de los barrios profundos: las botellas circulan entre todos los que tienen sed, pero el que da cuenta del último trago asume que le toca —por dignidad elemental— conseguir una botella nueva para compartir. Estos muchachos del poder desconocen el código, porque tienen menos calle que Venecia. Pero cuando la botella se acabe, les vamos a enseñar buenas costumbres. Y a asegurarnos de que vuelvan a llenar el odre y conviden. Porque nosotros, como pueblo, conocemos el dolor puro de haber sido tan felices. Y no estamos dispuestos a negociar con la existencia nada que esté por debajo de esos placeres que nos enseñaron a ser graciosos y valientes.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

